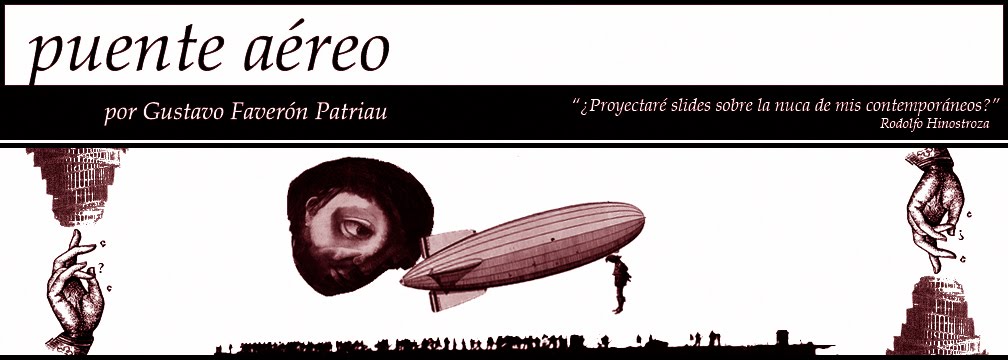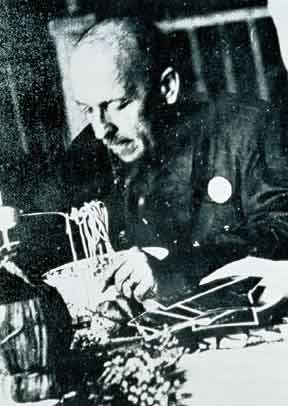¿Quiénes son "todos" en el mundo de hoy?
En el post anterior dije básicamente una cosa: que asumir que "todos" tienen o tenemos una voz en internet es una afirmación estadísticamente errada, falsa e ideológicamente peligrosa y abusiva, por el simple hecho de que un 70% de la humanidad no tiene siquiera un acceso esporádico y elemental a internet y si empezamos a definir "todos" como "todos quienes tienen acceso a internet" estamos ejerciendo una forma singular de ignorancia, que es la ignorancia de la ceguera y la voluntaria segregación.
Como saben, mi crítica se dirigía a mucha gente pero tomaba como ejemplo un artículo de Marco Sifuentes en el diario Perú 21. A la semana siguiente, Sifuentes ha retomado su columna con un nuevo texto en el que se refiere a las revueltas de estos días en distintos lugares del mundo. En ese segundo artículo afirma que "la mayoría de adolescentes británicos (37%) tienen un Blackberry".
En Twitter y en Facebook ya hice notar que hay algo por lo menos raro en una afirmación general de ese tipo, en la cual el 37% de los adolescentes británicos (quienes usan Blackberry) conforman la "mayoría" frente al restante 63% (quienes no lo usan). Obviamente, varias personas han respondido que se trata de "mayoría" en el sentido de que, dentro de los usuarios de smartphones, agrupados según el equipo de su preferencia, el grupo más numeroso es ese 37% que usa Blackberry.
El primer probema es que todas esas explicaciones están ausentes en el texto de Sifuentes y eso lleva a una afirmación equívoca, semejante a la que habría si yo, hipotéticamente, luego de comprobar que el apellido más frecuente en Chile es "Rojas", dijera que "la mayoría de los chilenos se apellidan Rojas", cosa que es falsa en el sentido que más inmediatamente nos vendría a la mente.
Pero toda esa es una discusión secundaria. Si uno lee las fuentes de la estadística que el mismo Marco Sifuentes cita en su artículo se encuentra con un dato central: sólo el 47% de los adolescentes ingleses tiene un smartphone de cualquier tipo. El 53% (llamémoslo "la mayoría") no tiene ninguno. Es sólo dentro del universo conformado por ese 47% de adolescentes que sí posee un smartphone que un 37% (de ese 47%) usa Blackberry, es decir, aproximadamente, el 17% de los adolescentes británicos usa Blackberry.
Regreso a mi punto inicial, que es el mismo del post anterior: Sifuentes considera al 47% de los adolescentes británicos como "todos" los adolescentes británicos (y al 17% del total como "la mayoría"), así como la semana pasada consideraba que el 30% de la población mundial (los que acceden a internet) era "toda" la población mundial.
Más allá del absurdo de un supuesto experto en el tema que no alcanza siquiera a entender las fuentes que él mismo cita, el problema es la estrechez de panorama en el que se mueve, que es la misma estrechez en que se mueven muchísimos de los idolatras de internet: un panorama en el que, bajo la mentira de que "todos tenemos voz en internet", asoma una detestable visión del mundo: sólo quienes tienen voz en internet existen, aunque los demás sean, inequívocamente, la enorme mayoría.
La semana pasada mencioné otra estadística: el 80% de los habitantes del planeta conoce al menos los rudimentos de la escritura y la lectura, mientras que sòlo el 30% tiene acceso a internet. Hay muchos estudiosos que vienen redefiniendo la noción misma de alfabetismo, bajo la premisa de que en el mundo de hoy, al menos en las generaciones más jóvenes, el conocimiento básico de internet debería considerarse un factor crucial para medir la alfabetización o la literacidad; así, alfabetizado sería quien sabe leer, escribir y usar internet.
Menciono esto porque, si aceptamos esa idea (lo que tarde o temprano será ineludible, supongo), entenderemos mejor cuál es la mirada ideológica que se esconde detrás de quienes reducen la totalidad del mundo a la suma de los usuarios de internet: es la misma forma de discriminación que se ejerció durante siglos contra quienes no sabían leer y escribir; es una nueva variante de segregación contra el no alfabetizado, en la que hay un mundo exterior donde conviven letrados y no letrados, pero luego hay un mundo interior, cerrado, explícitamente letrado, que es el que de verdad cuenta.
...
16.8.11
9.8.11
La palabra del idiota
¿Cuán democrática es internet?
En la popular columna de Marco Sifuentes, dedicada esta semana al tema de las direcciones que toma la difusión de la cultura en la era de internet (a propósito de un texto de Mario Vargas Llosa) leo el siguiente párrafo:
"La alta cultura siempre ha sido minoritaria. Internet simplemente le da voz a todos. Cultos e ignorantes, sabios e idiotas. Es verdad que nunca antes la palabra del idiota, siempre mayoritario, había sido tan difundida. Pero nunca antes se había difundido tanto todo tipo de palabra".
Lo más divertido de la cita, como es obvio, es la manera en que implícitamente parece explicar por qué esa misma columna y su autor tienen un auditorio más o menos amplio en la era de internet: "nunca antes la palabra del idiota había sido tan difundida".
Pero no es menos divertido comprobar la lógica desde la cual escribe: opone "cultos" a "ignorantes", con lo cual reproduce el modo más reaccionario de entender la cultura, y opone "sabios" a "idiotas", con lo cual da un paso hacia atrás que, creo, nadie se atrevía a dar desde la época de Lombroso o del primer darwinismo social: el mundo se divide entre quienes son cultos e inteligentes, por un lado, y quienes no sólo son ignorantes sino que son idiotas, por el otro.
Claro está, hay implícitamente un tercer grupo: quienes no tienen acceso a internet. Pero esos no importan lo suficiente para entrar en la clasificación: a decir del sabio Sifuentes, "internet le da voz a todos". Ese presumiblemente involuntario gesto discriminatorio responde a una de las fantasías más queridas por los idólatras del ciberespacio: la idea, ridícula y monumentalmente falsa, de que, en efecto, todos tienen voz en internet y que, además, esas voces no están jerarquizadas sino que se mueven en una suerte de espacio horizontal.
No es asi, claro está. Unos construyen el ciberespacio y otros se mueven limitadamente por él; unos lo regulan y otros habitan alguno de sus rincones; unos lo inventan y otros lo usan; unos lo legislan y otros siguen sus reglas; unos reciben sueldos por trabajar en él y otros no tienen siquiera los recursos para ingresar en él, aunque sea lateralmente, fugazmente. Una manzana de edificios en Palo Alto, California, tiene mayor influencia en internet que todos los entusiastas navegantes del Perú juntos; el ciberespacio está tan minuciosamente jerarquizado como cualquier otro espacio social. Quien piense que su posición en el ciberespacio es equivalente a la de Mark Zuckerberg, que levante su ejemplar de Perú 21.
Si no fuera patente esa jerarquización, lógicamente, no habría ningún motivo para la existencia de hackers y piratas y terroristas virtuales: ¿quién necesita romper las barreras, eliminar las diferencias y atentar contra los gregarismos y los secretos de un mundo abierto, horizontal e igualitario? A esto se me puede responder: si esa disputa existe es porque existe la posibilidad de convertir el ciberespacio en un espacio democrático. La respuesta es obvia: la misma posibilidad existe fuera del ciberespacio, pero eso no ha eliminado la jerarquización en ningún lugar del mundo.
En el mismo artículo de Sifuentes se cita la opinión de otros que, como yo pero con distintos argumentos, disienten de lo dicho por Vargas Llosa:
Diego Peralta recurre a Sauerberg para afirmar que internet supone un regreso a la oralidad: la era de la imprenta ha sido un paréntesis de 500 años dentro de una historia regida por lo oral o por la disputa jerárquica entre lo oral y lo escrito. José Enrique Escardó hace notar, citando al mismo Vargas Llosa, que la "alta cultura" (otra vez) es "obligatoriamente minoritaria". Víctor Krebs anota:
"Acostumbrado a pensar con la secuencialidad de la imprenta, por lo menos desde la modernidad, el hombre occidental ha identificado lo racional con el pensamiento lógico. Ello explica nuestra resistencia a los cambios que estamos presenciando, pues desde la perspectiva alfabética o escribal desde la que los estamos mirando es imposible encontrarles validación".
Más allá de lo anacrónicos que resultan algunos de los términos empleados ("alta cultura" o "el hombre occidental"), hay que observar otras zonas oscuras. Parece descartable, por ejemplo, la noción de que el ser humano piensa secuencialmente, y no en simultaneidades: como cuando uno percibe no una nota sino un acorde musical, o presencia panorámicamente una pintura o una puesta de danza o un instante cualquiera de una película, captando en simultáneo los detalles y la totalidad de la imagen, el sonido y el sentido del diálogo, y a la vez construye unas formas de interpretación en las que conjuga y hace confluir los sentidos que encuentra en todas esas cosas.
Pero Krebs no sólo asegura que la forma de pensamiento del ser humano desde la modernidad es secuencial, sino que dice otras cosas, a saber, que ese fenómeno se debe a la imprenta y que es desde la aparición de la imprenta que "el hombre occidental" supone que la lógica es equivalente a la racionalidad. Mi impresión de no iniciado en estos temas es que desde Aristóteles, Occidente ha tendido a identificar lógica y razón pero que durante todos estos siglos ha habido minuciosos esfuerzos por distinguir la lógica como una forma altamente codificada de razón, no equivalente a la racionalidad, y que muchos de ellos han supuesto, precisamente, como fundamento, la idea de que no toda racionalidad se construye secuencialmente o, como lo hubiera puesto Aristóteles, silogísticamente.
Por supuesto, hay un peligro real en menospreciar o satanizar la cultura escrita y otro peligro paralelo en idealizar la oralidad. Comprar completos los ideales de la ilustración no es una apuesta más fallida que caracterizarlos simplemente como un autoritarismo egocéntrico que avasalla a lo oral o lo somete o lo relega y caracterizar lo oral, a su vez, como más democrático o más horizontal. Una biblioteca pública en un pequeño poblado amazónico puede interpretarse como un símbolo colonial, pero sabemos que es también un instrumento de democratización. Y las bibliotecas públicas siguen siendo más accesibles que internet para millones de personas. Esto para no mencionar otra cosa evidente: en un país como el Perú, con la flaqueza de nuestro sistema educativo y la opresión del analfabetismo al que una enorme cantidad de ciudadanos está sometida, hay un cierto componente ético que debe considerarse antes de celebrar la oralidad como una forma de interrelación y conocimiento en sí misma más democratica que la de las culturas escritas.
Si uno elige ver la dinámica de lo oral y lo escrito como una guerra de trincheras en la que hay que asumir una de las dos como posición a defender, dejará de ver, precisamente, lo más interesante de esa dinámica, que es la necesidad moderna de localizarse a la vez en ambos espacios. Pero incluso ese error es mucho más pequeño y perdonable que el que comete, por ejemplo, Sifuentes en su artículo, cuando considera que la apertura de un espacio relativamente democratizador y la apertura de un espacio para la idiotez son cosas semejantes.
Asumir que internet viaja en la dirección de una nueva oralidad, como hacen Krebs o Peralta o Escardó, o asumir que internet representa un nuevo paso en la secuencia de la ilustración y su ideal enciclopédico, como escribí yo mismo hace poco, no significa, en ninguno de los casos, festejar la aparición de una tierra de nadie autocelebratoria, en la que la expresión de la ignorancia sea la nueva cultura.
Y visto desde el otro ángulo: observar la aparición de un espacio global o comunal donde muchas voces pueden expresarse no implica de ninguna manera suponer que esas voces deban ser mayoritariamente "idiotas". Eso tiene nombres explícitos desde hace mucho: prejuicio y discriminación. O, en otras palabras: ¿qué habría que celebrar en un nuevo mundo en el que el más extraordinario instrumento de difusión jamás creado sirviera primordial y mayoritariamente para la expresión de la ignorancia propia y la feliz observación de la ignorancia ajena?
Cualquiera que sea el futuro de internet y el futuro de las formas humanas de conocimiento y racionalización, está claro que, en el presente, internet es hija de la cultura escrita, es una criatura enteramente construida por individuos letrados y que se alimenta del saber de letrados en mayor o menor medida. Hoy, confundir internet con el mundo es la falsedad más acuciante de todas las que se puedan proponer en relación con este asunto: es una falsedad que, en la práctica, cancela la existencia misma de todos aquellos que no tienen acceso al mundo virtual, y que quedan afuera de ese "todos" al que internet le "da voz".
¿Cómo se diferencia eso de las viejas sociedades en las que sólo quien supiera leer y escribir y "firmar su nombre" era considerado un ciudadano? Mi impresión es que no hay diferencia crucial. Estadísticamente,en todo caso, mientras el 80% de los habitantes del planeta saben al menos rudimentariamente leer y escribir, apenas un 30% tienen acceso a internet. Eso nos dice que es un error notable confundir el potencial democratizador de internet con su realidad actual: hoy y por mucho tiempo en el futuro, suponer que todas las voces del planeta están online será discriminar y volver invisible a la mayor parte de la humanidad.
...
En la popular columna de Marco Sifuentes, dedicada esta semana al tema de las direcciones que toma la difusión de la cultura en la era de internet (a propósito de un texto de Mario Vargas Llosa) leo el siguiente párrafo:
"La alta cultura siempre ha sido minoritaria. Internet simplemente le da voz a todos. Cultos e ignorantes, sabios e idiotas. Es verdad que nunca antes la palabra del idiota, siempre mayoritario, había sido tan difundida. Pero nunca antes se había difundido tanto todo tipo de palabra".
Lo más divertido de la cita, como es obvio, es la manera en que implícitamente parece explicar por qué esa misma columna y su autor tienen un auditorio más o menos amplio en la era de internet: "nunca antes la palabra del idiota había sido tan difundida".
Pero no es menos divertido comprobar la lógica desde la cual escribe: opone "cultos" a "ignorantes", con lo cual reproduce el modo más reaccionario de entender la cultura, y opone "sabios" a "idiotas", con lo cual da un paso hacia atrás que, creo, nadie se atrevía a dar desde la época de Lombroso o del primer darwinismo social: el mundo se divide entre quienes son cultos e inteligentes, por un lado, y quienes no sólo son ignorantes sino que son idiotas, por el otro.
Claro está, hay implícitamente un tercer grupo: quienes no tienen acceso a internet. Pero esos no importan lo suficiente para entrar en la clasificación: a decir del sabio Sifuentes, "internet le da voz a todos". Ese presumiblemente involuntario gesto discriminatorio responde a una de las fantasías más queridas por los idólatras del ciberespacio: la idea, ridícula y monumentalmente falsa, de que, en efecto, todos tienen voz en internet y que, además, esas voces no están jerarquizadas sino que se mueven en una suerte de espacio horizontal.
No es asi, claro está. Unos construyen el ciberespacio y otros se mueven limitadamente por él; unos lo regulan y otros habitan alguno de sus rincones; unos lo inventan y otros lo usan; unos lo legislan y otros siguen sus reglas; unos reciben sueldos por trabajar en él y otros no tienen siquiera los recursos para ingresar en él, aunque sea lateralmente, fugazmente. Una manzana de edificios en Palo Alto, California, tiene mayor influencia en internet que todos los entusiastas navegantes del Perú juntos; el ciberespacio está tan minuciosamente jerarquizado como cualquier otro espacio social. Quien piense que su posición en el ciberespacio es equivalente a la de Mark Zuckerberg, que levante su ejemplar de Perú 21.
Si no fuera patente esa jerarquización, lógicamente, no habría ningún motivo para la existencia de hackers y piratas y terroristas virtuales: ¿quién necesita romper las barreras, eliminar las diferencias y atentar contra los gregarismos y los secretos de un mundo abierto, horizontal e igualitario? A esto se me puede responder: si esa disputa existe es porque existe la posibilidad de convertir el ciberespacio en un espacio democrático. La respuesta es obvia: la misma posibilidad existe fuera del ciberespacio, pero eso no ha eliminado la jerarquización en ningún lugar del mundo.
En el mismo artículo de Sifuentes se cita la opinión de otros que, como yo pero con distintos argumentos, disienten de lo dicho por Vargas Llosa:
Diego Peralta recurre a Sauerberg para afirmar que internet supone un regreso a la oralidad: la era de la imprenta ha sido un paréntesis de 500 años dentro de una historia regida por lo oral o por la disputa jerárquica entre lo oral y lo escrito. José Enrique Escardó hace notar, citando al mismo Vargas Llosa, que la "alta cultura" (otra vez) es "obligatoriamente minoritaria". Víctor Krebs anota:
"Acostumbrado a pensar con la secuencialidad de la imprenta, por lo menos desde la modernidad, el hombre occidental ha identificado lo racional con el pensamiento lógico. Ello explica nuestra resistencia a los cambios que estamos presenciando, pues desde la perspectiva alfabética o escribal desde la que los estamos mirando es imposible encontrarles validación".
Más allá de lo anacrónicos que resultan algunos de los términos empleados ("alta cultura" o "el hombre occidental"), hay que observar otras zonas oscuras. Parece descartable, por ejemplo, la noción de que el ser humano piensa secuencialmente, y no en simultaneidades: como cuando uno percibe no una nota sino un acorde musical, o presencia panorámicamente una pintura o una puesta de danza o un instante cualquiera de una película, captando en simultáneo los detalles y la totalidad de la imagen, el sonido y el sentido del diálogo, y a la vez construye unas formas de interpretación en las que conjuga y hace confluir los sentidos que encuentra en todas esas cosas.
Pero Krebs no sólo asegura que la forma de pensamiento del ser humano desde la modernidad es secuencial, sino que dice otras cosas, a saber, que ese fenómeno se debe a la imprenta y que es desde la aparición de la imprenta que "el hombre occidental" supone que la lógica es equivalente a la racionalidad. Mi impresión de no iniciado en estos temas es que desde Aristóteles, Occidente ha tendido a identificar lógica y razón pero que durante todos estos siglos ha habido minuciosos esfuerzos por distinguir la lógica como una forma altamente codificada de razón, no equivalente a la racionalidad, y que muchos de ellos han supuesto, precisamente, como fundamento, la idea de que no toda racionalidad se construye secuencialmente o, como lo hubiera puesto Aristóteles, silogísticamente.
Por supuesto, hay un peligro real en menospreciar o satanizar la cultura escrita y otro peligro paralelo en idealizar la oralidad. Comprar completos los ideales de la ilustración no es una apuesta más fallida que caracterizarlos simplemente como un autoritarismo egocéntrico que avasalla a lo oral o lo somete o lo relega y caracterizar lo oral, a su vez, como más democrático o más horizontal. Una biblioteca pública en un pequeño poblado amazónico puede interpretarse como un símbolo colonial, pero sabemos que es también un instrumento de democratización. Y las bibliotecas públicas siguen siendo más accesibles que internet para millones de personas. Esto para no mencionar otra cosa evidente: en un país como el Perú, con la flaqueza de nuestro sistema educativo y la opresión del analfabetismo al que una enorme cantidad de ciudadanos está sometida, hay un cierto componente ético que debe considerarse antes de celebrar la oralidad como una forma de interrelación y conocimiento en sí misma más democratica que la de las culturas escritas.
Si uno elige ver la dinámica de lo oral y lo escrito como una guerra de trincheras en la que hay que asumir una de las dos como posición a defender, dejará de ver, precisamente, lo más interesante de esa dinámica, que es la necesidad moderna de localizarse a la vez en ambos espacios. Pero incluso ese error es mucho más pequeño y perdonable que el que comete, por ejemplo, Sifuentes en su artículo, cuando considera que la apertura de un espacio relativamente democratizador y la apertura de un espacio para la idiotez son cosas semejantes.
Asumir que internet viaja en la dirección de una nueva oralidad, como hacen Krebs o Peralta o Escardó, o asumir que internet representa un nuevo paso en la secuencia de la ilustración y su ideal enciclopédico, como escribí yo mismo hace poco, no significa, en ninguno de los casos, festejar la aparición de una tierra de nadie autocelebratoria, en la que la expresión de la ignorancia sea la nueva cultura.
Y visto desde el otro ángulo: observar la aparición de un espacio global o comunal donde muchas voces pueden expresarse no implica de ninguna manera suponer que esas voces deban ser mayoritariamente "idiotas". Eso tiene nombres explícitos desde hace mucho: prejuicio y discriminación. O, en otras palabras: ¿qué habría que celebrar en un nuevo mundo en el que el más extraordinario instrumento de difusión jamás creado sirviera primordial y mayoritariamente para la expresión de la ignorancia propia y la feliz observación de la ignorancia ajena?
Cualquiera que sea el futuro de internet y el futuro de las formas humanas de conocimiento y racionalización, está claro que, en el presente, internet es hija de la cultura escrita, es una criatura enteramente construida por individuos letrados y que se alimenta del saber de letrados en mayor o menor medida. Hoy, confundir internet con el mundo es la falsedad más acuciante de todas las que se puedan proponer en relación con este asunto: es una falsedad que, en la práctica, cancela la existencia misma de todos aquellos que no tienen acceso al mundo virtual, y que quedan afuera de ese "todos" al que internet le "da voz".
¿Cómo se diferencia eso de las viejas sociedades en las que sólo quien supiera leer y escribir y "firmar su nombre" era considerado un ciudadano? Mi impresión es que no hay diferencia crucial. Estadísticamente,en todo caso, mientras el 80% de los habitantes del planeta saben al menos rudimentariamente leer y escribir, apenas un 30% tienen acceso a internet. Eso nos dice que es un error notable confundir el potencial democratizador de internet con su realidad actual: hoy y por mucho tiempo en el futuro, suponer que todas las voces del planeta están online será discriminar y volver invisible a la mayor parte de la humanidad.
...
7.8.11
La causa chilena
Protestas estudiantiles: una causa que valdría la pena copiar
Con todo gusto les regalaría a los vecinos chilenos la fórmula secreta de la mejor causa criolla si ellos nos enseñaran (si nosotros aprendiéramos) a defender otra, mucho más importante, que está tomando las calles sureñas voluminosamente en estos días: la causa de los estudiantes.
Los estudiantes chilenos están reclamando y defendiendo su derecho a una educación accesible y de buen nivel, que produzca ciudadanos y profesionales en capacidad de luchar con equidad por un futuro decente, sin enormes disparidades, sin un mercado que acoja a unos y rechace a otros en función de las oportunidades que tuvieron o no tuvieron. Esa es una causa justa, una causa necesaria y una causa imitable, de la que deberíamos apropiarnos ya mismo.
La educación peruana tiene pocas de las virtudes de la educación chilena y, en cambio, tiene todos sus defectos, potenciados y multiplicados. El Perú está invadido de universidades que no son otra cosa que negocios lucrativos y rentables, que atraen estudiantes con el señuelo enteramente ficticio de una solución para sus vidas, y que colocan en el circuito de la competencia profesional a graduados que no tienen las armas para enfrentarse a él.
Las universidades peruanas multiplican mágicamente sus especialidades respondiendo a la lógica del márketing, formulando carreras que suenan atractivas sobre el papel pero que sirven para poco, ocultando sistemáticamente las cifras que reflejan la verdadera capacidad de éxito (de fracaso) que espera a un estudiante al cabo de sus cuatro o cinco o seis años de estudios superiores.
Esas universidades y otros institutos superiores o de nivel medio viven a la caza de estudiantes sin otra motivación que el aprovechamiento las coyunturas: cada vez que el mercado laboral parece crecer en una dirección, las carreras relacionadas se multiplican, rápidamente, vorazmente, sólo para desaparecer cuando la coyuntura se desvanece o cambia. Todas se vuelven productoras de publicistas hasta que el medio se agota, de comunicadores hasta que el medio se agota, de hoteleros hasta que el medio se agota. Pocas tienen una conciencia definida de su rol como productoras de una inteligencia nacional, de una clase intelectual o de una clase profesional con una formación sólida.
Los colegios peruanos, la enorme mayoría de los privados y la casi totalidad de los estatales, funcionan en la precariedad: cuando no es precariedad material, es precariedad intelectual (profesores que son a su vez víctimas de una educación que de superior sólo tiene el nombre), o la primera conduce a la segunda.
Hay cursos enteros que están librados al azar o a los recursos educativos que los maestros sean capaces de agenciarse, que son casi siempre escasos e improvisados: el caso de los cursos de literatura y la implementación de proyectos absurdos y descabezados como el infame Plan Lector, es un ejemplo triste y notorio: se trata de una educación sin brújula y sin objetivos claros.
En Chile, la protesta, encabezada por una lideresa carismática y que siempre parece tener las respuestas adecuadas, como es el caso de Camila Vallejo (en la foto), es enorme, y la reacción del gobierno es inverosímilmente sorda y no poco abusiva. En el Perú tenemos una nueva ministra de Educación, Patricia Salas, en quien muchísimos parecen ver lo mejor del nuevo gabinete de Humala. Es un buen momento para que las señales de una amplia reforma lleguen desde el Estado; pero que los estudiantes (y los maestros) empezaran a hacer escuchar sus voces no estaría de más.
Postdata: como nunca está de más, aprovecho para mandar un saludo a mis amigos chilenos Matías Ayala, Valeria de los Ríos, Mike Wilson, María José de Santiago, Paz Burgos, Álvaro Bisama, Andrea Jeftanovich, Rodrigo Pinto, mi ex-roommate de Ithaca, Luis Cárcamo, y los demás.
...
Con todo gusto les regalaría a los vecinos chilenos la fórmula secreta de la mejor causa criolla si ellos nos enseñaran (si nosotros aprendiéramos) a defender otra, mucho más importante, que está tomando las calles sureñas voluminosamente en estos días: la causa de los estudiantes.
Los estudiantes chilenos están reclamando y defendiendo su derecho a una educación accesible y de buen nivel, que produzca ciudadanos y profesionales en capacidad de luchar con equidad por un futuro decente, sin enormes disparidades, sin un mercado que acoja a unos y rechace a otros en función de las oportunidades que tuvieron o no tuvieron. Esa es una causa justa, una causa necesaria y una causa imitable, de la que deberíamos apropiarnos ya mismo.
La educación peruana tiene pocas de las virtudes de la educación chilena y, en cambio, tiene todos sus defectos, potenciados y multiplicados. El Perú está invadido de universidades que no son otra cosa que negocios lucrativos y rentables, que atraen estudiantes con el señuelo enteramente ficticio de una solución para sus vidas, y que colocan en el circuito de la competencia profesional a graduados que no tienen las armas para enfrentarse a él.
Las universidades peruanas multiplican mágicamente sus especialidades respondiendo a la lógica del márketing, formulando carreras que suenan atractivas sobre el papel pero que sirven para poco, ocultando sistemáticamente las cifras que reflejan la verdadera capacidad de éxito (de fracaso) que espera a un estudiante al cabo de sus cuatro o cinco o seis años de estudios superiores.
Esas universidades y otros institutos superiores o de nivel medio viven a la caza de estudiantes sin otra motivación que el aprovechamiento las coyunturas: cada vez que el mercado laboral parece crecer en una dirección, las carreras relacionadas se multiplican, rápidamente, vorazmente, sólo para desaparecer cuando la coyuntura se desvanece o cambia. Todas se vuelven productoras de publicistas hasta que el medio se agota, de comunicadores hasta que el medio se agota, de hoteleros hasta que el medio se agota. Pocas tienen una conciencia definida de su rol como productoras de una inteligencia nacional, de una clase intelectual o de una clase profesional con una formación sólida.
Los colegios peruanos, la enorme mayoría de los privados y la casi totalidad de los estatales, funcionan en la precariedad: cuando no es precariedad material, es precariedad intelectual (profesores que son a su vez víctimas de una educación que de superior sólo tiene el nombre), o la primera conduce a la segunda.
Hay cursos enteros que están librados al azar o a los recursos educativos que los maestros sean capaces de agenciarse, que son casi siempre escasos e improvisados: el caso de los cursos de literatura y la implementación de proyectos absurdos y descabezados como el infame Plan Lector, es un ejemplo triste y notorio: se trata de una educación sin brújula y sin objetivos claros.
En Chile, la protesta, encabezada por una lideresa carismática y que siempre parece tener las respuestas adecuadas, como es el caso de Camila Vallejo (en la foto), es enorme, y la reacción del gobierno es inverosímilmente sorda y no poco abusiva. En el Perú tenemos una nueva ministra de Educación, Patricia Salas, en quien muchísimos parecen ver lo mejor del nuevo gabinete de Humala. Es un buen momento para que las señales de una amplia reforma lleguen desde el Estado; pero que los estudiantes (y los maestros) empezaran a hacer escuchar sus voces no estaría de más.
Postdata: como nunca está de más, aprovecho para mandar un saludo a mis amigos chilenos Matías Ayala, Valeria de los Ríos, Mike Wilson, María José de Santiago, Paz Burgos, Álvaro Bisama, Andrea Jeftanovich, Rodrigo Pinto, mi ex-roommate de Ithaca, Luis Cárcamo, y los demás.
...
6.8.11
Mi tío de Lima
Hebe Uhart y una pregunta
En Facebook y en Twitter hice ayer una pregunta difícil y muy abierta que varias personas han respondido: si tuvieran que mencionar a narradoras (mujeres) latinoamericanas imprescindibles en una suerte de canon femenino de la región, ¿cuáles serían?
Entre las respuestas apareció dos veces el nombre de una cuentista argentina de quien apenas si he leído un puñado de relatos, Hebe Uhart (sus cuentos completos han sido editados por Alfaguara). En Google encuentro la opinión de Fogwill sobre ella: la consideraba la mejor cuentista contemporánea de su país.
En el website del diario La Nación hay un cuento suyo realmente encantador y que, por el tema, puede además resultar especialmente atractivo para los lectores peruanos. Se llama "Mi tío de Lima". Les recomiendo que le den una mirada y que en su lectura obvien los errores de transcripción.
Si encuentran otros textos suyos online o si quieren mencionar autoras en respuesta a mi pregunta, adelante, el post es de ustedes.
...
En Facebook y en Twitter hice ayer una pregunta difícil y muy abierta que varias personas han respondido: si tuvieran que mencionar a narradoras (mujeres) latinoamericanas imprescindibles en una suerte de canon femenino de la región, ¿cuáles serían?
Entre las respuestas apareció dos veces el nombre de una cuentista argentina de quien apenas si he leído un puñado de relatos, Hebe Uhart (sus cuentos completos han sido editados por Alfaguara). En Google encuentro la opinión de Fogwill sobre ella: la consideraba la mejor cuentista contemporánea de su país.
En el website del diario La Nación hay un cuento suyo realmente encantador y que, por el tema, puede además resultar especialmente atractivo para los lectores peruanos. Se llama "Mi tío de Lima". Les recomiendo que le den una mirada y que en su lectura obvien los errores de transcripción.
Si encuentran otros textos suyos online o si quieren mencionar autoras en respuesta a mi pregunta, adelante, el post es de ustedes.
...
5.8.11
Notas brevísimas sobre la novela contemporánea, 1
W.G. Sebald
Cada cierto tiempo en la historia de la novela aparece una obra que hace ver a sus lectores que el género es todavía capaz de hacer cosas distintas.
No me refiero a novelas que son "originales" en el estrecho sentido de la innovación formal o temática, sino a obras que muestran que la novela ofrece la posibilidad de pensar y hacer pensar en la realidad de una forma distinta, no habitual o no explorada hasta ese momento.
Creo que el último escritor que logró eso fue el alemán W.G. Sebald, con libros que, sin abandonar los rasgos elementales que hacen novela a la novela, es decir, el carácter de ser ante todo un complejo artefacto narrativo ficcional que dice algo sobre el mundo, instituyó una nueva manera de decir una historia, una manera en la que la memoria funciona como un dispositivo en perpetua auto-reconstrucción, memoria que se hace a sí misma a través de memorias ajenas, no desde la evocación racional o emotiva del pasado propio, sino desde la exploración filosófico-moral del pasado ajeno.
Las novelas de Sebald suelen contar la historia de cómo una conciencia individual (que es el texto mismo, la novela, acaso la conciencia del narrador) se enfrenta a las conciencias ajenas (lo que ya casi todos llamamos otredad, pero no en un sentido limitadamente identitario y ciertamente sin aspiraciones totalizantes) y muestran, sin decirlo jamás explícitamente, cómo esa conciencia individual sólo existe en la interacción, perentoria, necesaria, y, sin embargo, enteramente voluntaria, con las esquirlas semienterradas de las conciencias de los demás: el yo sólo existe en los otros.
Las historias de cada una de esas búsquedas (piensen en Los emigrados, por ejemplo), no necesariamente alcanzan ninguna forma explícita de unidad unas en relación con otras; no necesariamente se unen o vinculan o entrecruzan; no necesariamente se influyen como si mediaran entre ellas vasos comunicantes o como si sus partes proyectaran sombras unas sobre las otras. Sebald coloca apenas una que otra imagen, de índole inciertamente simbólica (la figura de Nabokov, el cazador de mariposas), para hacer ver que debajo de los relatos vibra un bajo continuo. Pero ese leitmotif no es una clave de desciframiento, sino una señal del desconcierto del narrador y de los personajes, que luego será, también, desconcierto del lector.
...
Cada cierto tiempo en la historia de la novela aparece una obra que hace ver a sus lectores que el género es todavía capaz de hacer cosas distintas.
No me refiero a novelas que son "originales" en el estrecho sentido de la innovación formal o temática, sino a obras que muestran que la novela ofrece la posibilidad de pensar y hacer pensar en la realidad de una forma distinta, no habitual o no explorada hasta ese momento.
Creo que el último escritor que logró eso fue el alemán W.G. Sebald, con libros que, sin abandonar los rasgos elementales que hacen novela a la novela, es decir, el carácter de ser ante todo un complejo artefacto narrativo ficcional que dice algo sobre el mundo, instituyó una nueva manera de decir una historia, una manera en la que la memoria funciona como un dispositivo en perpetua auto-reconstrucción, memoria que se hace a sí misma a través de memorias ajenas, no desde la evocación racional o emotiva del pasado propio, sino desde la exploración filosófico-moral del pasado ajeno.
Las novelas de Sebald suelen contar la historia de cómo una conciencia individual (que es el texto mismo, la novela, acaso la conciencia del narrador) se enfrenta a las conciencias ajenas (lo que ya casi todos llamamos otredad, pero no en un sentido limitadamente identitario y ciertamente sin aspiraciones totalizantes) y muestran, sin decirlo jamás explícitamente, cómo esa conciencia individual sólo existe en la interacción, perentoria, necesaria, y, sin embargo, enteramente voluntaria, con las esquirlas semienterradas de las conciencias de los demás: el yo sólo existe en los otros.
Las historias de cada una de esas búsquedas (piensen en Los emigrados, por ejemplo), no necesariamente alcanzan ninguna forma explícita de unidad unas en relación con otras; no necesariamente se unen o vinculan o entrecruzan; no necesariamente se influyen como si mediaran entre ellas vasos comunicantes o como si sus partes proyectaran sombras unas sobre las otras. Sebald coloca apenas una que otra imagen, de índole inciertamente simbólica (la figura de Nabokov, el cazador de mariposas), para hacer ver que debajo de los relatos vibra un bajo continuo. Pero ese leitmotif no es una clave de desciframiento, sino una señal del desconcierto del narrador y de los personajes, que luego será, también, desconcierto del lector.
...
2.8.11
El país y la cárcel
Tabucchi, Amanda Knox, Joran van der Sloot, Antauro Humala
El extraordinario novelista italiano Antonio Tabucchi se rehúsa a viajar al Festival de Paraty, en Brasil, como respuesta a la negativa del gobierno brasileño de extraditar a Cesare Battisti, un antiguo extremista italiano al que la justicia de su país acusa de cuatro homicidios.
El artículo (muy interesante) en que Tabucchi explica su negativa abunda en críticas del novelista contra las profundas carencias del sistema judicial brasileño y la forma en que el gobierno de Lula da Silva influyó en la decisión de no entregar a Battisti a los tribunales italianos.
Tabucchi recuerda no sólo otras arbitrariedades de la justicia brasileña, sino que (no sin que se le sienta un cierto aliento patriótico) hace una explícita comparación entre los estados de la administración de justicia en ambos países y entre sus sistemas carcelarios. Anota, por ejemplo, que en Italia no se tortura a presos políticos y recuerda el caso más o menos reciente de una insurrección de reclusos en una cárcel brasileña que terminó con decenas de muertos incinerados en un pabellón ante la cómplice pasividad de las autoridades.
En Estados Unidos, mientras tanto, la reanudación del juicio a la joven americana Amanda Knox, recluida en una cárcel italiana por habérsela encontrado, en primera instancia, culpable del homicidio de su roommate inglesa años atrás, produce una avalancha de artículos en los que los comentaristas estadounidenses retornan una y otra vez sobre sus críticas al sistema judicial italiano, al que consideran inmensamente corrupto, arbitrario, parcial, xenofóbico y no poco caricaturesco.
En Lima, al mismo tiempo, un joven holandés está preso por el asesinato de una mujer peruana. El caso no sería mundialmente célebre si no se tratara de Joran van der Sloot, el sospechoso del homicidio de una estudiante americana en Aruba. La televisión de Estados Unidos cada cierto tiempo transmite informes del caso desde Lima, incluyendo comentarios sobre las condiciones de las prisiones peruanas y los pormenores del proceso judicial.
A los americanos, por ejemplo, les parece digna de un circo la idea de llevar al acusado a la escena del crimen para "reconstruir" el asesinato. He visto a comentaristas de CNN, Fox y Headline News discutir el asunto con una sonrisa de superioridad ante lo primitivo del método. Hasta que uno de ellos mencionó que lo mismo se hace en varios países europeos y en Corea y Japón, y entonces, de pronto, ya el asunto no parecía tan primitivo.
Cuando algún amigo americano me ha llamado la atención sobre la práctica carnavalesca de la "reconstrucción del crimen" en Lima, me ha tentado decirle, y lo he hecho (o lo ha hecho mi Tabucchi interior), que al menos la justicia peruana hace muchos años dejó otras prácticas aberrantes como la pena de muerte, que se sigue ejerciendo en muchos estados de Estados Unidos.
Hace mucho (sobre todo después de Kafka y Foucault) que la idea de la prisión como metáfora o alegoría de las sociedades y las naciones se ha estandarizado en la literatura y en el cine. De hecho, para cerrar el círculo, podría mencionar aquí mismo películas y ficciones americanas, italianas, holandesas y brasileñas en las que se construye, de alguna manera, esa analogía. No faltarán los sociólogos que ensayen el experimento en la realidad, y que, a partir de la observación del comportamiento de diversos grupos dentro de un penal, alcancen conclusiones acerca del lugar y las relaciones de esos grupos afuera.
La cosa es menos teórica y más pragmática para lo que me interesa señalar: los sistemas judiciales, la administración de justicia y la forma en que los países manejan la libertad y la carcelería de sus ciudadanos es un síntoma de la funcionalidad de esas sociedades.
Cuando un americano critica la poca solvencia y la poca credibilidad de la justicia italiana, en verdad está diciendo que Italia es una sociedad disfuncional; lo mismo cuando Tabucchi observa la justicia brasileña, cuando un amigo mío de New York se ríe de las formas de la justicia peruana y cuando yo hago notar la inhumana crueldad de la pena de muerte en países como Estados Unidos por contraste con su desaparición en el Perú.
De hecho, que un criminal holandes como Joran van der Sloot, hijo de un juez, elija Aruba, una ex colonia holandesa, y al Perú, que para él es un ignoto país en una zona ignota del mundo, como escenario de sus crímenes, y que crea que incluso después de la tormenta mediática que lo cercó la primera vez, puede salirse con la suya una segunda, en el Perú, es un síntoma de un juicio previo: Aruba y el Perú, para él, son lugares donde la justicia no existe; no son sociedades, en verdad, sino espacios caóticos donde cualquier cosa puede suceder.
En el proceso electoral peruano, los dos candidatos finalistas, Keiko Fujimori y el triunfador, Ollanta Humala, tenían familiares en prisión: el padre de la primera y el hermano de la segunda (qué triste es decirlo). En ambos casos se temió que el ganador liberaría a su pariente de la cárcel. Ahora que Humala ha sido elegido, el rumor vuelve. Algo dice sobre el país, claro está: los peruanos mismos sabemos, mejor que nadie, que el Perú es un lugar donde la justicia puede ser burlada de mil maneras, sobre todo desde el poder político.
Si el hecho llega a producirse, les daremos la razón a quienes piensan que somos una república de opereta, sin orden ni concierto, un país que se empeña en desacreditarse públicamente, un país que ha perdido la capacidad de tomarse a sí mismo en serio.
...
El extraordinario novelista italiano Antonio Tabucchi se rehúsa a viajar al Festival de Paraty, en Brasil, como respuesta a la negativa del gobierno brasileño de extraditar a Cesare Battisti, un antiguo extremista italiano al que la justicia de su país acusa de cuatro homicidios.
El artículo (muy interesante) en que Tabucchi explica su negativa abunda en críticas del novelista contra las profundas carencias del sistema judicial brasileño y la forma en que el gobierno de Lula da Silva influyó en la decisión de no entregar a Battisti a los tribunales italianos.
Tabucchi recuerda no sólo otras arbitrariedades de la justicia brasileña, sino que (no sin que se le sienta un cierto aliento patriótico) hace una explícita comparación entre los estados de la administración de justicia en ambos países y entre sus sistemas carcelarios. Anota, por ejemplo, que en Italia no se tortura a presos políticos y recuerda el caso más o menos reciente de una insurrección de reclusos en una cárcel brasileña que terminó con decenas de muertos incinerados en un pabellón ante la cómplice pasividad de las autoridades.
En Estados Unidos, mientras tanto, la reanudación del juicio a la joven americana Amanda Knox, recluida en una cárcel italiana por habérsela encontrado, en primera instancia, culpable del homicidio de su roommate inglesa años atrás, produce una avalancha de artículos en los que los comentaristas estadounidenses retornan una y otra vez sobre sus críticas al sistema judicial italiano, al que consideran inmensamente corrupto, arbitrario, parcial, xenofóbico y no poco caricaturesco.
En Lima, al mismo tiempo, un joven holandés está preso por el asesinato de una mujer peruana. El caso no sería mundialmente célebre si no se tratara de Joran van der Sloot, el sospechoso del homicidio de una estudiante americana en Aruba. La televisión de Estados Unidos cada cierto tiempo transmite informes del caso desde Lima, incluyendo comentarios sobre las condiciones de las prisiones peruanas y los pormenores del proceso judicial.
A los americanos, por ejemplo, les parece digna de un circo la idea de llevar al acusado a la escena del crimen para "reconstruir" el asesinato. He visto a comentaristas de CNN, Fox y Headline News discutir el asunto con una sonrisa de superioridad ante lo primitivo del método. Hasta que uno de ellos mencionó que lo mismo se hace en varios países europeos y en Corea y Japón, y entonces, de pronto, ya el asunto no parecía tan primitivo.
Cuando algún amigo americano me ha llamado la atención sobre la práctica carnavalesca de la "reconstrucción del crimen" en Lima, me ha tentado decirle, y lo he hecho (o lo ha hecho mi Tabucchi interior), que al menos la justicia peruana hace muchos años dejó otras prácticas aberrantes como la pena de muerte, que se sigue ejerciendo en muchos estados de Estados Unidos.
Hace mucho (sobre todo después de Kafka y Foucault) que la idea de la prisión como metáfora o alegoría de las sociedades y las naciones se ha estandarizado en la literatura y en el cine. De hecho, para cerrar el círculo, podría mencionar aquí mismo películas y ficciones americanas, italianas, holandesas y brasileñas en las que se construye, de alguna manera, esa analogía. No faltarán los sociólogos que ensayen el experimento en la realidad, y que, a partir de la observación del comportamiento de diversos grupos dentro de un penal, alcancen conclusiones acerca del lugar y las relaciones de esos grupos afuera.
La cosa es menos teórica y más pragmática para lo que me interesa señalar: los sistemas judiciales, la administración de justicia y la forma en que los países manejan la libertad y la carcelería de sus ciudadanos es un síntoma de la funcionalidad de esas sociedades.
Cuando un americano critica la poca solvencia y la poca credibilidad de la justicia italiana, en verdad está diciendo que Italia es una sociedad disfuncional; lo mismo cuando Tabucchi observa la justicia brasileña, cuando un amigo mío de New York se ríe de las formas de la justicia peruana y cuando yo hago notar la inhumana crueldad de la pena de muerte en países como Estados Unidos por contraste con su desaparición en el Perú.
De hecho, que un criminal holandes como Joran van der Sloot, hijo de un juez, elija Aruba, una ex colonia holandesa, y al Perú, que para él es un ignoto país en una zona ignota del mundo, como escenario de sus crímenes, y que crea que incluso después de la tormenta mediática que lo cercó la primera vez, puede salirse con la suya una segunda, en el Perú, es un síntoma de un juicio previo: Aruba y el Perú, para él, son lugares donde la justicia no existe; no son sociedades, en verdad, sino espacios caóticos donde cualquier cosa puede suceder.
En el proceso electoral peruano, los dos candidatos finalistas, Keiko Fujimori y el triunfador, Ollanta Humala, tenían familiares en prisión: el padre de la primera y el hermano de la segunda (qué triste es decirlo). En ambos casos se temió que el ganador liberaría a su pariente de la cárcel. Ahora que Humala ha sido elegido, el rumor vuelve. Algo dice sobre el país, claro está: los peruanos mismos sabemos, mejor que nadie, que el Perú es un lugar donde la justicia puede ser burlada de mil maneras, sobre todo desde el poder político.
Si el hecho llega a producirse, les daremos la razón a quienes piensan que somos una república de opereta, sin orden ni concierto, un país que se empeña en desacreditarse públicamente, un país que ha perdido la capacidad de tomarse a sí mismo en serio.
...
31.7.11
El lector ciberespacial
Sobre una columna de Mario Vargas Llosa
Evocando a McLuhan, Mario Vargas Llosa, en su más reciente Piedra de toque, observa que la fabulosa capacidad de almacenamiento de información que ofrece intenet afecta la forma en que usamos nuestra memoria y las maneras en que recurrimos a ella o la ejercitamos. Como en otras ocasiones, la observación de Vargas Llosa tiene un tinte pesimista y no poco nostálgico.
Internet no afecta nuestros modales memorísticos o nuestro ejercicio intelectual porque sea un fenómeno intrínsecamente distinto de lo que fueron el libro, la imprenta o las bibliotecas. Lo hace, más bien, porque es un fenómeno semejante en su naturaleza: ofrece una forma de reunir saberes y transmitirlos, extiende su acceso, lo generaliza (hasta donde es posible hoy), activa y promueve nuestra interacción con información y conocimientos que de otra manera nos serían perpetuamente ajenos o más difícilmente accesibles.
Donde internet difiere del libro es en el campo del hipertexto y de lo intertextual, digamos: en la idea de la lectura cruzada: uno lee internet brincando de espacio en espacio, y luego volviendo, buscando referencias, explorando citas, confirmando lo que no se recuerda o se recuerda parcialmente. Pero eso se parece enormemente a lo que haría un lector tradicional si leyera un libro dentro de una biblioteca: detendría la lectura para buscar otro libro que le explicara o aclarara o complicara el anterior. Como una biblioteca, internet tiene la capacidad de generar una forma de lectura compleja e intertextual.
A diferencia de las bibliotecas, la capacidad de internet de satisfacer curiosidades laterales es casi inmediata, y las probabilidades de hallar una distracción en el camino son inagotables. Entiendo que eso puede parecerse a la falta de concentración o a la incapacidad de una lectura prolongada, pero no entiendo que eso sea en sí mismo un defecto o que sea el síntoma de un desbarrancadero intelectual. Y no es, como seguramente piensa Vargas Llosa, una enfermedad de la postmodernidad; a riesgo de sonar excesivamente triunfalista ante la noción misma de modernidad, diría que es casi la coronación de un ideal de la ilustración y la modernidad: el ideal enciclopédico.
No es necesario hacer la analogía con fantásticas bibliotecas borgeanas: la mesa de noche de una persona habituada a la lectura, sobre la cual se acumula una pequeña montaña de libros, puede ser vista, de hecho, a la vez como una oportunidad para la lectura intertextual o como una trampa para la distracción y el desvarío. Abrir un navegador de internet es como acostarse junto a una mesa de noche en la que hubiera no uno ni dos ni decenas sino millares e incluso millones de libros abiertos.
El lector tradicional, que hace quince siglos pasó de leer en voz alta a leer para su conciencia y su intimidad, y que pasó de atesorar una decena de volúmenes a coleccionar centenares, y que pasó de leer dentro de un pequeño círculo a leer lo mismo que una multitud de extraños, ahora aprende a leer a través de muchas ventanas simultáneas. No creo que sea, en sí mismo, un rasgo al que haya que temer o que haya que censurar o prevenir. El problema de la formación intelectual sigue siendo el mismo: la educación y la formación del criterio del lector; no el volumen o la longitud de la lectura, sino su densidad.
Evocando a McLuhan, Mario Vargas Llosa, en su más reciente Piedra de toque, observa que la fabulosa capacidad de almacenamiento de información que ofrece intenet afecta la forma en que usamos nuestra memoria y las maneras en que recurrimos a ella o la ejercitamos. Como en otras ocasiones, la observación de Vargas Llosa tiene un tinte pesimista y no poco nostálgico.
Internet no afecta nuestros modales memorísticos o nuestro ejercicio intelectual porque sea un fenómeno intrínsecamente distinto de lo que fueron el libro, la imprenta o las bibliotecas. Lo hace, más bien, porque es un fenómeno semejante en su naturaleza: ofrece una forma de reunir saberes y transmitirlos, extiende su acceso, lo generaliza (hasta donde es posible hoy), activa y promueve nuestra interacción con información y conocimientos que de otra manera nos serían perpetuamente ajenos o más difícilmente accesibles.
Donde internet difiere del libro es en el campo del hipertexto y de lo intertextual, digamos: en la idea de la lectura cruzada: uno lee internet brincando de espacio en espacio, y luego volviendo, buscando referencias, explorando citas, confirmando lo que no se recuerda o se recuerda parcialmente. Pero eso se parece enormemente a lo que haría un lector tradicional si leyera un libro dentro de una biblioteca: detendría la lectura para buscar otro libro que le explicara o aclarara o complicara el anterior. Como una biblioteca, internet tiene la capacidad de generar una forma de lectura compleja e intertextual.
A diferencia de las bibliotecas, la capacidad de internet de satisfacer curiosidades laterales es casi inmediata, y las probabilidades de hallar una distracción en el camino son inagotables. Entiendo que eso puede parecerse a la falta de concentración o a la incapacidad de una lectura prolongada, pero no entiendo que eso sea en sí mismo un defecto o que sea el síntoma de un desbarrancadero intelectual. Y no es, como seguramente piensa Vargas Llosa, una enfermedad de la postmodernidad; a riesgo de sonar excesivamente triunfalista ante la noción misma de modernidad, diría que es casi la coronación de un ideal de la ilustración y la modernidad: el ideal enciclopédico.
No es necesario hacer la analogía con fantásticas bibliotecas borgeanas: la mesa de noche de una persona habituada a la lectura, sobre la cual se acumula una pequeña montaña de libros, puede ser vista, de hecho, a la vez como una oportunidad para la lectura intertextual o como una trampa para la distracción y el desvarío. Abrir un navegador de internet es como acostarse junto a una mesa de noche en la que hubiera no uno ni dos ni decenas sino millares e incluso millones de libros abiertos.
El lector tradicional, que hace quince siglos pasó de leer en voz alta a leer para su conciencia y su intimidad, y que pasó de atesorar una decena de volúmenes a coleccionar centenares, y que pasó de leer dentro de un pequeño círculo a leer lo mismo que una multitud de extraños, ahora aprende a leer a través de muchas ventanas simultáneas. No creo que sea, en sí mismo, un rasgo al que haya que temer o que haya que censurar o prevenir. El problema de la formación intelectual sigue siendo el mismo: la educación y la formación del criterio del lector; no el volumen o la longitud de la lectura, sino su densidad.
...
18.7.11
Contra la papa rellena
O cuándo vamos a apreciar el resto de nuestra cultura
En 1909 Filippo Tommaso Marinetti lanzó su primer manifiesto. Fundación y manifiesto del futurismo, se llamaba, y apareció ocupando más de un tercio de la primera plana del diario francés más influyente en el mundo del arte europeo, Le Figaro, que, curiosamente, era un diario en gran medida conservador.
Marinetti hablaba a nombre de un grupo inexistente: no había más futuristas que él mismo detrás del manifiesto, en el que se combinaba la estridencia del surrealismo con el tono marcial de los manifiestos de la izquierda radical, que inundaban Italia, Francia y España en esos mismos años.
Como sabemos, el manifiesto fue una conmoción y lanzó el movimiento futurista, acaso la más sonora de las vanguardias hasta la fundación, pocos años después, de los grupos surrealistas franceses y del dadaísmo internacional, en Zurich, en el célebre Café Voltaire.
En pocas semanas, el manifiesto tenía más suscriptores reales: se le sumaron Boccioni, Balla, Carrá y el desquiciado pero originalísimo músico italiano Luigi Russolo, inventor de algunas de las más estrambóticas máquinas rítmico-melódicas del siglo.
Pero la conmoción la consiguió Marinetti casi esclusivamente en los círculos artísticos y, a lo sumo, entre ciertos sectores políticos, sobre todo los conectados con el nacionalismo radical (que daría lugar luego al fascismo), el socialismo sindical y el comunismo.
La masa mayor del pueblo italiano, en todas sus clases sociales, permaneció bastante ajena al alboroto de ese manifiesto que declaraba que la guerra era un acto de limpieza, que la violencia era hermosa, que las academias, los museos, las galerías y los grandes monumentos históricos debían ser arrasados y destruidos.
En 1930, en cambio, un nuevo manifiesto de Marinetti, referido, curiosamente, a la alimentación futurista, causó la masiva perturbación que el manifiesto ideológico no logró entre el pueblo y la sociedad en general. El nuevo texto declaraba que la pasta, base de la alimentación italiana, estupidizaba a la gente, la malnutría, la volvía ociosa y dormilona y sin energías y que por tanto debía ser abolida de la dieta nacional.
Entonces sí, los italianos, que no se habían conmovido ante el llamado de Marinetti a incediar los cuadros de Leonardo y descabezar las estatuas de Miguel Ángel, reaccionaron como si la nueva propuesta culinaria los hiriera de mala manera en el órgano crucial de la italianidad.
Las protestas fueron violentas; el debate fue ubicuo, omnipresente; se le puso precio a la cabeza de Marinetti; una foto suya disfrutando de un plato de linguini fue publicada en los diarios como prueba de su hipocresía y revelación de su íntima maldad. La discusión se transformó en una lucha ideológica por la esencia de lo italiano.
El futurismo, con el tiempo, muchas veces sin darse cuenta, fue fomentando una idea viril, agresiva, masiva y maquinal de belleza que fue la base de la estética fascista de Mussolini y que tenía enormes coincidencias con la que adoptarían los nazis en Alemania.
Cuando, años más tarde, hacia el final de la segunda guerra mundial, las tropas alemanas atravesaron Italia incendiando museos y destruyendo plazas y edificios, arrasando monumentos y arruinando doblemente las ruinas romanas, los italianos tuvieron la oportunidad de darse cuenta de que la defensa de la lasagna y el canelón, quizá, había sido menos crucial que la defensa del gigantesco patrimonio histórico que Marinetti había llamado a destruir sin que a nadie se le moviera una pestaña.
Y ahora la inevitable moraleja:
No sé a ustedes, pero a mí me da un poco de tristeza ver que el único terreno en el cual los peruanos parecemos dispuestos a reaccionar con algo de orgullo por nuestra herencia cultural es cuando alguien quiere usurparnos el puesto de padres del ceviche, prohombres de la causa y científicos del pisco, mientras que nuestros gobiernos, década tras década, tratan todo el resto del patrimonio cultural peruano, literalmente, como si no existiera, sin que eso ocasione el menor debate.
Sigamos así, y un día nos daremos cuenta de que todo ese patrimonio ha sido arrasado, destruido, no por ningún terrible poder extranjero, sino a causa de nuestro puro desinterés y nuestra sola tontería, cuando nuestros hijos no tengan ya ni la más remota idea de quiénes fueron Garcilaso, Guamán Poma o Vallejo, y crean, eso sí, que todo lo que los peruanos hemos hecho en estos siglos es preparar una excelente papa rellena.
...
En 1909 Filippo Tommaso Marinetti lanzó su primer manifiesto. Fundación y manifiesto del futurismo, se llamaba, y apareció ocupando más de un tercio de la primera plana del diario francés más influyente en el mundo del arte europeo, Le Figaro, que, curiosamente, era un diario en gran medida conservador.
Marinetti hablaba a nombre de un grupo inexistente: no había más futuristas que él mismo detrás del manifiesto, en el que se combinaba la estridencia del surrealismo con el tono marcial de los manifiestos de la izquierda radical, que inundaban Italia, Francia y España en esos mismos años.
Como sabemos, el manifiesto fue una conmoción y lanzó el movimiento futurista, acaso la más sonora de las vanguardias hasta la fundación, pocos años después, de los grupos surrealistas franceses y del dadaísmo internacional, en Zurich, en el célebre Café Voltaire.
En pocas semanas, el manifiesto tenía más suscriptores reales: se le sumaron Boccioni, Balla, Carrá y el desquiciado pero originalísimo músico italiano Luigi Russolo, inventor de algunas de las más estrambóticas máquinas rítmico-melódicas del siglo.
Pero la conmoción la consiguió Marinetti casi esclusivamente en los círculos artísticos y, a lo sumo, entre ciertos sectores políticos, sobre todo los conectados con el nacionalismo radical (que daría lugar luego al fascismo), el socialismo sindical y el comunismo.
La masa mayor del pueblo italiano, en todas sus clases sociales, permaneció bastante ajena al alboroto de ese manifiesto que declaraba que la guerra era un acto de limpieza, que la violencia era hermosa, que las academias, los museos, las galerías y los grandes monumentos históricos debían ser arrasados y destruidos.
En 1930, en cambio, un nuevo manifiesto de Marinetti, referido, curiosamente, a la alimentación futurista, causó la masiva perturbación que el manifiesto ideológico no logró entre el pueblo y la sociedad en general. El nuevo texto declaraba que la pasta, base de la alimentación italiana, estupidizaba a la gente, la malnutría, la volvía ociosa y dormilona y sin energías y que por tanto debía ser abolida de la dieta nacional.
Entonces sí, los italianos, que no se habían conmovido ante el llamado de Marinetti a incediar los cuadros de Leonardo y descabezar las estatuas de Miguel Ángel, reaccionaron como si la nueva propuesta culinaria los hiriera de mala manera en el órgano crucial de la italianidad.
Las protestas fueron violentas; el debate fue ubicuo, omnipresente; se le puso precio a la cabeza de Marinetti; una foto suya disfrutando de un plato de linguini fue publicada en los diarios como prueba de su hipocresía y revelación de su íntima maldad. La discusión se transformó en una lucha ideológica por la esencia de lo italiano.
El futurismo, con el tiempo, muchas veces sin darse cuenta, fue fomentando una idea viril, agresiva, masiva y maquinal de belleza que fue la base de la estética fascista de Mussolini y que tenía enormes coincidencias con la que adoptarían los nazis en Alemania.
Cuando, años más tarde, hacia el final de la segunda guerra mundial, las tropas alemanas atravesaron Italia incendiando museos y destruyendo plazas y edificios, arrasando monumentos y arruinando doblemente las ruinas romanas, los italianos tuvieron la oportunidad de darse cuenta de que la defensa de la lasagna y el canelón, quizá, había sido menos crucial que la defensa del gigantesco patrimonio histórico que Marinetti había llamado a destruir sin que a nadie se le moviera una pestaña.
Y ahora la inevitable moraleja:
No sé a ustedes, pero a mí me da un poco de tristeza ver que el único terreno en el cual los peruanos parecemos dispuestos a reaccionar con algo de orgullo por nuestra herencia cultural es cuando alguien quiere usurparnos el puesto de padres del ceviche, prohombres de la causa y científicos del pisco, mientras que nuestros gobiernos, década tras década, tratan todo el resto del patrimonio cultural peruano, literalmente, como si no existiera, sin que eso ocasione el menor debate.
Sigamos así, y un día nos daremos cuenta de que todo ese patrimonio ha sido arrasado, destruido, no por ningún terrible poder extranjero, sino a causa de nuestro puro desinterés y nuestra sola tontería, cuando nuestros hijos no tengan ya ni la más remota idea de quiénes fueron Garcilaso, Guamán Poma o Vallejo, y crean, eso sí, que todo lo que los peruanos hemos hecho en estos siglos es preparar una excelente papa rellena.
...
14.7.11
Q.E.P.D. el cuento hispanoamericano, I
Sobre la paulatina desaparición de un género
En la narrativa latinoamericana, y también en la española, el último par de décadas ha sido un tiempo de obras relativamente menores. Incluso la mayoría de aquellos escritores relevantes que han producido la mayor parte de su trabajo creativo durante esos años, lo han hecho, me parece, casi siempre, en clave menor.
Con excepciones notorias, las más obvias de las cuales son la narrativa de autores como Roberto Bolaño, Ricardo Piglia, Antonio José Ponte, Diamela Eltit, Javier Marías o Mario Levrero (pero dos de esos escritores están ya muertos), las novelas del mundo hispano se han vuelto cada vez más y más simples, menos aventuradas, más lineales, menos experimentales, más estandarizadas, menos ambiciosas y más previsibles.
Mucho tienen que ver en eso los estándares del mercado editorial, que, además de empujar a los novelistas (con su muy frecuente complacencia) hacia un terreno siempre conocido y casi nunca problemático, han hecho otra cosa, quizás incluso más grave: casi han aniquilado los libros de cuentos, que en décadas pasadas conformaron uno de los notorios centros del canon latinoamericano.
Autores como Juan Rulfo, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Adolfo Bioy Casares, Clarice Lispector, Juan José Arreola o Julio Ramón Ribeyro concentraron la mayor parte de su talento en ese género, empujándolo en direcciones impensadas, abriendo regiones enteras de la experiencia latinoamericana en esas pequeñas vetas de originalidad y de inteligencia y atrevimiento estético que fueron sus libros cruciales.
No creo equivocarme al decir que en los últimos veinte años no hay una sola colección de cuentos nueva que haya resonado en el canon de esa manera, y eso, creo, se debe a que la exigencia de relativa simplicidad del mercado editorial no se refiere simplemente a evitar las grandes novelas monumentales y abarcadoras que marcaron la tradición latinoamericana durante casi todo el siglo veinte, sino, además, a evitar también la producción frecuente de pequeños libros complejos, hechos de pequeños relatos complejos, que no resultan nunca tan vendedores como una novela de consumo relativamente sencillo.
Incluso los escritores consagrados saben perfectamente que ninguna editorial invertirá tanto en promocionar un libro de cuentos como en promocionar una novela potencialmente exitosa, y la consecuencia de eso es, o bien la escasa producción y la circulación casi fantasmal de libros de cuentos que son inmediatamente vistos como marginales dentro de la obra de sus autores, o bien la simple resignación de los autores a no experimentar en el género en lo absoluto.
La gran excepción, claro, es Brasil, donde un autor como Rubem Fonseca puede con entera libertad construir una carrera creativa crucialmente centrada en la narración breve. Pero Brasil es un mundo aparte. En Brasil, maravillosa y sorprendentemente para el mundo latinoamericano, editoriales como Alfaguara publican, en las mismas colecciones donde aparecen las novelas más exitosas, no sólo colecciones de cuento sino incluso colecciones de poesía, que encuentran respuestas positivas del público lector.
No tengo los elementos de juicio para explicar por qué los brasileños no tienen que sufrir viendo que ramas enteras de su tradición desaparecen como producto de políticas editoriales miopemente mercantilistas. El hecho es que no ocurre: los poetas y cuentistas brasileños no tienen que renunciar al relativo éxito comercial como producto de los lineamientos de las casas editoras transnacionales; pero el resto del mundo hispano, en su mayor parte, sí.
¿Será que esas políticas editoriales acabarán por exterminar la tradición del cuento hispanoamericano, arrimándolo primero (como ya ocurre) a la marginalidad, y luego abismándolo a la extinción? ¿Será que la mayoría de los narradores de lengua hispana no pueden concebir una carrera literaria que no goce de cierto éxito comercial y, por tanto, están dispuestos a aceptar que esas políticas gobiernen tan determinantemente sus elecciones creativas?
Jorge Luis Borges cuenta que, tras la publicación de sus primeras obras, cuyo número de ejemplares vendidos, en la primera edición, no solía pasar de las dos cifras, él mismo iba a los cafés, entraba subrepticiamente en los clósets y colocaba en los abrigos de ciertas personas copias de sus libros, pues lo que le interesaba no era la cantidad, sino la calidad de los lectores y de la respuesta de los lectores.
Esa ética de la creación, que busca más la alimentación y la retroalimentación del debate que el éxito comercial, parece extraviada para siempre entre nosotros (hoy los autores suelen buscar críticas inmediatas y positivas que puedan luego colocar en un dossier y que promuevan las ventas lo antes posible). Y en esa ruta, géneros clave, como el cuento, parecen empezar a esfumarse.
...
En la narrativa latinoamericana, y también en la española, el último par de décadas ha sido un tiempo de obras relativamente menores. Incluso la mayoría de aquellos escritores relevantes que han producido la mayor parte de su trabajo creativo durante esos años, lo han hecho, me parece, casi siempre, en clave menor.
Con excepciones notorias, las más obvias de las cuales son la narrativa de autores como Roberto Bolaño, Ricardo Piglia, Antonio José Ponte, Diamela Eltit, Javier Marías o Mario Levrero (pero dos de esos escritores están ya muertos), las novelas del mundo hispano se han vuelto cada vez más y más simples, menos aventuradas, más lineales, menos experimentales, más estandarizadas, menos ambiciosas y más previsibles.
Mucho tienen que ver en eso los estándares del mercado editorial, que, además de empujar a los novelistas (con su muy frecuente complacencia) hacia un terreno siempre conocido y casi nunca problemático, han hecho otra cosa, quizás incluso más grave: casi han aniquilado los libros de cuentos, que en décadas pasadas conformaron uno de los notorios centros del canon latinoamericano.
Autores como Juan Rulfo, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Adolfo Bioy Casares, Clarice Lispector, Juan José Arreola o Julio Ramón Ribeyro concentraron la mayor parte de su talento en ese género, empujándolo en direcciones impensadas, abriendo regiones enteras de la experiencia latinoamericana en esas pequeñas vetas de originalidad y de inteligencia y atrevimiento estético que fueron sus libros cruciales.
No creo equivocarme al decir que en los últimos veinte años no hay una sola colección de cuentos nueva que haya resonado en el canon de esa manera, y eso, creo, se debe a que la exigencia de relativa simplicidad del mercado editorial no se refiere simplemente a evitar las grandes novelas monumentales y abarcadoras que marcaron la tradición latinoamericana durante casi todo el siglo veinte, sino, además, a evitar también la producción frecuente de pequeños libros complejos, hechos de pequeños relatos complejos, que no resultan nunca tan vendedores como una novela de consumo relativamente sencillo.
Incluso los escritores consagrados saben perfectamente que ninguna editorial invertirá tanto en promocionar un libro de cuentos como en promocionar una novela potencialmente exitosa, y la consecuencia de eso es, o bien la escasa producción y la circulación casi fantasmal de libros de cuentos que son inmediatamente vistos como marginales dentro de la obra de sus autores, o bien la simple resignación de los autores a no experimentar en el género en lo absoluto.
La gran excepción, claro, es Brasil, donde un autor como Rubem Fonseca puede con entera libertad construir una carrera creativa crucialmente centrada en la narración breve. Pero Brasil es un mundo aparte. En Brasil, maravillosa y sorprendentemente para el mundo latinoamericano, editoriales como Alfaguara publican, en las mismas colecciones donde aparecen las novelas más exitosas, no sólo colecciones de cuento sino incluso colecciones de poesía, que encuentran respuestas positivas del público lector.
No tengo los elementos de juicio para explicar por qué los brasileños no tienen que sufrir viendo que ramas enteras de su tradición desaparecen como producto de políticas editoriales miopemente mercantilistas. El hecho es que no ocurre: los poetas y cuentistas brasileños no tienen que renunciar al relativo éxito comercial como producto de los lineamientos de las casas editoras transnacionales; pero el resto del mundo hispano, en su mayor parte, sí.
¿Será que esas políticas editoriales acabarán por exterminar la tradición del cuento hispanoamericano, arrimándolo primero (como ya ocurre) a la marginalidad, y luego abismándolo a la extinción? ¿Será que la mayoría de los narradores de lengua hispana no pueden concebir una carrera literaria que no goce de cierto éxito comercial y, por tanto, están dispuestos a aceptar que esas políticas gobiernen tan determinantemente sus elecciones creativas?
Jorge Luis Borges cuenta que, tras la publicación de sus primeras obras, cuyo número de ejemplares vendidos, en la primera edición, no solía pasar de las dos cifras, él mismo iba a los cafés, entraba subrepticiamente en los clósets y colocaba en los abrigos de ciertas personas copias de sus libros, pues lo que le interesaba no era la cantidad, sino la calidad de los lectores y de la respuesta de los lectores.
Esa ética de la creación, que busca más la alimentación y la retroalimentación del debate que el éxito comercial, parece extraviada para siempre entre nosotros (hoy los autores suelen buscar críticas inmediatas y positivas que puedan luego colocar en un dossier y que promuevan las ventas lo antes posible). Y en esa ruta, géneros clave, como el cuento, parecen empezar a esfumarse.
...
11.7.11
El fin de la vagancia
O, en todo caso, el principio de la vagancia
Les prometo que Puente Aéreo regresa pronto, muy pronto. Es más, posiblemente regrese hoy mismo, dentro de unas horas, directamente desde la terraza de algún café en Montreal.
...
Suscribirse a:
Entradas (Atom)