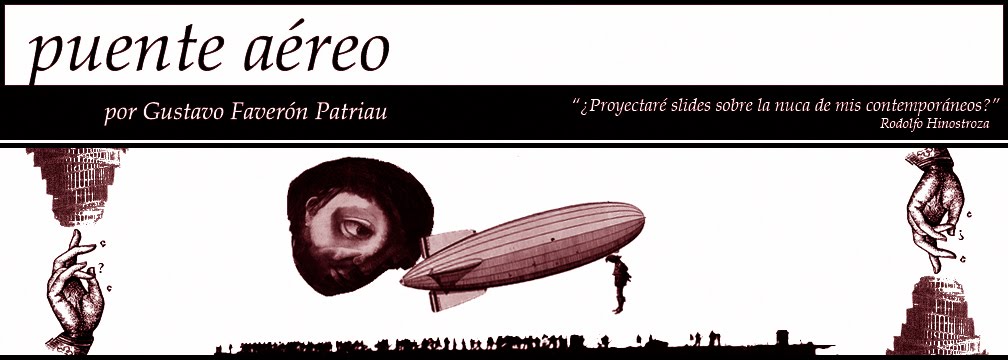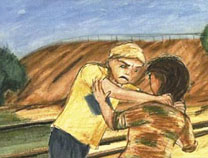Los agentes de Puente Aéreo en Lima (ok, fue Daniel Salas) nos han pasado un dato singular: Noam Chomsky, uno de los intelectuales más influyentes del siglo, el mayor revolucionario de la lingüística contamporánea, y una de las figuras más notables de la opinión contestataria en Estados Unidos, estará pronto en el Perú.
Chomsky, según nos cuentan, no ha pedido pago alguno por las dos conferencias que ofrecerá en la capital peruana: se ha conformado únicamente con que le faciliten los pasajes aéreos y que su agenda incluya una visita al Cusco.
Su cicerone en el Perú, de confirmarse todos estos pronósticos, será nuestro más prominente lingüista
chomskyano, Mario Montalbetti, profesor de la Universidad de Arizona y, como saben los lectores, notable poeta, que fue, por cierto, discípulo de Chomsky años atrás en el M.I.T. Pese a que los vínculos de Mario con la Universidad Católica son conocidos, la institución detrás de la visita de Chomsky sería la Universidad San Martín de Porras.
Chomsky, iniciador de la llamada gramática generativa, revolucionó los estudios de su campo con la propuesta de que nuestra capacidad lingüística está predeterminada por una estructura innata que propicia la adquisición sistemática del lenguaje (una estructura innata llamada gramática universal y cuya existencia Chomsky prueba en el hallazgo de una serie de rasgos comunes a todas las lenguas humanas). Las teorías de Chomsky han resultado determinantes para la filosofía de la mente, la filosofía del lenguaje y para el auge de los estudios congnitivos.
 Como vocero reconocible de la intelectualidad de izquierda contestaria en Estados Unidos, y animador de notables esfuerzos de periodismo de opinión ajenos al mainstream, como el célebre Z-Mag, Chomsky se ha convertido además en un personaje público sui generis en Norteamérica: el intelectual académico con presencia y voz en la política del país, aunque siempre desde fuera de cualquier partido.
Como vocero reconocible de la intelectualidad de izquierda contestaria en Estados Unidos, y animador de notables esfuerzos de periodismo de opinión ajenos al mainstream, como el célebre Z-Mag, Chomsky se ha convertido además en un personaje público sui generis en Norteamérica: el intelectual académico con presencia y voz en la política del país, aunque siempre desde fuera de cualquier partido.Eso, por supuesto, lo ha puesto desde hace tiempo en la mira de muchos republicanos, que lo suelen hacer objeto de caricaturizaciones y burlas destempladas (un buen ejemplo: la tira cómica que coloco aquí; si quieren leerla hagan clic sobre ella y verán la imagen ampliada).
Un defecto notable de Chomsky, por cierto, es que su tendencia a opinar siempre sobre todos los temas políticos imaginables en relación con cualquier país de la tierra lo suele empujar a errores y simplificaciones inconcebibles, como cuando, años atrás, suscribía pedidos de libertad para la norteamericana Lori Berenson, a pesar de desconocer enteramente las circunstancias reales en que Berenson había sido capturada, y la magnitud de su responsabilidad.
Por supuesto, eso no es obstáculo para celebrar la noticia: la presencia de un intelectual de esa dimensión en el Perú será, estoy seguro, estimulante, y su característica elocuencia al momento de hablar de política acaso acabe por generar uno de esos debates que tanto hacen falta en la escena peruana reciente.
Chomsky