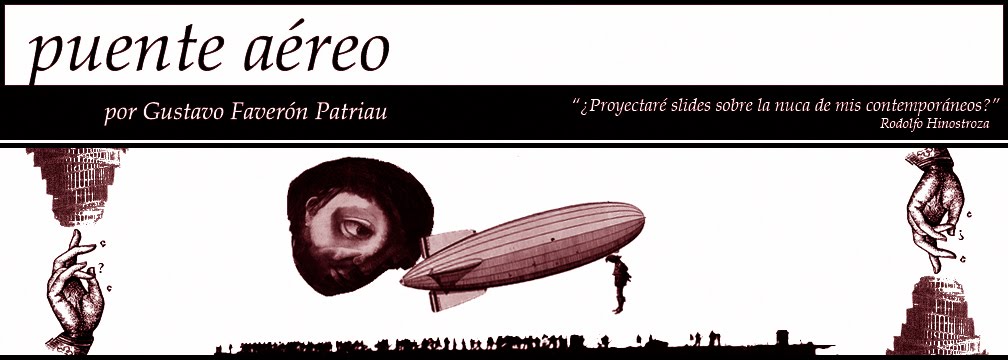¿Por qué invertir contra la literatura peruana?
No soy de los que creen que el Estado deba invertir demasiado en favor de nuestra literatura. Pero sí de los que creen que debe invertir algo: mantener un cierto número de becas de investigación, imprimir a bajos costos obras canónicas, acaso entregar un premio nacional, anual o bienal. Otros creerán que debe invertir mucho más, y otros que no debe invertir nada en absoluto.
Lo que está claro, supongo yo, es que el Estado no debe nunca invertir el dinero público para hacer algo en contra de la literatura peruana. Digo esto porque entiendo que eso es precisamente lo que hace al mantener en las pantallas de la televisora estatal el programa de Marco Aurelio Denegri, La función de la palabra.
Hace unos días, mientras perdía el tiempo en Facebook, me encontré de casualidad con un clip de ese programa. Era un largo segmento dedicado a comentar Tan cerca de la vida, la reciente novela del escritor Santiago Roncagliolo. Antes de seguir, los invito a darle una mirada al clip, que pueden encontrar, dividido en partes, aquí y aquí.
Los defectos que cree encontrar Denegri en el libro son escalofriantes, no como defectos, sino porque alguien se tome el trabajo de enumerarlos en la televisión y un número de personas lo vean y supongan que eso es la crítica literaria y que la literatura es simplemente un asunto de dónde poner la coma y cómo evitar las redundancias.
Primero, Denegri sostiene que la novela de Roncagliolo, con sus más de trescientas páginas, es demasiado larga ("en ciento cincuenta páginas no se hubiera mellado la diégesis", dice). Es decir, too many notes, como decía el rey ignorante en la película de Milos Forman.
Después, acusa al autor de abusar de la coordinación en lugar de la subordinación, que, según afirma, daría ritmo y fluencia a la prosa. Antes de mencionar ejemplos textuales, propone ejemplos hipotéticos y contrasta frases como "Juan piensa. Alberto sueña. Los perros ladran" con frases como "Juan piensa que Alberto sueña mientras los perros ladran".
El primero es, para Denegri, un ejemplo de mala prosa; el segundo, un ejemplo de prosa fuida. En ningún momento se detiene a pensar que los dos ejemplos puedan significar cosas distintas, dar impresiones diferentes e introducir al lector en mundos narrativos cualitativamente discrepantes (el primer ejemplo quizás abre tres líneas narrativas paralelas; el segundo, una sola). Habría que preguntarle a Denegri cuál sería su versión perfeccionada de la frase "Vine. Vi. Vencí".
Por último, Denegri le increpa a Roncagliolo cierta pobreza léxica y otros supuestos vicios del lenguaje. Para ilustrar ese punto, enumera los vicios, largamente, como suele hacer en cada uno de los episodios de ese programa suyo en el que intenta pasar gato por liebre haciéndole creer al público que un crítico literario no es otra cosa que un corrector de estilo sobredimensionado (que no otra cosa es él).
En el momento más curioso de su monólogo, Denegri pronostica que, dentro de algunas décadas, Roncagliolo, a fuerza de escribir malos libros para el aplauso de la crítica, habrá de ganar el Premio Nobel. Y hace mofa de esa realidad imaginada por él mismo citando una idea de Sartre acerca de las muchas veces en que el éxito fracasa.
Justamente entonces es cuando despliega los ejemplos que ilustran el exceso de frases coordinadas en desmedro de las subordinadas en la novela de Roncagliolo. Al oírlo, resulta inevitable recordar aquel ensayo estupendo del mismo Sartre sobre la ausencia de las subordinaciones y la frecuencia de las coordinaciones y las yuxtaposiciones en El extranjero, la novela de Camus.
Lejos de acusar a Camus de pobreza sintáctica, Sartre hace notar cómo la elección de ese estilo narrativo es el instrumento de Camus para representar la desaparición de la causalidad y la relajación de la lógica en los eventos narrados en la novela.
No digo que esa sea la intención de Roncagliolo. Sólo lo menciono para subrayar cuán escasa sutileza crítica se puede esperar de Denegri. Porque Denegri, obviamente, no sabe absolutamente nada de literatura y es imposible esperar de él cualquier juicio de una ficción que vaya más allá de evaluar la corrección sintáctica de los textos y su pertinencia léxica (que, en su caso, es siempre la exigencia de los usos literales o los ya sancionados por la tradición).
Y esa es, con exactitud, la desgracia de tener en la televisión un sólo programa literario y que ese programa esté en manos del señor Denegri.
Es que esta persona no tiene ni la más remota concepción de lo que son el arte y la literatura como voluntarias infracciones de la norma: para él, como para algún mal maestro de recitación y ortografía, o alguno de esos críticos-árbitro del diecinueve, un escritor no es sino un funcionario del lenguaje, un burócrata que recibe un léxico y una sintaxis y debe cuidarse de glorificarla y nunca adaptarla, nunca torcerla, nunca experimentar con ella.
Por supuesto, me dirán que lo que le espanta a Denegri no es un desconcertante libro experimental, colmado de rarezas y riesgos, sino un libro bastante convencional, sin grandes sorpresas de estilo, hecho para el éxito mercantil por uno de los autores más comerciales de las letras peruanas recientes.
Correcto. Pero no creo que eso refute mi caracterización de Denegri: lo mismo que hace con Roncagliolo lo ha hecho con casi cualquier autor contemporáneo al que ha comentado (recuerdo, hace más de diez años, un programa similar dedicado a contar los errores sintácticos en alguna novela de Vargas Llosa, creo que Los cuadernos de don Rigoberto).
El punto es, entonces: si el Estado va a invertir dinero público en un solo programa dedicado, aunque sea parcialmente, al comentario de obras literarias, ese espacio debería tener un mínimo de seriedad, debería tratar los libros con un poco de respeto.
Y no me refiero al falso respeto de quien no se atreve a mostrar errores y carencias, sino al simple respeto de colocar en la conducción de un programa así a alguien que sepa de qué está hablando, que trate los libros como objetos intelectuales y no como planas de caligrafía, tareas de primaria o modelos burocráticos.
...