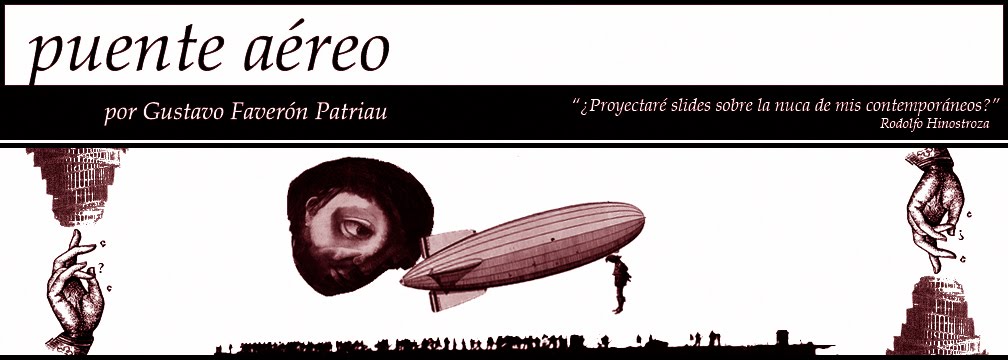Decenas de veces he escuchado (o dicho) cosas como ésta: un buen profesor de literatura puede especializarse en un sólo género, en un sólo periodo histórico, incluso en un solo modelo teórico, pero tiene la obligación de conocer algo acerca de todos, o al menos de muchos.
Decenas de veces he escuchado (o dicho) cosas como ésta: un buen profesor de literatura puede especializarse en un sólo género, en un sólo periodo histórico, incluso en un solo modelo teórico, pero tiene la obligación de conocer algo acerca de todos, o al menos de muchos.La noción del profesor de poesía que sabe poco o nada sobre narrativa, por ejemplo, o viceversa, me ha resultado siempre no sólo sospechosa, sino también irritante, tanto como la idea del crítico que parece conocerlo todo sobre el siglo dieciséis pero vaya uno a preguntarle qué pasaba en el mundo en 1499 o en 1601...
Hace bastante tiempo estoy convencido de que el género literario más saludable, el de mayor audacia creativa, el que experimenta la transformación más singular en la última década y, quién sabe, acaso se convierta en el género clave del siglo veintiuno, es el de la novela gráfica. Si el siglo XIX fue el siglo de la novela, el XXI será el siglo del cómic.
Creo que tras la generación que llevó al cómic de la literatura infantil a la transposición de especies (Will Eisner, Hugo Pratt, Oesterheld, Solano López, etc), y tras la siguiente, que consolidó las posiblidades narrativas del género y afirmó su capacidad de lidiar vastamente con cualquier tema (Robert Crumb, Art Spiegelman, Alan Moore, etc), lo de hoy es una explosión de sutilezas sin precedentes: Daniel Clowes, Chester Brown, Charles Burns, Alison Bechdel, Gipi, etc. O el maestro Chris Ware.
 Sin embargo, uno todavía se encuentra frecuentemente con críticos literarios que nunca en su vida han abierto una novela gráfica, o que suponen que los "dibujitos" son todos clones de Archie o del Pato Donald: cuentos para los niños que aún no se arriesgan a leer libros sin figuritas, o para adultos que se quedaron con un pie en la cuna. (No ayuda mucho el hecho de que el ochenta por ciento de los amantes de los cómics no pasen de Batman y el Hombre Araña).
Sin embargo, uno todavía se encuentra frecuentemente con críticos literarios que nunca en su vida han abierto una novela gráfica, o que suponen que los "dibujitos" son todos clones de Archie o del Pato Donald: cuentos para los niños que aún no se arriesgan a leer libros sin figuritas, o para adultos que se quedaron con un pie en la cuna. (No ayuda mucho el hecho de que el ochenta por ciento de los amantes de los cómics no pasen de Batman y el Hombre Araña).Para mí, esos críticos son reliquias de una época en que la literatura tenía una rama menos: ya no son capaces de percibir el paisaje general (no ven the big picture: no pun intended) de las artes narrativas contemporáneas. Y además, lo son de un modo grave: no sólo están perdiéndose de un área completa de la literatura: están dejando que se les pase por alto toda una revolución en el lenguaje narrativo de nuestro tiempo.
El fenómeno no sólo los va a dejar desconectados de los lectores del futuro: los va a dejar desconectados de sus propios hijos.
 ¿Se han fijado alguna vez en esas personas que van a un museo extraordinario y caminan frente a los cuadros más importantes de la pintura occidental y ponen cara de cultos, y, sin embargo, si uno los mira con atención, descubre que pasan más tiempo leyendo los cartelitos con los títulos de los cuadros y las explicaciones de los curadores, que mirando las pinturas? Esas son las personas entrenadas en el modelo viejo, que pueden eventualmente apreciar las artes plásticas, pero que, cuando tienen la imagen y la palabra escrita juntas, yuxtapuestas, sólo pueden optar, mecánicamente, por la segunda. Los críticos literarios suelen ser el non plus ultra de esa variante.
¿Se han fijado alguna vez en esas personas que van a un museo extraordinario y caminan frente a los cuadros más importantes de la pintura occidental y ponen cara de cultos, y, sin embargo, si uno los mira con atención, descubre que pasan más tiempo leyendo los cartelitos con los títulos de los cuadros y las explicaciones de los curadores, que mirando las pinturas? Esas son las personas entrenadas en el modelo viejo, que pueden eventualmente apreciar las artes plásticas, pero que, cuando tienen la imagen y la palabra escrita juntas, yuxtapuestas, sólo pueden optar, mecánicamente, por la segunda. Los críticos literarios suelen ser el non plus ultra de esa variante.Recuerdo a la amiga que me decía que había leído Fun House, la novela gráfica de Bechdel, en una hora. Casi me dio miedo confesar que a mí me tomó varias noches. Pero el hecho es que para leer esa novela en una hora hay que dedicarle quince segundos a cada página, es decir, el tiempo justo para leer los diálogos, sin un sólo instante para disfrutar del diseño general de la hoja abierta, ni el de cada página, ni mucho menos el de cada panel, ni un solo minuto para asimilar un poco el sentido de esas composiciones, como si la figura visual del cómic fuera enteramente gratuita.
Y ya hablando del tema: ¿cuántos profesores universitarios de literatura les piden a sus estudiantes que le echen una mirada a alguna novela gráfica? ¿Cuántos en Estados Unidos? ¿Cuántos en el Perú?
Imágenes: Carátula de Louis Riel, de Chester Brown; secuencia de Black Hole, de Charles Burns; panel de Safe Area: Gorazde, de Joe Sacco.