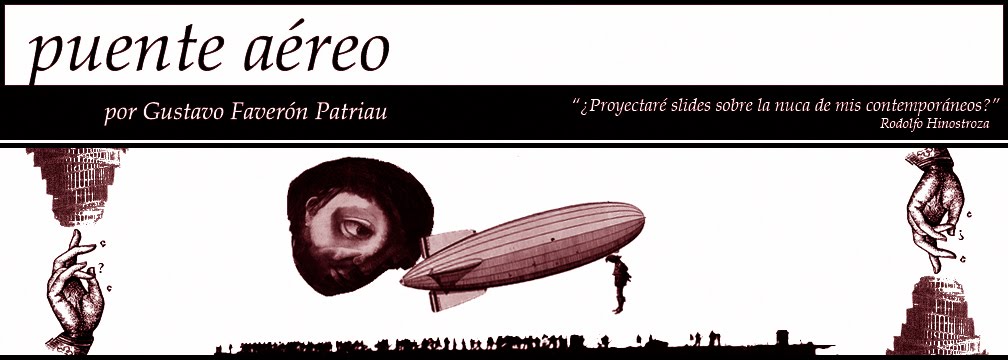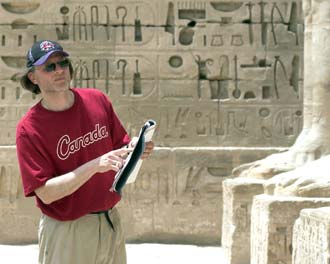Durante el último año y medio, desde que este blog fue inaugurado, uno de los temas que han aparecido y reaparecido continuamente es el asunto de la crítica literaria de prensa, la argumentación ad hominem en que suele recaer y la sospechosa virulencia que puede alcanzar.
Durante el último año y medio, desde que este blog fue inaugurado, uno de los temas que han aparecido y reaparecido continuamente es el asunto de la crítica literaria de prensa, la argumentación ad hominem en que suele recaer y la sospechosa virulencia que puede alcanzar.
A veces, he estado tentado de decirle a ciertos críticos y reseñadores: también se puede ser destructivo con un libro (hay, después de todo, libros que merecen la destrucción, ¿o no?) y, sin embargo, mantener la reseña dentro de los límites del comentario pertinente.
Se me ocurrió buscar un ejemplo: una reseña notoriamente odiosa, claramente negativa, totalmente destructora y escrita con antipatía, pero que, no obstante, no fuerza al crítico a transformar su comentario en una bronca: los puñetazos están allí, pero caen en la obra y se detienen a centímetros del rostro del autor.
Es un comentario escrito, en 1960, por el notable narrador argentino Abelardo Castillo, y su objeto es el más famoso conjunto de relatos breves de Silvina Ocampo, La furia.
La furia y otros cuentos, de Silvina Ocampo
Por Abelardo Castillo
Crítica aparecida en El GRILLO DE PAPEL Nº 4. 1960.
Hace 3.000 años, Anás, escriba de Ramsés II, ideó una historia, con gran regocijo de Seti Maerneftah, que era hijo del faraón y estaba ocioso. Los 19 papiros aún perduran —para solaz de los egiptólogos y para confusión de Kronos, que, como algunos estetas, reniega de las obras por encargo— en cierta vitrina del Museo Británico, y son, por la gracia del vizconde de la Rougé, el más antiguo testimonio del género cuentístico que se conoce. Desde Anás hasta hoy, la literatura narrativa no ha sido muy generosa en ejemplos inmortales. Si como se ha dicho, por cada buen cuento se escriben cien buenas novelas, y calculando que existen 3.000 novelas intachables —a una por año, exageradamente, desde los tiempos de Ramsés—, debemos concluir que un buen cuento, como el genio, como el amor que prescribía Rafael Barrett, como la sombra de Nulfo, aparece exactamente cada siglo: alarmante periodicidad que nos da un total de 30 narraciones memorables. Silvina Ocampo, ella sola y en sólo un libro, consigna 34, cuatro más de las que pacientemente elaboró la Historia, lo que no impide que nuestra matemática anterior —treinta narraciones memorables— permanezca inalterada.
 Eloy Martínez (rotograbado de La Nación, enero de 1960) sospecha que, por lo menos, "La Furia" es una de las colecciones narrativas más intensas que ha dado el país. Esta sospecha es sospechosa. La autora de Espacios Métricos, sin duda, escribe bien, tiene un estilo particularmente elegante, puede ser astuta, pero no articula con exactitud el riguroso mecanismo del cuento. El círculo mágico, la inventada realidad donde un narrador introduce al que lee, obligándolo a creer en resucitadas, horlas o pescadores sin sombra, esa que angustia en Kafka y escuece en Chéjov: la atmósfera del relato, no aparece aquí. Hay, es verdad, una constante tenebrosa, malvadísima, una suerte de frívolo draculismo que se repite en todas las historias, pero la frivolidad no es intensa.
Eloy Martínez (rotograbado de La Nación, enero de 1960) sospecha que, por lo menos, "La Furia" es una de las colecciones narrativas más intensas que ha dado el país. Esta sospecha es sospechosa. La autora de Espacios Métricos, sin duda, escribe bien, tiene un estilo particularmente elegante, puede ser astuta, pero no articula con exactitud el riguroso mecanismo del cuento. El círculo mágico, la inventada realidad donde un narrador introduce al que lee, obligándolo a creer en resucitadas, horlas o pescadores sin sombra, esa que angustia en Kafka y escuece en Chéjov: la atmósfera del relato, no aparece aquí. Hay, es verdad, una constante tenebrosa, malvadísima, una suerte de frívolo draculismo que se repite en todas las historias, pero la frivolidad no es intensa.
Comentaristas, que con variados elogios dilucidaron La Furia, coinciden al menos en algo: los niños de Silvina Ocampo, que acaso ocultan (o denuncian) la Divinidad, son espantosos. Es cierto. Hay niñitos que asesinan al abuelo ("El Vástago") y que, corriendo el tiempo, son el abuelo: niños brujos ("Los Amigos") que ocasionan cataclismos y, rezándole al Demonio, impetran la muerte abominable del amiguito, hay, también, alguna niña ("El Vestido de Terciopelo'') que se divierte muchísimo y dice qué risa: a la madre la estrangula un dragón estampado; párvulos piromaníacos ("Voz en el Teléfono"), quienes, encerrando a la gente en un cuarto, juegan, encantadores, a prender fuego a los papeles previamente apilados junto a la puerta, con la inmediata defunción —por incendio— de todas sus mamás. Este cuento, presumo, tiene una moraleja: la superficialidad es merecedora del infierno. Y sus implicaciones pueden ser monstruosas. Hay chiquitines que, a quien les roba un barrilete ("La Oración") optan por estrangularlo; lo mejor es meterlo de cabeza en una zanja como cuando sumergimos una botella y hace glu-glu-glu (sic), mientras los demás niños aplauden y luego, llegando a sus casas: anunciaron que Amancio Herrero había asesinado a Claudio Aráoz (policialmente [sic]), el mismo Amancio Herrero que, en virtud de su irrevocable degeneración, será utilizado por una adúltera para (como en "El Vástago") proceder al homicidio de un mayor molesto. Alguna otra niña ("La Boda")' desliza arañas venenosas en el rodete de una contrayente, quien, fulminada por la ponzoña, muere en la iglesia. Hay paralíticos y pitonisas. Hay, además, niños meramente expectadores: observan atentos cómo, en una tintorería, la gente mayor plancha con prolijidad a un jorobadito. Desdichadamente, el jorobadito se rompe.
Pero todo esto, pese a que formulado así gana en efecto —perdón, Silvina—, en La Furia no alcanza a producir horror: acaso porque, como escribe Pagés Larraya, éstas son versiones delicadamente femeninas del mundo (rotograbado de La Prensa, diciembre de 1959), o acaso, como escribió Edgar Poe, porque el horror legítimo viene del alma y sólo arrancándoselo de allí puede llevárselo a sus legítimas consecuencias (Prólogo a Cuentos de lo Grotesco y lo Arabesco, 1840).
No se trata, o mejor: no se trata solamente de los temas: la literatura fantástica, la grande, adolece de inolvidables crueldades; se trata, también, de cómo escribir esos temas. Dos opas decapitando a la hermana, no resultan menos truculentos que los niños de La Furia, pero si el cuento se llama "La Gallina Degollada" y está escrito por Horacio Quiroga, el aspecto cambia: se justifica, se legitimiza, en virtud del genio que, por serlo, y aun cuando participe de lo horrible, siempre desanda el camino hacia la Belleza. El cuento es ante todo una elaboración artística; por lo tanto, indeclinablemente debe guardar armonía entre concepto y forma: equivocar los términos, exagerar uno de ellos, equivale al fracaso. Si, como en La Furia, el concepto está dado por una constante tenebrosa y la artimaña es coquetamente divertida, se produce un tropiezo, no sólo literario sino de sospechoso donaire. Sin plantear una cuestión ética, al menos en el sentido que Oscar Wilde hablaba de moralidad e inmoralidad, entiendo que además se trata de una cuestión artística. Y los cuentos de Silvina Ocampo son defectuosos como cuentos. No asombran (tampoco me refiero al asombro último, al final "zambombástico", pues, aunque en mi opinión es el artificio primordial del género, no creo que sea el único artificio): no asombran por lo mismo que no apasionan, ni horripilan, ni divierten. Hay excepciones: "Los Sueños de Leopoldina", por ejemplo, que es una hermosa narración y, con mucho, la mejor del volumen: o "El Castigo", cuya lectura recuerda universos regresivos ya sugeridos por Borges (y por los griegos antes); o "El Sótano", donde la autora encerró para siempre una ternura.
Pero, antes de continuar, quiero precaverme. A juzgar por el elogio unánime de la crítica, no es imposible que La Furia merezca, o empiece a merecer el Premio Municipal, la Legión de Honor, o la inmortalidad. Dos escritores argentinos (reporteados por Clarín) afirman, por ejemplo, que este libro es lo mejor que han leído en 1959. Sin entrar en discusión —pues habría que establecer, antes, en base a qué lecturas se pronunciaron—, me parece bueno advertir que dentro de nuestra narrativa fantástica, y en la actualidad, todo eso puede ser válido: Silvina Ocampo, como cuentista imaginativa, acaso sólo está por debajo de Cortázar o Borges (juicio de Roger Caillois); pero, a mi juicio, entre aquella autora y éstos existe una desolada distancia, donde —merced a la indigencia de talento que caracteriza a nuestra literatura de ficción— no hay nadie.
Y habiéndome precavido del mentis que podrían darle el Premio Municipal, la Legión de Honor, o la inmortalidad de La Furia, opino que justamente en el relato central ("La Furia") es donde mejor se advierte la temática del libro: tres hojas y una página resumen económicamente esos sucedidos: una niñita de Manila, Winifred, vestida de ángel para el Día de la Virgen, decide prenderle fuego a Ludovica, su pequeña amiga, quien, habiendo entrado en combustión, echa a correr bajo los arcos presumiblemente ojivales del templo. Antes, como Ludovica sentía horror por los animales, nuestra heroína que la amaba, solía regalarle monos. Winifred crece. Ya en Buenos Aires, le tienta grabar sus iniciales, entrelazadas a las de su amante, en algún portón de Palermo, junto a inscripciones pornográficas. También cuida niños ahora: un niño, Cintito, que toca el tambor y, bajo el piloto de su amante —del amante de Winifred, no del niño, tal vez porque a las literatas argentinas no se les ha ocurrido, aún, la posibilidad de un niño pederasta—, bajo el piloto, digo, es introducido en una casa de citas. El arte no precisa ser verosímil, pero, de todos maneras, a esta altura del relato todo se ha puesto tan insoportable que Winifred, sensatamente, huye. Su amante, enloquecido acaso por esta huida, por el tambor del niño, o por miedo a Silvina Ocampo, entiende que para terminar el cuento es menester asesinar a alguien; elige decapitar en la bañadera al pequeño Cintito; sin embargo reflexiona y, más higiénicamente, lo asfixia bajo una almohada.
Puede argüirse que, esquematizado a tal punto, hasta El Quijote resultaría espantoso. Lo admito. De todos modos, prefiero no encontrar implicaciones metafísicas en La Furia, o esclarecer su simbología. Por otra parte, ya se ha hecho (al respecto, me parecen admirablemente astutas las interpretaciones de Larraya, Martínez, Ghiano, y aun la brevísima de Luisa M. Levinson): se ha hablado de mitología, del tiempo, del infierno, de la presbicia, de Dios, del espacio, de la venganza y del porvenir. Nosotros, inhábiles en el oficio, todavía seguimos hablando de literatura.
Imágenes: Ocampo y Castillo.
 No hay que ser clarividente para notar que en el Perú la intelectualidad es sospechosa, la creatividad es oficialmente secundaria y la investigación académica es despreciada casi por política de Estado.
No hay que ser clarividente para notar que en el Perú la intelectualidad es sospechosa, la creatividad es oficialmente secundaria y la investigación académica es despreciada casi por política de Estado.