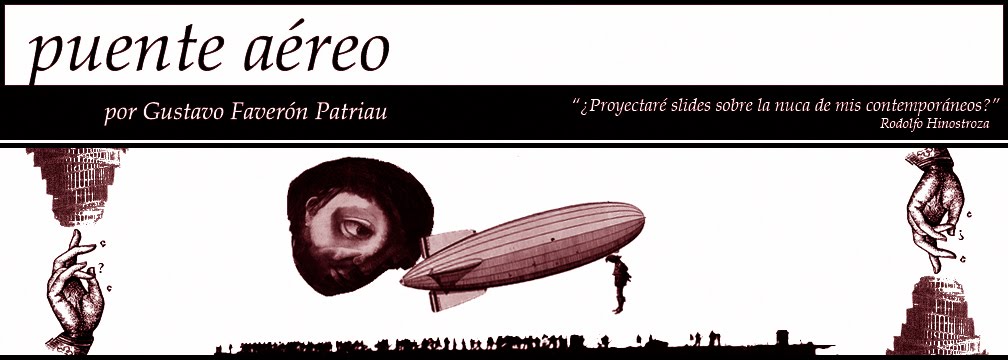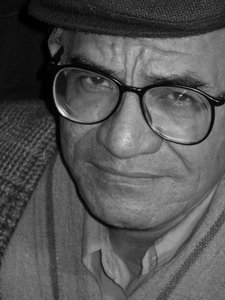skip to main |
skip to sidebar
 He pasado el último mes colectando y leyendo piezas de narrativa peruana referidas a los años de la violencia. Hay, ciertamente, mucho más de lo que uno podría imaginar: varias decenas de novelas y cuentos por docenas. Si la obra más reciente es La hora azul de Alonso Cueto, la más temprana parece ser un cuento de Fernando Ampuero, titulado "El departamento", escrito en 1982 y publicado en Hueso Húmero 14). Lo leí años atrás, mientras preparaba el prólogo para la edición de los Cuentos escogidos de Fernando. Es uno de sus mejores relatos, y denota una preocupación temprana por un fenómeno que entonces era apenas mencionado públicamente: la tortura de inocentes acusados de terrorismo y falsamente perseguidos por las fuerzas del orden. La metáfora del "departamento", que descubrirán apenas lean el cuento, sirve para hacer del protagonista del relato una cifra de todas las víctimas potenciales de un abuso similar.
He pasado el último mes colectando y leyendo piezas de narrativa peruana referidas a los años de la violencia. Hay, ciertamente, mucho más de lo que uno podría imaginar: varias decenas de novelas y cuentos por docenas. Si la obra más reciente es La hora azul de Alonso Cueto, la más temprana parece ser un cuento de Fernando Ampuero, titulado "El departamento", escrito en 1982 y publicado en Hueso Húmero 14). Lo leí años atrás, mientras preparaba el prólogo para la edición de los Cuentos escogidos de Fernando. Es uno de sus mejores relatos, y denota una preocupación temprana por un fenómeno que entonces era apenas mencionado públicamente: la tortura de inocentes acusados de terrorismo y falsamente perseguidos por las fuerzas del orden. La metáfora del "departamento", que descubrirán apenas lean el cuento, sirve para hacer del protagonista del relato una cifra de todas las víctimas potenciales de un abuso similar.
El cuento es uno de aquellos en que Fernando sale del ámbito de las narraciones intimistas y personales para abordar temas de índole social (allí están "Maida sola", sobre la sicosis de soledad de una aristocracia desfalleciente; "Los árboles", sobre los estragos del miedo y el abandono en un combatiente del Cenepa; "Taxi Driver (sin Robert de Niro)", acerca de la espiral de inmoralidad que ocasiona la pauperización de la antigua clase media). A mí me parece la vertiente más interesante de la narrativa de Fernando, aunque, ciertamente, no es la que más frecuenta.
Me preocupa que cierta tendencia crítica actual (ejemplificada por críticos como el profesor americano Mark R. Cox), se desentienda de lo que tengan que decir sobre la violencia escritores como Cueto, Ampuero o Hinostroza, con el prejuicio de que la burguesía limeña (la burguesía “criolla”) nada significativo puede expresar al respecto. Comentarios como el del reseñador Luis Aguirre sobre la novela de Cueto (ver mi post anterior) parece abundar en esa absurda parcialidad. Ojalá no prospere.
 Pocas veces he leído reseñas escritas por el comentarista Luis Aguirre, de quien algunos amigos me han hablado positivamente. La curiosidad me ha hecho buscar sus columnas recientemente, y hoy, así, me encontré con su revisión de la novela La hora azul, de Alonso Cueto. En general, su comentario me parece más hepático que racional, incluso gratuito en varias observaciones.
Pocas veces he leído reseñas escritas por el comentarista Luis Aguirre, de quien algunos amigos me han hablado positivamente. La curiosidad me ha hecho buscar sus columnas recientemente, y hoy, así, me encontré con su revisión de la novela La hora azul, de Alonso Cueto. En general, su comentario me parece más hepático que racional, incluso gratuito en varias observaciones.
No comprendo, por ejemplo, la necesidad de ese movimiento retórico que efectúa Aguirre al insertar la comparación entre Cueto y Bayly: maliciosamente, Aguirre despliega el paralelo de forma tal que acaba atribuyendo a Cueto las desbarradas de Bayly (y cuando más tarde establece las diferencias, el daño ya ha sido hecho).
No comprendo el absurdo de ironizar la actitud memoriosa y descubridora del personaje: "mea culpas y revisionismos al por mayor", se burla Aguirre, confundiendo flagrantemente revisionismo con afán revelador, es decir, descaro con sentimiento de culpa, indolencia con dolor; además, Aguirre ignora que los "mea culpas", en temas como este, son siempre el necesario primer paso para la comprensión del pasado. ("Revisionismo", como debería saber Aguirre, es el nombre con que se designa, en temas similares a este, a la corriente de quienes niegan la comisión de crímenes o proponen políticas de borrón y cuenta nueva, nada de lo cual tiene que ver con la novela de Cueto).
No comprendo si es sólo ignorancia o si es mala fe la que lleva a Aguirre a afirmar que "quien escribe La hora azul es lo que en inglés se suele llamar un unreliable narrator (narrador "poco confiable") que lanza su discurso autocrítico ("la muerte, la pobreza habían pasado frente a mí como accidentes de la realidad") desde una posición incómodamente parcializada". Porque Aguirre debe saber (y si no lo sabe, debe regresar a la universidad) que "quien escribe La hora azul" no es el protagonista de la novela, sino su autor, Alonso Cueto, quien ninguna pena tiene que pagar, o, al menos, ninguna que no debamos pagar todos los demás, Aguirre incluido.
No comprendo qué sentido tiene la frase final de Aguirre: "¿Es posible conectarse con los padecimientos personales de Ormache?", se pregunta retóricamente, refiriéndose al rico abogado que protagoniza el relato. Y se responde de inmediato: "Noventa por ciento del Perú dirá que no". No recuerdo haber leído en toda mi vida una descalificación tan absurda como esa última (salvo por un par de discursos de Fidel Castro, en los que justificaba la persecusión de ciertos escritores cubanos), una descalificación en la que Aguirre parece desestimar la novela de Cueto, básicamente, porque su protagonista sólo representa al diez por ciento de los peruanos. (Que se agarre Vargas Llosa: tengo entendido que no hay más de un quince por ciento de Zavalitas en nuestro país).
Son, en suma, tantas las cosas que no comprendo en ese artículo, que espero que algún lector amable tenga el buen ánimo de explicármelas.


 Pedro Mairal y Osvaldo Soriano (y Cecilia Roth en el papel de Sabrina Love).
Pedro Mairal y Osvaldo Soriano (y Cecilia Roth en el papel de Sabrina Love).
Leyendo el blog de Iván Thays, me entero de que el argentino Pedro Mairal, autor de la exitosa nouvelle Una noche con Sabrina Love (se hizo de ella una versión cinematográfica protagonizada por Cecilia Roth), ha publicado hace poco una nueva novela, El año del desierto. El reportaje de Página/12 cuyo enlace ofrece Iván contiene esta afirmación que a él y a mí nos ha llamado la atención, creo, por motivos distintos:
"Mi generación no tuvo que matar a sus padres literarios porque ya los habían matado o silenciado los militares. Mucha gente nacida alrededor de los ‘70 no tuvo padres literarios sino abuelos como Borges, Cortázar, Bioy, Arlt. Y uno con los abuelos no tiene conflictos”.
Iván apunta que esas declaraciones "podrían ser firmadas --creo-- por todos los autores latinoamericanos de su generación". (E Iván mismo, apenas tres años mayor que Mairal, forma parte, obviamente, de esa generación).
Pero me pregunto si la frase de Mairal no es, más bien, la prueba notoria de que él aún sigue sumergido en el ejercicio de matar a los padres, o, al menos, desconocerlos. Es bastante más difícil encontrar huellas de Borges, Arlt o Bioy en Una noche con Sabrina Love, que encontrar trazas de Osvaldo Soriano, Mempo Giardinelli o, acaso, ciertos relatos emotivos y sutilmente humorísticos de Fontanarrosa. Y, a juzgar por el tema del nuevo libro (Iván lo resume así: "utiliza recursos de ciencia ficción para describir un Buenos Aires imposible pero verosímil"), quien sabe si El año del desierto tome elementos de narradores como Piglia (o acaso Shua o Aira).
De hecho, resulta curioso que Mairal parezca desconocer casi cualquier posible impronta sobre su promoción de parte de una generación tan notable como aquella que forman Saer, Piglia, Aira, Fogwill, Abelardo Castillo y muchos otros.
Más llamativo, porque puede dar lugar, creo, a una discusión interesante, es el hecho de que Iván sea incluso más radical que Mairal y extienda la afirmación del argentino hasta generalizarla para toda la generación. ¿En el Perú, no hay ninguna solución de continuidad, ninguna instancia mediadora entre la generación de, digamos, Vargas Llosa y Ribeyro, y la de aquellos nacidos desde la segunda mitad de los sesentas? Está claro que es posible seguir el proceso de negaciones, apropiaciones y parricidios en la poesía peruana, pero, ¿se puede dibujar con alguna certeza una sucesión similar para el caso de la narrativa?
 Curiosamente, en un tiempo más bien breve (entre el 2001 y el 2004) han aparecido tres películas que se parecen mucho en sus temas y en sus argumentos, pese a provenir de cinematografías muy diversas. Dos de ellas son latinoamericanas y la restante bosnia: la venezolana Punto y raya, la chilena Mi mejor enemigo, y la bosnia Nikogarsnja zemlja (Tierra de nadie).
Curiosamente, en un tiempo más bien breve (entre el 2001 y el 2004) han aparecido tres películas que se parecen mucho en sus temas y en sus argumentos, pese a provenir de cinematografías muy diversas. Dos de ellas son latinoamericanas y la restante bosnia: la venezolana Punto y raya, la chilena Mi mejor enemigo, y la bosnia Nikogarsnja zemlja (Tierra de nadie).
Las tres plantean reflexiones acerca de la arbitrariedad y el absurdo de las fronteras nacionales, y en todos los casos el asunto es propuesto a partir de una historia microcósmica: la difícil amistad entre soldados enemigos fortuitamente forzados a compartir una misma trinchera. En Punto y raya (de la directora Elia Schneider) se trata de venezolanos y colombianos. En Mi mejor enemigo (de Álex Bowen) son argentinos y chilenos. En Tierra de nadie (de Danis Tanovic), bosnios y croatas.
He visto dos de ellas (aún no la venezolana, que tiene muy buenas críticas). La bosnia es extraordinaria: compleja, divertida y también trágica. La chilena quiere tener el mismo tono, y lo logra por momentos, pero está dañada por una serie de descuidos en la construcción del argumento. Uno de ellos es tan absurdo que distrae al espectador y frustra la verosimilitud del film: la patrulla de soldados chilenos (en la foto) se extravía debido a que la única brújula con la que cuentan se estropea accidentalmente. Y luego, los (oligofrénicos) soldados pasan varios días intentando imaginar dónde queda el oeste para regresar a su base. Uno ve cómo el sol se levanta sobre la derecha de la pantalla y se oculta sobre la izquierda una y otra vez, pero los desprevenidos combatientes (uno de ellos un chilote de costumbres campesinas) no son capaces de recordar que el sol sale por el este y se oculta por el oeste, y caminan erráticamente, internándose en territorio argentino. Desde ese momento, no son ya sólo los soldados, sino la película toda la que pierde la brújula. Es que, para ser realista, primero hay que ser meticuloso.
En todo caso, es interesante la coincidencia, y esperanzador que proliferen las obras de arte que asumen el deber de criticar la violencia de los escenarios internacionales. Y, pese a sus defectos eventuales, es aconsejable ver estas películas en tiempos como el actual, cuando, ridículamente, muchos peruanos parecen dispuestos a colocar a un disparatado ultranacionalista en la presidencia de la república, y el gobierno chileno, por su parte, sigue comprando y comprando armas con el cuento de que nadie debe preocuparse por ello, y el presidente de Ecuador corre a darle la razón a Chile en esa y en cualquier otra cosa que pueda perjudicar al Perú, y el futuro presidente de Bolivia, a su vez, quiere condicionar cualquier trato comercial importante con Perú o Chile al asunto de su reclamo martítimo.
Es curioso: mientras los artistas más insisten en señalar el absurdo de las diminutas disputas territoriales, los gobiernos hacen más y más por fomentarlas y mantenerlas en el foco de la atención pública. Y lo peor es que los pueblos pueden disfrutar de las películas pacifistas, pero pisan el palito de la belicosidad fronteriza y la xenofobia con una facilidad ciega y asombrosa.

 La subalternista Gayatri Spivak y el poeta Enrique Verástegui.Entre las paradojas del subalternismo está el asunto de la naturaleza huidiza, acaso inasible de su objeto de estudio, al menos en los términos que los propios estudios subalternos plantean. La muy repetida pregunta de Spivak ("¿puede hablar el subalterno?") puede entenderse, entre varias otras cosas, como un resumen del problema: en el momento en que el subalterno articula un discurso inteligible para quien no está en una posición subalterna, su subalternidad ha cesado, él ha ingresado en el lenguaje del otro, en la esfera simbólica del otro, saliendo de la subalternidad.
La subalternista Gayatri Spivak y el poeta Enrique Verástegui.Entre las paradojas del subalternismo está el asunto de la naturaleza huidiza, acaso inasible de su objeto de estudio, al menos en los términos que los propios estudios subalternos plantean. La muy repetida pregunta de Spivak ("¿puede hablar el subalterno?") puede entenderse, entre varias otras cosas, como un resumen del problema: en el momento en que el subalterno articula un discurso inteligible para quien no está en una posición subalterna, su subalternidad ha cesado, él ha ingresado en el lenguaje del otro, en la esfera simbólica del otro, saliendo de la subalternidad.
A partir de esa paradoja, hay subalternistas que tejen discursos abiertamente conservadores, cuando no reaccionarios (que parecen preferir la subsistencia de un subalterno mudo que sólo pueda "hablar" a través del ventrílocuo académico), y otros que intentan, en la huella de pensadores como Franz Fanon, articulaciones de resistencia basadas precisamente en la apropiación activa de las armas intelectuales ajenas. En ambos grupos hay quienes creen que salir de la subalternidad implica siempre renunciar a la cultura propia, al lenguaje propio, al propio mundo, integrarse al otro y desaparecer.
Me pregunto si hay una situación en cierta forma (y en cierta medida) análoga en el caso de los intelectuales que se proclaman marginales, contraculturales, excéntricos a las culturas oficiales, al establishment, etc. ¿Existe el intelectual marginal o contracultural que no aspire a convertir su propio discurso en hegemónico y dominante? ¿Se puede mantener la marginalidad eternamente, incontaminada, incluso cuando se acepta participar en los circuitos oficiales para extender un discurso contrahegemónico o disidente? ¿Es irresistible el vértigo centrípeto de la ciudad letrada, que impulsa, como decía Ángel Rama, a todos los intelectuales a querer adueñarse del centro alguna vez?
Entre los escritores cercanos a movimientos contraculturales peruanos, como Kloaka, por ejemplo, hay más de uno que ha elegido internarse en el sistema académico oficial y que ejerce su crítica desde allí. Esa actitud, por cierto, me parece lícita, y es mil veces más coherente que la de quienes, proclamándose radicalmente ajenos al sistema, sin embargo, reclaman que el sistema los premie, como hace el bifronte Jorge Pimentel. Otros, como Enrique Verástegui, ex Hora Zero y autor de libros excelentes, han acabado coleccionando la aprobación de los críticos más oficiales como condecoraciones que exhiben con orgullo.
Curiosamente, parece que hacia la derecha, en el liberalismo, hay la oportunidad de encontrar discursos que defienden la disidencia como una situación permanente, con mucha más facilidad que en las izquierdas. La figura vargasllosiana del escritor francotirador, inconforme y siempre crítico, fue abiertamente rechazada en los tiempos del caso Padilla por el mayor árbitro cultural de la Cuba castrista, Roberto Fernández Retamar, quien afirmaba que esa idea era, a la vez, romántica y burguesa, sobre todo si la excentricidad se ejercía para criticar a un régimen progresista como el cubano: el intelectual antisistémico previo a la revolución debía alinearse silenciosamente con el poder una vez que había triunfado el movimiento.
En fin, parafraseando forzadamente a Spivak, mi pregunta es: ¿pueden hablar el marginal desde el centro, el contracultural desde el circuito oficial, el francotirador desde "las entrañas del monstruo"?


 Incauto como soy, y duro para aprender las lecciones que da la vida, anteayer me decidí a ver Imposible amor, la más o menos reciente película de Armando Robles Godoy, pese a que en el pasado he visto otras cosas suyas que debían haberme disuadido para siempre. Imposible amor es quizá la peor: mal hilvanada, esnob, vacía, carente de cualquier interés, lejana de toda originalidad, atravesada de clichés y lugares comunes, postiza, accidentalmente cómica.
Incauto como soy, y duro para aprender las lecciones que da la vida, anteayer me decidí a ver Imposible amor, la más o menos reciente película de Armando Robles Godoy, pese a que en el pasado he visto otras cosas suyas que debían haberme disuadido para siempre. Imposible amor es quizá la peor: mal hilvanada, esnob, vacía, carente de cualquier interés, lejana de toda originalidad, atravesada de clichés y lugares comunes, postiza, accidentalmente cómica.
Robles Godoy ha imaginado una historia soberanamente aburrida y la ha contado con el exceso de elocuencia suficiente para hacerla, además, antipáticamente modosa y afectada. Y se ha dado maña para lograr que un grupo de buenos actores --desde Vanessa Robbiano hasta Orlando Sacha-- luzca como un elenco amateur en una kermesse de colegio.
En una secuencia memorable, por lo atroz, el mismo Robles Godoy aparece en la cinta, reclamando una política estatal de promoción al cine. Si quisiéramos ironizar, podríamos decir que la calidad de Imposible amor y el hecho de que la película haya sido hecha, en parte, con fondos de Conacine, parece todo un alegato en favor de la abolición de cualquier apoyo del Estado a la producción cinematográfica. Sin ironías, lo primero que le pasa a uno por la cabeza es: ¿acaso una buena política estatal podría lograr que Robles Godoy produjera una cinta decente? ¿Sería positivo que tuviéramos un Estado tal que, gracias a su apoyo, nuestras salas pudieran verse inundadas por cintas de la calidad de Imposible amor?
Imagino que un cierto esquema de excepciones impositivas podría lograr una producción más numerosa, y pienso que hay algo estimulante en que el Estado premie proyectos valiosos (como tampoco habría estado de más declarar desierto el premio que recibió Robles Godoy), pero no sé si un auge en cantidad tendría necesariamente un eco positivo en la calidad de nuestro cine. Y tampoco sé si está bien voltear siempre la cabeza hacia el Estado y esperar de él premios, reconocimientos, apoyos, sustentos y beneficios que quienes se dedican a otras actividades, acaso más urgentes, ni tienen ni piden.
Por otra parte, Hora Zero...
Esa actitud, a veces, alcanza niveles absurdos. Recuerdo muy bien una entrevista hecha por un joven escribidor limeño, en la revista Caretas, a los miembros del grupo Hora Zero, cinco o seis años atrás (La recuerdo porque en ella se me insultaba, básicamente, por haber escrito en una reseña de Somos que un libro de Fernando Ampuero me parecía bueno, lo que, como se sabe, es causal de linchamiento en ciertos círculos; en ese caso, el termocéfalo agresor era Jorge Pimentel). En la entrevista, los horazerianos, en pataleta gregaria, lloraban amargamente el hecho de que el Estado peruano nunca los hubiera premiado y reconocido. Así como lo oyen: los poetas contraculturales se quejaban de la indolencia de un Estado y una cultura oficial que no condecoraban a sus marginales, a sus enemigos, a sus dinamiteros.
El manifiesto fundacional de Hora Zero incluía la frase "Definitivamente terminaron también los poetas místicos, bohemios, inocentones, engreídos, locos o cojudos". A la luz de actitudes como la que cuento, uno podría pensar que se acabaron, en efecto, los místicos, los bohemios, los inocentones y los locos, pero los otros siguen, todavía, dando vueltas por allí: ¿o es que no hay que ser engreídos, y algo mas, para proclamarse enemigos del establishment y pretender que el establishment los congratule y felicite? ¿Hasta eso se le tiene que pedir al Estado?
Ese, por supuesto, no es el tema más interesante: lo crucial es, más bien, lo siguiente, y lo dejo como pregunta: ¿se puede pensar en Hora Zero, seriamente, como un grupo marginal, contrario al establishment, crítico y excéntrico con respecto al Estado, cuando la aspìración vital de sus miembros no es (o fue) otra cosa que ser reconocidos por ese establishment y recibir un palmoteo paternal de ese Estado? ¿No habría razones para pensar, más bien, que Hora Zero, en su posicionamiento político, en su reclamo social, en su discurso, fue, ante todo, una gran farsa?Arriba, de izq. a der.: Vanessa Robbiano, Armando Robles Godoy, Jorge Pimentel.
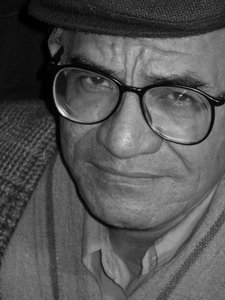 El número 61 (del año 2005) de la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana trae un estudio de la nouvelle Montacerdos de nuestro compatriota Cronwell Jara (izquierda). Y el portal de Internet Sobrelibros publicó, en diciembre de ese mismo año, una reseña de dicha obra.
El número 61 (del año 2005) de la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana trae un estudio de la nouvelle Montacerdos de nuestro compatriota Cronwell Jara (izquierda). Y el portal de Internet Sobrelibros publicó, en diciembre de ese mismo año, una reseña de dicha obra.
Curiosamente, ambos textos son de ensayistas chilenos: Luis Cárcamo Huechante (mi amigo y ex compañero de casa en Ithaca, hoy profesor en Harvard) es autor del artículo publicado por la R.C.L.L., y Carlos Labbé lo es del breve comentario aparecido en Sobrelibros. Quienes sigan preguntándose si la crítica académica y el comentario de prensa son realmente ejercicios distintos pueden leer ambos textos y sacar sus propias conclusiones.
En el mismo número de la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, que dirige el peruano Raúl Bueno, hay un artículo de Cynthia Vich sobre Eleodoro Vargas Vicuña; una reseña de Lydia Fossa sobre la Relación de las cosas acaecidas en las alteraciones del Perú después que Blasco Núñez Vela entró en él (cuya edición reciente viene precedida por un estudio crítico de Mercedes de las Casas Grieve); una reseña de Oscar Barrau sobre el libro Inca Garcilaso: imaginación, memoria e identidad, de Christian Fernández; una reseña sobre el libro de Mirko Lauer Musa mecánica. Máquinas y poesía en la vanguardia peruana; una reseña de Carlos García Bedoya acerca de La trilogía novelística clásica de Ciro Alegría (estudio de Antonio Cornejo Polar); y una reseña de Selenco Vega referida al libro de Camilo Fernández El cántaro y la ola: una aproximación a la poética de Octavio Paz.
Me pregunto si los que pasan mañana, tarde y noche vociferando contra la pobreza de la crítica peruana se darán el trabajo de leer la enorme producción nacional que queda evidenciada en publicaciones como esta, de gran prestigio en el mundo del hispanismo. (Hay quienes ponen como excusa que la mayor parte de esa producción se publica fuera del Perú: la R.C.L.L., que fundara el mismo Cornejo Polar, se consigue fácilmente en Lima, y la mayoría de sus textos están disponibles online).
 La última vez que vi a Daniel Salas (de esto, si la memoria no me falla, van ya cerca de tres años), él tenía una gaseosa en una mano y un libro en la otra, y los que lo conocen saben que esa es una de sus circunstancias más habituales. De modo que, cuando Daniel habla de libros y gaseosas, es lícito pensar que sabe lo que dice. Les recomiendo, entonces, este post suyo en el que, Kola Real y libre mercado de por medio, Daniel comenta una conversación entre jóvenes narradores peruanos (Leonardo Aguirre, Carlos Gallardo, Marco García Falcón, Alexis Iparraguirre, Ezio Neyra, Johann Page, Max Palacios y Gabriel Ruiz-Ortega), promovida por Miguel Ildefonso y publicada en Ciberayllu.
La última vez que vi a Daniel Salas (de esto, si la memoria no me falla, van ya cerca de tres años), él tenía una gaseosa en una mano y un libro en la otra, y los que lo conocen saben que esa es una de sus circunstancias más habituales. De modo que, cuando Daniel habla de libros y gaseosas, es lícito pensar que sabe lo que dice. Les recomiendo, entonces, este post suyo en el que, Kola Real y libre mercado de por medio, Daniel comenta una conversación entre jóvenes narradores peruanos (Leonardo Aguirre, Carlos Gallardo, Marco García Falcón, Alexis Iparraguirre, Ezio Neyra, Johann Page, Max Palacios y Gabriel Ruiz-Ortega), promovida por Miguel Ildefonso y publicada en Ciberayllu.
Agradezco las menciones que hacen de mí, en ese diálogo, Marco García y Alexis Iparraguirre, a quienes, por cierto, he conocido y aprecio. Confío en que sepan recibir estas pequeñas observaciones. Alexis afirma que en la academia americana lo "hegemónico" es el estudio de lo "colonial y el barroco de Indias". Dice que "jamás" un profesor de cierta importancia criticaría seriamente a un joven escritor. Eso es falso, y la bibliografía que demuestra ese error es tan larga que casi no vale la pena mencionarla.
Ahora bien, si lo que se reclama es que ningún crítico prestigioso haya hecho estudios académicos de la obra de autores como Castañeda, Page, Gallardo, Chávez o Neyra, entonces vale la pena observar que la crítica académica no puede reaccionar en semanas a la publicación de un libro nuevo, y que exigir eso es desconocer los mecanismos de la academia (para comenzar por lo obvio, a los meses de trabajo que demanda un artículo contundente, hay que sumar los meses e incluso años que toma la aprobación y publicación de un trabajo en una revista universitaria).
Un comentario de Max Palacios me llama la atención:
"La crítica peruana hasta los años sesenta, era una crítica orientadora y canonizante. Ellos tendían a canonizar a ciertos autores, en algunos cosas eran injustos, por ejemplo, el caso de Reynoso. La crítica que Oviedo y Ortega hicieron sobre la obra de este autor fue injusta. Pero ahora la crítica, la periodística, o mejor dicho la reseña, se ha convertido verdaderamente en algo calamitoso".
Coincido con lo dicho por Palacios hacia el final de ese párrafo (aunque me parece injusto no rescatar a reseñistas como Ágreda y otros), pero debo objetar lo que creo entender de las primeras frases: Oviedo, Ortega, Oquendo y los demás críticos de ese periodo canonizaban autores, es cierto, pero esos autores eran Vargas Llosa, Ribeyro, Bryce y Zavaleta, y no quiero ser conflictivo gratuitamente pero debo decir que nada de ese nivel parece asomar aún en la joven generación.
Hace bien Palacios en exigir una crítica que sepa orientar al lector común, y un espacio para que los académicos accedan a la prensa, pero hace mal en anhelar la existencia de una crítica canonizante (y pido disculpas de antemano si he comprendido mal sus palabras): el canon no debe ser forzado; mal haríamos en coronar autores que aún no han escrito obras sólidas que añadan algo vital a nuestra tradición.
Por eso me sorprende esta afirmación de Marco García:
"(Los críticos) tienen una cortedad de visión. Por ejemplo, en el caso de Carlos (Gallardo) y Luis Hernán (Castañeda), algo que se debió decir fue la precocidad, no por paternalistas, sino porque es importante señalar que en narrativa se madura con la edad, con el oficio que te da el tiempo, no es como en poesía que a los veinte ya puedes tener una obra totalmente madura".
Me sorprende la frase, digo, porque la crítica nada tiene que ver con la edad de los autores, nada la obliga ni a hacer concesiones en función de la juventud de un escritor ni a saludar la precocidad de otro. Sería inconducente, por decir lo menos, que un crítico o un comentarista se entregara al ejercicio ficcional de prever lo excelente que será la obra futura de alguien porque a los veintitantos escribe bastante bien para su edad (y si escribe bastante bien a secas, entonces viene incluso menos al caso preocuparse por la edad del autor).
En fin: lo que quiero decir es que primero deben llegar los libros notables y recién después los elogios, y sólo tras ello, con la distancia que da el tiempo, lo estudios a fondo y las puestas en perspectiva. Todo a su tiempo. Me parece que es una labor más urgente para la crítica, por ejemplo, empezar a darle un espacio central a la obra de narradores como Colchado, Morillo, Elmore, Prochazka o Nieto Degregori (o revisar y rescatar el valor de la narrativa de Hinostroza y Lauer), que especular apresuradamente sobre el futuro de aquellos que apenas hoy han empezado sus carreras.
La crítica todavía sigue debatiendo si existió el "boom" latinoamericano de los sesentas, y sin embargo algunos escritores impacientes parecen reclamarle el reconocimiento de una "generación del 2005": tiempo al tiempo.

 Izquierda: Ricardo Piglia. Derecha: Luis Nieto Degregori, Mario Guevara, Carlos García Miranda, Enrique Rosas y Óscar Colchado.
Izquierda: Ricardo Piglia. Derecha: Luis Nieto Degregori, Mario Guevara, Carlos García Miranda, Enrique Rosas y Óscar Colchado.
A raíz de una reseña de Javier Ágreda referida a un poemario de Luis Chueca, un par de meses atrás, hubo en este blog una discusión acerca del valor de escribir sobre temas conflictivos en épocas en que hacerlo es no sólo urgente, sino vitalmente riesgoso.
Mientras la discusión se desarrollaba, yo tenía en mente algunos nombres: el de Jonathan Swift, por ejemplo, y su despiadada crítica de la monarquía inglesa, escrita en clave en las páginas de Los viajes de Gulliver. Pero también uno más cercano: el de Ricardo Piglia, que, en tiempos de la dictadura militar en Argentina, tuvo que llevar el concepto de la narración velada hasta un extremo cuasi criptográfico, en obras como su genial novela Respiración artificial, donde, además, se dio maña para convertir ese mismo ejercicio (el de la escritura cifrada y su decodificación) en uno de los temas de la ficción.
En la segunda mitad de la década de los ochentas, en el Perú, Luis Nieto Degregori escribió una serie de relatos relacionados con la violencia terrorista y la guerra contrasubversiva. Hace pocos días releí algunos de ellos y leí otros por primera vez. La lectura de uno, La joven que subió al cielo, es toda una experiencia, y dice mucho sobre el peligro que corría el autor al acometer la escritura del texto.
A lo largo del relato, Nieto construye unos personajes verosímiles y humanos, complejos y muchas veces desgarradores. El problema es que casi todos son miembros (marginales, menores, un tanto despistados) de Sendero Luminoso. Resulta evidente que la narración no simpatiza con las acciones violentistas de los protagonistas, pero, a la vez, fiel a su ética creativa, Nieto se siente en la necesidad de no censurar, no detestar, es decir, se siente en la obligación de intentar comprender las causas de lo que hacen los personajes, paso a paso.
Al cabo de esas páginas, el lector, lejos de simpatizar o sintonizar con las prácticas de los terroristas, alcanza una conclusión inevitable y bastante más terrible: la violencia es humana, el crimen es humano, los asesinos son humanos; aquello que más detestamos en nuestra sociedad no está muy lejos de nosotros mismos: Sendero fue una trampa en la que podrían haber caído muchísimos más de los que cayeron.
Y de pronto, las últimas dos páginas de la nouvelle cambian de tono, dejan la lejanía de una voz narrativa realista y distante, y echan por tierra, con ello, la sutileza de su mensaje. El texto se vuelve un explícito rechazo de la barbarie senderista. Entonces respiramos un poco más tranquilos, pero, a la vez, en ese mismo giro, decae el valor estético de la narración. Si hasta allí habíamos sido capaces de descifrar los rasgos del mal social leyendo entre líneas, o sumergiéndonos en la interioridad de los personajes, el tono de sermón moralizante de los últimos párrafos descalabra la armonía del relato.
Sin embargo, a la vez, al leer esas últimas páginas, entendemos la urgencia que debió tener Nieto Degregori al escribirlas: construir figuras complejas, no maniqueas, de los senderistas, era un grave peligro; podía ser fácilmente malentendido; podía acabar acusado de prosenderista. Para hacer transparente e insospechable su posición moral, se vio obligado a sacrificar el equilibrio estético de su texto. No importa: el valor de escribir esa nouvelle cuando más se necesitaba ensayar una comprensión del fenómeno senderista enaltece su intento.
 Cuando alguien insiste, como insisto yo a veces, en la necesidad de distinguir entre críticos literarios y comentaristas de prensa, hay quienes reaccionan como si ello fuera una forma de discriminación o, incluso, una muestra de arrogancia. Como si quien remarca la diferencia intentara decir que hay un lugar superior ocupado por los críticos y uno inferior para los que reseñan libros en diarios y revistas.
Cuando alguien insiste, como insisto yo a veces, en la necesidad de distinguir entre críticos literarios y comentaristas de prensa, hay quienes reaccionan como si ello fuera una forma de discriminación o, incluso, una muestra de arrogancia. Como si quien remarca la diferencia intentara decir que hay un lugar superior ocupado por los críticos y uno inferior para los que reseñan libros en diarios y revistas.
No es así. Se trata, simplemente, de dos oficios distintos, que ocupan espacios separados y se inscriben en circuitos aparte. Hay brillantes comentaristas y críticos mediocres, y hay críticos agudísimos y comentaristas lamentables. Ambos oficios pueden, eventualmente, ser ejercidos por unas mismas personas (lo que no nos debe llevar a confundirlos), pero el ser exitoso en uno de esos campos no garantiza tener lo que se necesita para ser solvente en el otro: un gran crítico puede ser incapaz de simplificar su lenguaje para hacerlo funcional en un diario; un buen reseñador puede fracasar ante la tarea de escribir un estudio académico teóricamente solvente y críticamente sustancial.
Los críticos suelen ser más lentos al enfrentarse a un nuevo fenómeno literario: su oficio demanda un grado de reflexión al que no siempre se puede acceder sin años de investigación y paciencia. Los comentaristas de prensa necesitan buenos reflejos y una sensibilidad para entender rápidamente, al menos, los rasgos más evidentes de un fenómeno en el momento mismo en que ocurre.
La morosidad necesaria de la crítica contribuye a alejarla de los fenómenos que estudia; le da perspectiva y distancia. La inmediatez que condiciona al comentarista de prensa lo convierte muchas veces en parte de los fenómenos a los que se enfrenta.
El crítico observa su objeto a través de una sucesión de filtros (teorías, primeras aproximaciones, panoramas históricos, la imperiosa necesidad de estudiar cada cosa como parte de un proceso histórico), construyendo su mirada a través de las miradas de otros. El comentarista necesita ver su objeto de estudio cara a cara, no tiene tiempo para esperar que otros arriesguen la primera opinión: la primera opinión debe ser la suya.
El crítico dispone de toda la historia literaria para elegir su lectura; el comentarista dispone de lo que las editoriales impriman y lo que las librerías coloquen sobre el estante de las novedades. El primero, por eso, trabaja con la tradición literaria desde una perspectiva en principio humanista; el segundo, en cambio, aun si quiere hacer eso, tiene que moverse dentro de los límites que le señale el mercado editorial.
El crítico puede pasar dos, cinco, diez o veinte años siguiendo las innumerables pistas de un fenómeno histórico, social o cultural y sus trasposiciones literarias, reportando cada cierto tiempo sus hallazgos parciales, hasta llegar, si es que llega, al libro que reúna los resultados de su labor. El comentarista necesita leer seis días a la semana para, al sétimo, escribir en setecientas palabras, no sobre un fenómeno o un proceso, sino básicamente sobre un libro y sobre su autor.
El crítico podría encontrar que su tarea más urgente es desvelar un problema referido a textos escritos hace cien, o doscientos, o mil años. El comentarista vive el problema presente tal como lo elaboran escritores que son siempre sus contemporáneos.
Un crítico puede enredarse en los tentáculos de la teoría, ceder al vértigo del seudo intelectualismo, caer en el esnobismo de las ideas de moda, perder de vista la literatura, enterrarla bajo una montaña de elucubraciones vacuas. Un reseñador puede sentirse árbitro de su tiempo, mandamás de las famas ajenas, enamorarse de su imagen de juez, y también, muchas veces, arrogarse una autoridad totalmente impropia: redactar veredictos sobre el valor literario de obras que es incapaz de comprender, olvidar que todo libro forma parte de un proceso mayor y que desconocer el proceso es suficiente para no comprender la obra individual.
Así como el crítico puede desaparecer bajo una catarata de teorías mal comprendidas, o muy fácilmente adoptadas, un comentarista de prensa puede cometer el error de pensar que no necesita de un saber teórico sólido, prudente y coherente.
Muchas veces, los críticos usan la teoría superficialmente, como un instrumento para validar como verdades axiomáticas las que no son sino especulaciones discutibles. Muchas veces, los reseñadores dan la impresión de ampararse en el puro sentido común en lugar de cualquier teoría, olvidando que el sentido común es una construcción ideológica, y que, como todas, debe someterse a crítica: el no poner sobre el tapete el marco teórico de sus juicios contribuye a hacer ver sus comentarios como verdades definitivas e innegables.
Como los puntos de contacto, las diferencias entre ambos ejercicios son bastante obvias. Es también muy claro que esas divergencias no hacen a unos superiores a los otros, sino sólo observadores con intereses intelectuales de índoles diversas. ¿Por qué insistir en llamar críticos a quienes no ejercen la crítica?
Imagen: "El lector" de Chagall.