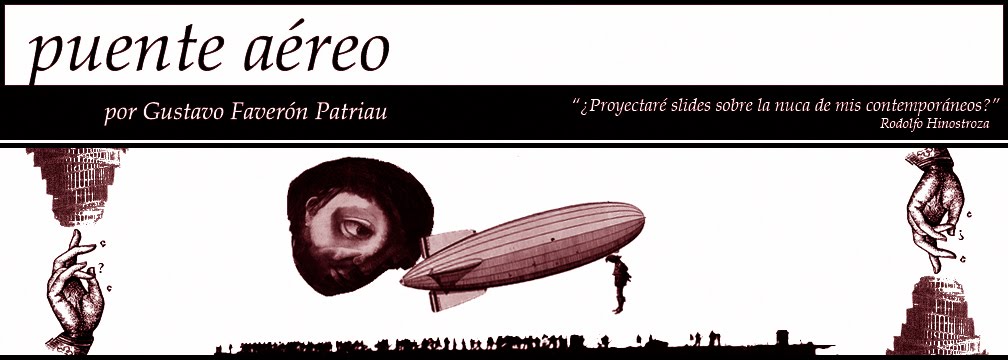skip to main |
skip to sidebar
Fujimoristas arrepentidos y fujimoristas solapas 
En los años noventas, hacia la segunda mitad de la década, trabajé en el diario El Comercio. Luego de renunciar simultáneamente a las varias plazas de profesor con las que me ganaba la vida, y de pasar un año viviendo de mis ahorros y leyendo un libro al día, me cayó de la nada una oferta de trabajo como crítico de libros en ese periódico.
Conocí a Fernando Ampuero el día en que me entrevistó para el trabajo: una conversación que pronto se volvió una charla de café sobre lecturas compartidas. Entré como crítico para la revista Visto & Bueno, de la que un año más tarde fui subeditor y luego editor. Hacia el 98, si no recuerdo mal, pasé a trabajar como editor de Somos.
En esa época, El Comercio tenía una política sui generis: el cuerpo principal de diario ejercía una crítica al régimen de Fujimori, marcada por su habitual moderación, destapando casos turbios de vez en cuando. Somos, en cambio, se ganó a pulso la licencia para discrepar con el diario y seguir una línea bastante más agresiva y de abierta oposición. Ampuero, que era editor general del área de revistas tuvo, claro está, muchísimo que ver en que lográramos esa libertad, pero fue también una decisión evidentemente respaldada desde la dirección.
Poco después el diario entró en un proceso judicial peliagudo, y era evidente que el gobierno podía manipular el juicio tras bambalinas (el Poder Judicial era un títere), de modo que, si el diario se arriesgaba demasiado en la crítica, el juicio se decidiría de la manera que le conviniera más al gobierno de Fujimori, que podría eliminar de esa manera la oposición de uno de los medios de prensa más influyentes del país.
En esa época, ocurrió aquéllo que conté una vez en este blog y que a la luz del tiempo transcurrido no tiene más que la importancia de una anécdota: en Somos, como editor de la revista, escribí un texto para un recuento de fin de año, en el que no sólo criticaba al gobierno de Fujimori, sino que expresaba el deseo de la revista de que su gobierno, a todas luces ilegal, terminara lo antes posible. El texto iba acompañado por esa célebre fotografía de Sergio Urday (que entonces trabajaba en el diario, aunque la foto la había tomado para Caretas bastante antes), en la que aparece Fujimori, con cara de asco y molestia, jalando la cadena de un inodoro.
Don Aurelio Miró Quesada pensó que el texto era excesivo, que el diario no podía darle a Fujimori excusas para decir que le teníamos una ojeriza particular, más allá de lo estrictamente político. Pensó don Aurelio, además, que gastar pólvora en ataques de ese tipo nos quitaría credibilidad para hacer críticas más puntuales y más efectivas.
Tuvo razón. Muy poco tiempo después, El Comercio destaparía el caso de la fábrica de firmas falsas, que marcó el primer gran golpe contra Fujimori en la comprobación de cómo funcionaba su organización mafiosa, y que señaló el camino para otros destapes (como el de los vladivideos, en el que el medio de prensa instrumental fue Canal N, también de la empresa El Comercio). La primera entrevista larga al testigo principal del caso del millón de firmas fue publicada en Somos cuando yo era editor de la revista y Ampuero editor general del área, y fue Pablo O`Brien quien se encargó de hacerla. La investigación principal la condujo la Unidad de Investigaciones del diario, con el apoyo de Pablo.
La primera vez que conté esta historia, un entonces anónimo sujeto que dirigía un blog llamado Pepitas, cogió un párrafo de mi declaración, lo sacó de contexto, lo reprodujo en su bitácora y, sin pruebas de ningún tipo, por obra y gracia de su capricho, nos acusó a los periodistas de El Comercio y a sus directores de habernos vendido por dinero a la mafia de Montesinos. El entonces anónimo blogger, que luego, cuando le sonrió el amarillismo, salió del closet y empezó a firmar con su nombre, no dudó en embarrar el honor de una empresa que, como recordará cualquiera que no esté cegado por la estupidez o la mezquindad, fue absolutamente decisiva en la caída del régimen fujimorista.
Ese mismo ex anónimo, curiosamente, es ahora uno de los acólitos que andan colocando hojas de palma sobre el piso por donde camina su diosa, Rosa María Palacios, quien --oh amnesia colectiva-- sí se ganó la vida recibiendo un sueldo de Fujimori para asesorar programas de la Presidencia del Consejo de Ministros, mientras otros, en cambio, hacían pública su posición en contra del sistema autoritario y opresivo del fujimorismo.
Buena parte de la prensa televisva de hoy tiene como cabezas visibles a más de un fujimorista a sueldo de los noventas: Álamo Pérez Luna, Nicolás Lúcar y Rosa María Palacios son sólo tres ejemplos. ¿Por qué los blogs que saltan como perritos domesticados para satisfacer cualquier capricho de Palacios (por ejemplo, Pepitas), no escriben de vez en cuando acerca de eso? Y a los lectores, ¿no les huelen mal esos periodistas supuestamente perspicaces que, como Palacios, "recién se dieron cuenta" de que el fujimorismo era corrupto después de que cayó en desgracia, a pesar de haber trabajado ellos mismos dentro de la maquinaria fujimorista?
Los disparates de la semana que pasó
 "A veces reviso los blogs -un fenómeno excesivamente sobrevalorado- más que todo por narcisismo masoquista, pues me divierte ser el "Gran Satán" en muchos de ellos".
"A veces reviso los blogs -un fenómeno excesivamente sobrevalorado- más que todo por narcisismo masoquista, pues me divierte ser el "Gran Satán" en muchos de ellos".
(Aldo Mariátegui, quien sigue sin entender que los blogs no lo ven como el "Gran Satán", sino como un triste pedazo de idiota).
"¿De verdad necesita la PUCP tantos alumnos? ¿Elitización?"
(Marco Sifuentes --demostrando el por qué de su romance con Mariátegui-- da una prueba más de su incapacidad para el razonamiento lógico: se opone a que la PUCP reciba más estudiantes y de inmediato la acusa de elitista. Plop).
"El clásico imbécil... que reniega del Ku Klux Klan o de Hitler sin haber leído siquiera Mi lucha".
(Rodolfo Ybarra, pidiendo una segunda oportunidad para el incomprendido Hitler y llamando imbécil a quien tenga prejuicios contra el Ku Klux Klan).
“El ignorante, si calla, será tenido por erudito, y pasará por sabio si no abre los labios”.
(Frase atribuida al rey Salomón y citada por... Rodolfo Ybarra. Lo malo es que, para citarla, una vez más, Ybarra abrió los labios).
"Hay novelas del lenguaje, es decir, aquellas en que el autor ha enfatizado sistemáticamente no la trama, ni la historia ni la "construcción de personajes" sino el movimiento autoconstructivo de la palabra, que vuelve sobre sí misma y encuentra en esa dinámica autónoma su sentido más esencial, pero no el único"
(Víctor Coral, en la frase más hueca y palabrera que he leído en meses --los meses en que no leí a Víctor Coral).
Derechos humanos: ¿no tienen la menor importancia?
 César Hildebrandt escribe un artículo lanzándole flores a la memoria de Fernando Belaúnde. Repitiendo la monserga de las viejas pitucas, dice que Belaúnde fue un caballerazo porque no robó. El Harry Houdini del periodismo nacional, ídolo de la blogósfera, pasa por alto el detalle de que durante el gobierno de Belaúnde se produjo el número más elevado de crímenes del Estado contra la población civil en toda la historia republicana del Perú.
César Hildebrandt escribe un artículo lanzándole flores a la memoria de Fernando Belaúnde. Repitiendo la monserga de las viejas pitucas, dice que Belaúnde fue un caballerazo porque no robó. El Harry Houdini del periodismo nacional, ídolo de la blogósfera, pasa por alto el detalle de que durante el gobierno de Belaúnde se produjo el número más elevado de crímenes del Estado contra la población civil en toda la historia republicana del Perú.
José Alejandro Godoy hace una evaluación del gobierno de Juan Velasco Alvarado e intenta poner sus virtudes y defectos en la balanza. Sin embargo, no le resulta relevante mencionar que durante la dictadura de Velasco y bajo sus órdenes directas se produjo la masacre de Huanta, en la que, según cifra oficial del gobierno, se asesinó a veinte campesinos, entre adolescentes, hombres y mujeres, incluso ancianas, que sólo protestaban por la cancelación parcial de la gratuidad de la enseñanza en colegios del Estado. Las cifras de víctimas que los pobladores ofrecieron, además, eran mucho más elevadas. Y no fue el único caso.
¿Cuál es el tiempo de prescripción moral de los crímenes contra la humanidad en el Perú? ¿Cuántos años tiene que dejar pasar un ex gobernante para que la gente empiece a recordar de él más sus buenos modales en la mesa o sus discursos igualitarios que su sordera, su incuria o su atropello de los derechos humanos?
De los crímenes de Alan García y Giampetri se acuerda cada vez menos gente: la mayoría de los peruanos los premió con la presidencia y la vicepresidencia. ¿Olvidaremos luego los crímenes de Fujimori?
Sobre un concepto demasiado laxo
 Ya escribí alguna vez que, cuando estudié en la Universidad Católica, lo que yo hice no fue un bachillerato en literaturas hispanas, sino un bachillerato en literaturas hispanas según Ricardo González Vigil: llevé al menos media docena de cursos con él, y leí en esas clases algunas de las mejores cosas que he leído en mi vida, explicadas por él con esa pasión inextinguible que todos sus alumnos conocemos.
Ya escribí alguna vez que, cuando estudié en la Universidad Católica, lo que yo hice no fue un bachillerato en literaturas hispanas, sino un bachillerato en literaturas hispanas según Ricardo González Vigil: llevé al menos media docena de cursos con él, y leí en esas clases algunas de las mejores cosas que he leído en mi vida, explicadas por él con esa pasión inextinguible que todos sus alumnos conocemos.
El profesor publicó hace poco un artículo, en El Comercio, acerca de la novela Bombardero, de César Gutiérrez, y se refirió a ella como una “novela del lenguaje”, justificando el concepto en la idea de que esa ficción es “protagonizada por el lenguaje (y no por la trama, los personajes o el ámbito retratado) y la exploración metaliteraria”.
A mí el concepto de “novela del lenguaje” nunca me ha convencido, no me ha parecido sólido y no lo he hallado útil desde ningún punto de vista. Me parece una categoría hechiza, sin sustento, y un cajón de sastre en el que cabe cosas en extremo disímiles.
Carlos Fuentes introdujo la noción de “novela del lenguaje” en su libro La nueva novela hispanoamericana, en 1969. El concepto no responde a ningún principio crítico riguroso: se refiere, en efecto, simplemente, a la idea vaga de que en ciertas novelas el lenguaje es protagónico; los ejemplos que ofrecía Fuentes eran mayoritariamente, casi exclusivamente, novelas del boom.
Fue una noción que la crítica no debatió nunca suficientemente, y que, más bien, fue utilizada en la academia (y en cierta prensa cultural) para dar sustento a la idea de que el boom latinoamericano no era un estallido de poéticas divergentes, sino un fenómeno con ciertos rasgos particulares: como ha anotado Raymond L. Williams, en The Writings of Carlos Fuentes, sin el concepto de “novela del lenguaje”, hubiera sido extremadamente difícil encontrar un punto más o menos común entre los autores del boom: unos realistas urbanos, otros fantásticos, otros real-maravillosos.
El objetivo principal de la idea de Fuentes era, básicamente, como lo ha mostrado Doris Sommer en la introducción a Foundational Fictions (que es lo que mejor sobrevive de ese libro), sostener la noción de que la narrativa del boom marcaba un cambio radical en relación con la literatura previa de la región, dado que en ella el trabajo con el lenguaje era minucioso y central, experimental y novedoso, protagónico y crucial, a diferencia de lo anterior.
No hay ninguna necesidad de creer en ese concepto, lanzado como una bandera generacional por un autor que, como Carlos Fuentes, estaba interesado no en dilucidar un fenómeno literario, sino en marcar su propio territorio y diferenciarse de sus antecesores, acuñando una idea extravagante que los escritores del boom defendieron en sus años de apogeo: que ellos estaban fundando, como dice el título de Fuentes, “la nueva novela” de la región, sin reconocer casi a ningún padre o abuelo, como no provinieran de otras tradiciones.
¿Quién que haya leído a Alejo Carpentier, a Jorge Luis Borges, a Leopoldo Lugones, a José Asunción Silva, a Juan Carlos Onetti, a Adolfo Bioy Casares, a Martín Adán o a Virgilio Piñera, por citar solo un número modesto de autores, puede sinceramente sugerir que el boom se diferenciaba de ellos por darle un mayor protagonismo al lenguaje o por hacer del lenguaje un arma más preponderante? La postura de Fuentes era claramente partisana: no crítica, sino programática, y su interés era otorgarle la credibilidad de una estética a lo que a todas luces era un haz de estéticas disímiles: el boom.
Es curioso que los defensores del concepto de “novela del lenguaje” buscaran sus antecedentes fuera de América Latina, sin detenerse salvo en contados casos a estudiar la continuidad que existe entre los autores que menciono en el párrafo anterior y los que ellos descubrían como hacedores de “novelas del lenguaje” en la América Latina más reciente. Se mencionaba a Joyce, comúnmente, como el puente directo desde la tradición anglosajona, pero se olvidaba a los autores de la región, como Macedonio Fernández, reivindicado hoy por descendientes suyos como Ricardo Piglia.
La crítica anglosajona, curiosamente, no ha acuñado nunca un término similar a “novela del lenguaje”, que es ya, en cambio, un lugar común de la crítica hispana. Por supuesto, nada hay de malo, sino exactamente todo lo contrario, en el hecho de que nuestra crítica conciba una noción sin necesidad de tomarla de una tradición distinta. Aun más interesante es que use ese concepto, por decirlo así, para hacer el viaje de regreso y llamar a Finnegans Wake o a Tristram Shandy, “novelas del lenguaje”.
Pero tengo la idea de que, en este caso, al menos, si la crítica anglosajona no se ha sentido en la necesidad de crear la categoría “novela del lenguaje” (se ha usado el término sólo eventualmente, y para designar cosas muy distintas de lo que estamos discutiendo aquí), ni ninguna otra similar para aludir a libros como los de Joyce o Beckett o Woolf o Faulkner o incluso Sterne, es porque no ha encontrado ni la necesidad ni la utilidad de esa noción: ¿novelas en las que el lenguaje es protagónico? ¿En qué novelas el lenguaje no es protagónico?
¿Qué significa que el lenguaje es protagónico? ¿Que son novelas “metaliterarias”? Sospecho que una novela puede ser metaliteraria sin que eso influya crucialmente en la construcción estilística y formal de su lenguaje. Nadie llamaría “novelas del lenguaje” a las de Paul Auster, que son casi siempre metaliterarias.
¿Que son autorreferenciales? Otra vez: la misma respuesta: también Unamuno escribió novelas autorreferenciales, que nadie llamará “novelas del lenguaje”. ¿Que son metalingüísticas, es decir, hechas con un lenguaje que refiere al lenguaje mismo? Esa sería una proposición más interesante. El problema es que jamás he escuchado una explicación que solvente ese concepto.
Ángel Rama, acaso el crítico latinoamericano más influyente de toda nuestra tradición, se refirió una vez a la llamada “novela del lenguaje”. Esto escribió en un ensayo recogido luego en su libro Crítica literaria y utopía, apuntando la vacuidad del término y buscando una mirada más criteriosa para explicar el fenómeno del tratamiento del lenguaje en la novela del boom y la posterior:
“Forzoso es anotar, como entre paréntesis, que estas operaciones no pueden confundirse con un lugar común acerca de la “novela del lenguaje” que ha circulado aprovechando restos de la enseñanza barthesiana y dentro de un generalizado confusionismo crítico que provocó la consternación de los lingüistas... Un narrador de tan esplendoroso manejo de la lengua literaria culta, como Fernando del Paso, ha dicho sensatamente que “hace muchos años dejé de interesarme en las teorías --del lenguaje, de la novela, etc.-- tras una curiosidad inicial comprensible”, aunque reconociendo su deseo de “trabajar con el lenguaje, de exprimirle sus capacidades expresivas, de recrear al mundo con él, o a un mundo”, tarea a la que están aplicados ya hace algunos milenios los escritores. Lo privativo de algunas soluciones presentes, que no dejan de evocar, como Hocke ha apuntado, las del mecanismo setecentista, pertenece más legítimamente al resquebrajamiento del discurso intelectual racionalizado, y más vastamente aún al cultural de las críticas sociedades actuales, las cuales han visto desintegrarse los sistemas normativos que las animaban, dando lugar a una proliferación de fuerzas centrífugas, que aún más que la libertad que pregonan, están testimoniando la represión en que siguen formulándose”.
Pienso que Rama no se equivoca al llamar lugares comunes a los principios con que se ha tratado de definir la "novela del lenguaje". Creo que sólo se podría utilizar productivamente esa categoría si se empezara por caracterizarla de manera nítida, explicando en términos precisos qué cosa la distingue del resto, recurriendo, por ejemplo, a hipótesis que partan de una comprensión de qué cosa es un metalenguaje, para arribar luego a su utilización puntual para el estudio de un corpus que quede formulado por los rasgos involucrados en tal definición.
Una columna quincenal en El Comercio
 Si es que El Dominical de El Comercio tiene en su sitio web una versión en pdf, lo cierto es que yo no he sabido encontrarla. Así que les dejo aquí el enlace a la versión html de mi artículo de hoy, que se titula Las historias del porvenir, y que tiene que ver con el lugar del cómic en la evolución de la narrativa contemporánea.
Si es que El Dominical de El Comercio tiene en su sitio web una versión en pdf, lo cierto es que yo no he sabido encontrarla. Así que les dejo aquí el enlace a la versión html de mi artículo de hoy, que se titula Las historias del porvenir, y que tiene que ver con el lugar del cómic en la evolución de la narrativa contemporánea.
Les cuento que, salvo que se produzcan inconvenientes (por ejemplo, que la nueva dirección del diario decida ponerme de patitas en la calle) estos artículos míos irán apareciendo en El Dominical cada dos fines de semana. (La imagen, por cierto, es del Maus de Spiegelman, uno de los libros a los que hago referencia en el artículo de hoy).
Un paso más de nuestra pujante ilegalidad
 Me consta, porque he sufrido sus ataques, que los administradores del blog Pepitas Punto Com no tienen cariño alguno por la verdad ni se sienten particularmente inclinados a confirmar la veracidad de sus acusaciones antes de lanzarlas.
Me consta, porque he sufrido sus ataques, que los administradores del blog Pepitas Punto Com no tienen cariño alguno por la verdad ni se sienten particularmente inclinados a confirmar la veracidad de sus acusaciones antes de lanzarlas.
Por ese motivo, no siento ninguna vocación íntima a solidarizarme con ellos en absolutamente ningún terreno: son de la misma camada abundante de energúmenos que arroja mentiras a diestra y siniestra en la blogósfera sin hacer siquiera un ínfimo esfuerzo por comunicarse con las personas a las que atacan y verificar cuáles son sus versiones en los casos a los cuales se refieren. Como periodista de oficio, sé muy bien que esa arbitrariedad es práctica habitual sólo para los peores ejemplares de la profesión.
Yo he leído en Pepitas más de un caso en que han tomado una declaración, la han sacado completamente de contexto, la han volteado de manera espectacular, han deslizado insidias sin fundamento, y han extraído como conlusión la primera idiotez que les ha pasado por la cabeza.
Y sé que han hecho eso sin preocuparse, como lo haría cualquier periodista con un grano de ética y dos dedos de frente, por establecer contacto con la persona aludida y pedirle que explique con precisión el asunto. En vez de eso, prefieren armar historias especulativas, amarillistas de palmo a palmo, que se acomoden a sus objetivos o a su capricho. Y no lo sé por referencias de terceras personas; lo sé de primera mano, porque también lo han hecho con declaraciones mías.
Dicho esto, quiero dejar constancia de mi indignación por el hackeo del que ha sido víctima su sitio web, irregularmente intervenido. El sitio habría sido atacado en un intento de eliminar los posts referidos a los ministros Chang y Garrido Lecca. Creo que el caso amerita una investigación; desconozco la manera de llevarla a cabo, ciertamente, porque el tema no es de mi especialidad, pero me parece una exigencia necesaria y que va más allá de simpatías, rivalidades o desacuerdos: no se puede combatir a la prensa --ni a la buena ni a la mala-- desplegando las armas del hampa y siguiendo los métodos de la camorra.
Y hablo de una investigación que saque conclusiones y establezca responsabilidades, que apunte en alguna dirección definida, una investigación con principio y final. No una investigación como aquella que la Universidad Católica aseguró que haría para encontrar a los culpables del robo de información privada ilegítimamente hecha pública por el blog Desde el Tercer Piso, de José Alejandro Godoy, meses atrás. Creo que no somos pocos los que ya estamos hartos de que la legalidad en el Perú sea atropellada desde todas las esquinas, día a día, impunemente, y que los que la pisotean sean protegidos unos días desde una trichera y otros días desde la trinchera opuesta.
No hay peor ciego que el que no quiere ver
 A través de un post de ese vigoroso e infatigable blogger que es el novelista Iván Thays, administrador de la única bitácora de lectura imprescindible en la literatura latinoamericana, me entero de una noticia sumamente extraña.
A través de un post de ese vigoroso e infatigable blogger que es el novelista Iván Thays, administrador de la única bitácora de lectura imprescindible en la literatura latinoamericana, me entero de una noticia sumamente extraña.
En Estados Unidos, la Federación Nacional de Ciegos (National Federation of the Blind) ha condenado y deplorado la película Blindness, que se estrenará este fin de semana, dirigida por el brasileño Fernando Meirelles, basada en la novela Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, y protagonizada por la extraordinaria Julianne Moore.
¿La razón que aducen? Dice la NFB que Blindness describe a los ciegos como incompetentes, inválidos, incapaces de hacer las cosas que hacen los demás, además de "sucios, viciosos y depravados", y que, por ello, la audicencia de la película podrá ver alimentada una forma de prejuicio contra los ciegos en general, lo que redundará, a la larga, en menores posibilidades de empleo para los invidentes de todo el mundo.
La película, al parecer, es bastante fiel al contenido de la novela. Y es cierto: en la ficción de Saramago los ciegos caen en todos los defectos que señala la NFB. Pero, cuidado: los ciegos del relato no son ni invidentes innatos ni víctimas de una larga enfermedad, ni son unos cuantos individuos que hayan sufrido un accidente, sino que son prácticamente todos los seres humanos, atacados por una suerte de epidemia universal y súbita: la ficción no es el retrato de los invidentes que encontramos todos los días en calles y plazas, o en nuestras propias casas, sino la descripción de una sociedad agredida repentinamente por un desastre inesperado, sin tiempo para acostumbrarse a él, de modo que el mundo cae en un caos general (el caos al que probablemente nos deslizaríamos si mañana despertáramos todos privados de la visión).
Hace tiempo un amigo (fue Miguel Rodríguez Mondoñedo) me dijo que mi uso de términos como "miope", "ciego" o "cojo" para describir, metafóricamente, carencias intelectuales de ciertas personas, era agresivo y segregador, no contra esas personas, sino contra los miopes, los ciegos y los cojos. Yo, sinceramente, no lo creo. La ceguera es, en efecto, un mal que disminuye nuestras capacidades, como la miopía (de la que yo sufro en el sentido literal) o la cojera. Eso es una verdad objetiva, y partir de ese constatación fáctica para producir un sentido figurado de tales palabras no debería ofender a nadie.
(Decir que los ciegos merecen todas las facilidades para vivir de la mejor manera y que la sociedad no puede negarles, en principio, los derechos y las prerrogativas que otorga a los demás, es una verdad indiscutible. Pero no por ello vamos a repartir licencias de conducir a los invidentes mientras no exista una manera fiable de que manejen sin atropellar a nadie).
De hecho, me temo que la Federación Nacional de Ciegos está siendo miope (pun visibly intended) al juzgar de la manera en que juzga la película de Meirelles, película que, por otro lado, obviamente, los miembros de la federación no pueden haber visto y que por lo tanto son incapaces de apreciar. En fin, esto es lo último que faltaba: que los ciegos boicotearan la visión de una película y quisieran censurar la mirada de los demás.
Me pregunto qué pasará el día que adapten Sobre héroes y tumbas.
¿Por qué somos nacionalistas?
 Parte de las cosas que hay que hacer para hablar con claridad sobre política es no confundir términos: no llamar dictadura a lo que es sólo un gobierno autoritario y mucho menos a una democracia formal presidida por un individuo de personalidad autocrática.
Parte de las cosas que hay que hacer para hablar con claridad sobre política es no confundir términos: no llamar dictadura a lo que es sólo un gobierno autoritario y mucho menos a una democracia formal presidida por un individuo de personalidad autocrática.
Pero, ¿qué pasa cuando es la realidad la que insiste en confundir sus escenarios? ¿Qué ocurre cuando una democracia representativa es homicida y sus instituciones caen en la corrupción y los atropellos típicos de otra clase de régimen?
Si entiendo el concepto de democracia no desde sus formalismos, sino desde sus principios y sus ideales, tendría serios problemas para llamar democrático a alguno de los gobiernos peruanos que han tenido lugar desde que soy consciente: Velasco y Morales Bermúdez, dictadores; el caballero Belaunde Terry presidió sobre innumerables violaciones a los derechos humanos; Alan García, en su primer régimen, decidió masacres asistido por quien es el vicepresidente de su segundo gobierno; Alberto Fujimori sumó los horrores de todos los gobernantes previos, and then some.
En perspectiva, sólo Valentín Paniagua y Alejandro Toledo gobernaron en democracia, respetando los poderes del Estado, conduciendo las mismas políticas que anunciaron al inicio de sus periodos, disminuyendo notablemente la corrupción de las administraciones anteriores, etc.
Curiosamente, a Paniagua, nadie lo eligió: los peruanos no lo llevaron al poder; la casualidad y una carambola del destino oculta entre leyes que nadie recordaba lo condujeron a ese lugar. La muerte se lo llevó con injusta rapidez y su imagen quedó, en el fondo, olvidada para siempre.
A Toledo la prensa lo detestó, la gente eligió culparlo de cualquier cosa, el racismo secular se activó en su contra sin tapujos y sin remordimientos: el suyo fue el mejor gobierno del último cuarto de siglo, pero era un cholo, tomaba whisky, jugaba fulbito en playas de lujo que no eran para gente como él, hablaba feo, era un lustrabotas de Stanford, habráse visto, quién se creía que era.
Los peruanos premiaron los crímenes contra la humanidad de García regalándole nuevamente Palacio de Gobierno, para que pudiera limpiar todas sus culpas y las de sus cómplices. Los que no colaboraron en esa tarea, en su gran mayoría, estuvieron a punto de darle el poder a un belicoso oportunista, sin ideas y sin juicio, sin inteligencia y sin programa: ese matón callejero, egomaniaco, mitómano, irresponsable, que es Ollanta Humala.
Millones de peruanos, no cabe duda, esperarían que el criminal Alberto Fujimori fuera absuelto de sus culpas para votar por él nuevamente; no les importan las firmas falsas, las alianzas con narcotraficantes, los comandos paramilitares, los grupos de aniquilamiento, las esterilizaciones forzadas, los cientos de millones robados, los asesinatos masivos, el autogolpe, la reescritura de la ley a la medida de sus conveniencias, la lógica mafiosa de su ejecutoria, los abusos delictivos contra su esposa, etc. Recompensan al dictadorzuelo votando por su hija oligofrénica, educada en universidades norteamericanas con la plata hurtada a las arcas del Estado: querrán llevarla al gobierno y dejar que indulte al líder de la jauría.
Y luego, Alan García. De nuevo, Alan García: el prófugo, el reo contumaz, el presidente.
Ayer, leyendo Burma Chronicles, de Guy DeLisle (un artista québécois que ha reinventado el género de las travelogues en el mundo del cómic), me encontré con un dato curioso, que me hizo pensar en Alan García y en Ollanta Humala.
El dato es este: en el país antes llamado Burma, o Birmania, hoy llamado Myanmar, el general Than Shwe, dictador desde 1992, ordenó (y su orden se sigue cumpliendo) que todos los diarios y todas las revistas del país, en todos los ejemplares de todos sus números, republicaran permanentemente, en su primera plana, los doce principios ideológicos fundamentales del régimen, y, en la página final, los cuatro puntos cruciales que conforman lo que él llama "El Sueño del Pueblo", es decir, las nociones elementales que deben guiar la vida política de los birmanos: los sueños de los ciudadanos son impuestos por ley, sus ideales son dictados desde el poder.
Esos cuatro puntos de "El Sueño del Pueblo", están también pintados en carteles en todas las ciudades de Myanmar, en los cruces de las calles, en la entrada de los parques, a la salida de cada túnel, en todas las carreteras y en las paredes laterales de los grandes edificios. ¿Cuáles son esos cuatro puntos? ¿Cuál es "El Sueño del Pueblo"? Este es el tetrálogo en cuestión:
1. Oponerse a quienes actúan como títeres de elementos extranjeros para sostener puntos de vista negativos en contra del Estado.
2. Oponerse a aquellos que intentan poner en peligro la estabilidad del Estado y el progeso de la nación.
3. Oponerse a las naciones extranjeras que interfieren en los problemas internos del Estado.
4. Aplastar a todos los elementos destructivos, internos y externos, como a un enemigo común.
Esos principios se han traducido históricamente en un número casi infinito de decisiones políticas: las pocas ONG´s que funcionan en el país son acosadas e investigadas permanentemente; las organizaciones internacionales y de derechos humanos son perseguidas y acusadas de defender intereses antipatrióticos y foráneos: son "elementos extranjeros que difunden ideas negativas". Esa es la misma lógica que, pocos meses atrás, llevó a Than Shwe, increíblemente, a prohibir el ingreso de la ayuda internacional para los damníficados por un terrible huracán que dejó varios miles de muertos y heridos.
Esos cuatro puntos son los principios guías de cualquier forma de nacionalismo extremo. Son, por ejemplo, los pilares ideológicos sobre los que se sostuvo todo el discurso político de Ollanta Humala hasta que le cayó del cielo el dinero de Hugo Chávez y entonces decidió afiliarse a la campaña seudo-bolivariana del venezolano (el protegido y protector de Monteisnos, nunca lo olvidemos). Y es el mismo discurso de Chávez en su persistencia antiamericana, y el de los hermanos Castro, y el de Evo Morales: cualquier oposición es juzgada antinacional y acusada de servir a intereses extranjeros. Por cierto, a veces es verdad, y eso no hace sino legitimar falsamente el discurso.
Pero, con las excepciones y los matices del caso, eso mismo era lo que decía Belaunde en 1980, para denunciar a la izquierda en el mismo paquete del senderismo, como subvencionados por Cuba o por el "comunismo internacional"; y es lo que decía Alan García en su primer periodo, en la dirección opuesta, para culpar a las derechas de ser apóstoles del imperialismo norteamericano. Y ahora, dirigiendo el discurso exclusivamente en contra de la oposición populista, sindical o de izquierda, es lo que dice García cuando afirma que cualquier forma de oposición en el Perú es una maquinación chavista, incluyendo las defensas de los derechos humanos y las actividades de las ONG´s.
Y, paradójicamente, es ese tejido ideológico nacionalista el que ha elegido García para sustentar sus exabruptos cuando habla del perro del hortelano: su meta es la inversión extranjera de índole capitalista, pero --vaya golpe de timón-- sostiene, acusatoriamente, que quienes se oponen a que esa inversión sea predatoria e indiscriminada, son traidores al ideal de progreso de la nación y están manipulados por otros intereses extranjeros.
Me pregunto qué clase de fibra primitiva tenemos los peruanos en lo político, qué clase de chauvinismo desbocado abrigamos, para que tanto los que promueven la inversión extranjera como los que temen su impulso devorador tengan que recurrir, insólitamente, a un mismo subterfugio y una misma retórica nacionalistas para dar fundamento a sus proyectos.
Y el regreso de Moleskine Literario
 Ayer pasé un rato hablando por msn con Luis Cruz, un amigo chileno que, junto a Gabriel Oyarzún, dirige el sitio web Libros de Mentira, uno de los más completos lugares de literatura en el lado chileno del mapa ciberespacial.
Ayer pasé un rato hablando por msn con Luis Cruz, un amigo chileno que, junto a Gabriel Oyarzún, dirige el sitio web Libros de Mentira, uno de los más completos lugares de literatura en el lado chileno del mapa ciberespacial.
Libros de Mentira, además de reportajes, noticias, entrevistas y reseñas, mantiene un proyecto interesante: una librería digital donde publica libros virtuales: muy cuidadas ediciones electrónicas de relatos inéditos escritos por los más destacados, innovadores y visibles escritores chilenos del momento.
El proyecto no es un negocio: los autores ceden sus textos y Libros de Mentira no cobra por el acceso a ellos: es un sitio abierto donde cualquier interesado puede aproximarse al trabajo de sus escritores favoritos y saber en qué dirección se mueven antes de la aparición de su próxima obra impresa.
Les quiero recomendar que se den una vuelta por esa colección de pequeñas joyas digitales, que pueden visitar aquí. Y, de paso, otro dato para quienes no se han dado cuenta todavía: Moleskine, el blog de Iván Thays, la más completa de las bitácoras literarias peruanas, está de vuelta desde ayer.
Sobre una etiqueta que nadie quiere que le cuelguen
 A menudo hay discusiones que acaban con alguien que le coloca ese temido epíteto al rival: ignorante. Por supuesto, muchas veces se trata de una falacia, una salida simple, una descalificación arbitraria. En otras oportunidades, sin embargo, es sólo el síntoma de una creencia real, dicha tal vez con disgusto, pero de buena fe: uno piensa que la conversación no tiene futuro porque la otra persona no sabe las cosas que debería saber para entablar un debate. O uno cree sinceramente que el comportamiento de la otra persona es consecuencia de un tipo específico de desconocimiento.
A menudo hay discusiones que acaban con alguien que le coloca ese temido epíteto al rival: ignorante. Por supuesto, muchas veces se trata de una falacia, una salida simple, una descalificación arbitraria. En otras oportunidades, sin embargo, es sólo el síntoma de una creencia real, dicha tal vez con disgusto, pero de buena fe: uno piensa que la conversación no tiene futuro porque la otra persona no sabe las cosas que debería saber para entablar un debate. O uno cree sinceramente que el comportamiento de la otra persona es consecuencia de un tipo específico de desconocimiento.
Pero, ¿qué cosa es ser un ignorante, precisamente, y cuándo tenemos derecho a poner esa palabra sobre la mesa?
Está claro que, en principio, el adjetivo quiere aludir a cierta falta de conocimientos, probablemente dentro de un campo en particular. También es evidente, entonces, que ninguno de nosotros se puede salvar de ser ignorante en una o en muchas, quizá infinitas, materias. Yo soy un cero a la izquierda en astrofísica y en mecánica automotriz, por ejemplo, y en otro centenar de cosas. ¿Debo ser llamado un ignorante?
Supongo que, en la medida en que esos conocimientos no me involucran intelectualmente, no marcan mi vida ni mis temas de discusión, es decir, en la medida en que no pretendo tener autoridad alguna sobre ellos, decirme ignorante en virtud de esa carencia resultaría excesivo, o por lo menos gratuito. Salvo, claro está, que yo quiera arrogarme una habilidad en esos tópicos: si digo saber mucho de mecánica automotriz y acabo por estropear el carro de un amigo, tendrá pruebas suficientes para decir que soy un ignorante en el asunto. Y un mentiroso.
El profesor de introducción a la lingüística que cree que sus estudiantes de primer año son ignorantes porque conocen poco o nada de Chomsky o de Pinker o de Wittgenstein, está siendo nítidamente excesivo en su juicio. Pero si uno de los alumnos nota que el profesor desconoce a esos autores en profundidad, y lo llama ignorante, lo estará haciendo con todo derecho y plena razón.
El padre que asegura que su hijo es un ignorante en materia de música popular porque no lo atraen los Rolling Stones o Led Zeppelin o Jefferson Airplane, tendrá que pensar dos veces por qué motivo a él no lo atrapan Radiohead, The Flaming Lips o The White Stripes. Entonces, cuando quiere recurrise al argumento de la ignorancia para endilgar un epíteto, debe considerarse primero la parcialidad de su terreno, y cuál es el campo de los intereses del otro.
Un ignorante no es, tampoco, quien ha sido privado de aproximarse a diversos conocimientos: la persona a quien la vida ha vedado el asistir a un colegio, a una universidad, la persona que ha debido trabajar desde siempre y no ha gozado del lujo de la educación, incluso el profesional al que las cuentas impagas y la escasez de medios privan de mantenerse al día en su propio campo, no puede ser agredido con el adjetivo ignorante: el ataque implicaría una denuncia injustificable, haría de una víctima un culpable.
Quien cuenta con los medios pero carece de todo interés, quien tiene acceso al conocimiento pero elige evadir, eludir, esquivar la posibilidad de instruirse, ése sí merece ser señalado. Porque hay un requisito mínimo que no es rebatible ni condonable: la responsabilidad que todos tenemos con saber más sobre el mundo alrededor de nosotros, con multiplicar nuestros vínculos con él, cada vez que tenemos esa opción, y siempre y cuando la tengamos en verdad.
Ignorante no es el lustrabotas ni el pirañita ni el lavacarros: ignorante es el intelectual que prefiere reducirse a fórmulas y a dogmas; el militar que espera la guerra como si esa fuera su única función; el profesor que celebra su superioridad ante los alumnos en vez de hacer su mejor esfuerzo por atraerlos a su nivel de entrenamiento; el congresista que desconoce la ley o la evade y la archiva y la menosprecia o la viola, pero aun así se siente con derecho a reescribirla. Ignorante es el que sabe y no quiere enseñar.
Hay, paradójicamente, una cultura de la ignorancia. Es la del votante que no quiere a un político por su inteligencia, sino porque es igual a él; la del artista o el escritor que nunca quiere atender al crítico; la del director de un diario que elimina las secciones de cultura porque no son comerciales; la de quien menosprecia al intelectual porque es un "culturoso" o un "académico"; la del intelectual que usa su autoridad como un escudo o la lleva amarrada al pecho como una escarapela de distinción.
Repito: ignorante también es el que sabe y no quiere enseñar. Ignorar es, etimológicamente, negarse a conocer; yo pienso que también es ignorante quien niega a los demás el conocimiento. Y eso incluye a quienes eligen torcer la verdad por amor a una teoría interesante o a una hipótesis atractiva, y a quienes prefieren la certeza del dogmatismo antes que la incertidumbre de salir detrás de una verdad.