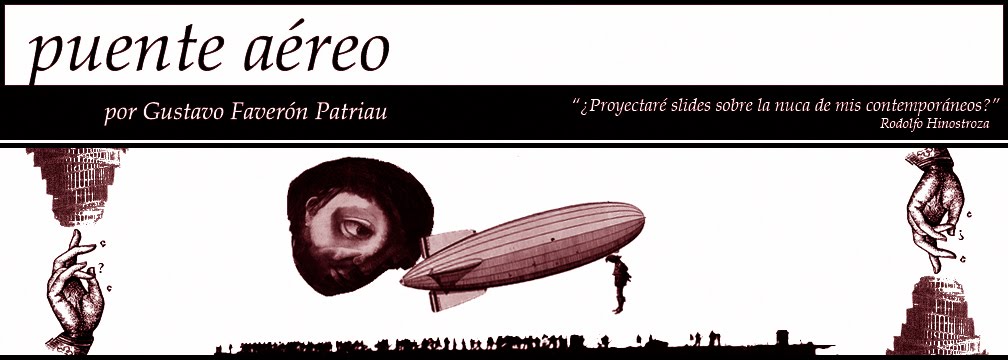"Here is what I'll do", dice Barack Obama, profesor universitario después de todo, cada vez que le preguntan por las cosas específicas que haría en un determinado campo si resultara electo presidente. En la literatura, claro, no hay un cargo análogo, pero creo que todos los que nos preocupamos por el caminar de la esfera literaria en el Perú tenemos en el fondo un programa mínimo de cosas que querríamos cambiar. Así que, siguiendo ese ejemplo, here is what I'd do, si estuviera en mis manos cambiar algunas cosas en la literatura peruana.
"Here is what I'll do", dice Barack Obama, profesor universitario después de todo, cada vez que le preguntan por las cosas específicas que haría en un determinado campo si resultara electo presidente. En la literatura, claro, no hay un cargo análogo, pero creo que todos los que nos preocupamos por el caminar de la esfera literaria en el Perú tenemos en el fondo un programa mínimo de cosas que querríamos cambiar. Así que, siguiendo ese ejemplo, here is what I'd do, si estuviera en mis manos cambiar algunas cosas en la literatura peruana.1. Dejar de caracterizar a los grupos de escritores como argollas, mafias, clubes, logias, cenáculos, tertulias, camorras, manchas, patotas, bandas o cualquier otra etiqueta derivada del mundo del hampa, la delincuencia o el exclusivismo elitista. Bastante más productivo es entender si los vínculos entre diversos escritores son estéticos, ideológicos, políticos o acaso, quién sabe, programáticos. Eso no solo limpiaría el ambiente, sino que colaboraría a la comprensión de nuestro panorama literario, su crecimiento, sus direcciones y su futuro.
2. Dejar de juzgar el talento de los escritores peruanos en función de su recepción en el extranjero y, sobre todo, de su triunfo en concursos internacionales o su acceso a editoriales españolas: esa actitud disloca nuestra mirada cuando queremos entender los logros de los autores que no escriben pensando en un público internacional, y además subraya una mentalidad colonizada, según la cual las apreciaciones de la crítica y la lectoría de mercados más grandes resultan tener más importancia que las apreciaciones de los críticos y los lectores locales. En España nadie mediría el éxito de un autor guiándose por qué cosa se dice de él o de ella en el Perú: al ser una vinculación unilateral, se vuelve dependiente y sumisa. Si un brillante crítico español elogia una novela peruana, ese elogio tiene exactamente el mismo valor que uno proveniente de un brillante crítico local, no más.
3. Dejar de utilizar el triunfo internacional para menospreciar el trabajo de un escritor peruano. Se trata, claro, de un fenómeno opuesto y malamente complementario al anterior. Si un escritor local se hace de fama en el mundo literario internacional, eso no significa que haya traicionado su vínculo con el Perú, ni que se haya entregado a una literatura complaciente destinada sólo a capturar ese mercado: el fenómeno de la transnacionalización de la literatura, concurrente en gran medida con el (siempre debatible) fenómeno de la globalización no puede ser entendido tan solo como una renuncia a la complejidad o a la audacia creativa; de hecho, muchas veces es lo contrario.
4. Abandonar lo que en otro lugar he llamado nuestra narcolepsia crítica, por ejemplo, la tendencia a pensar que los debates y las polémicas son negativos, improductivos, inconducentes o inevitablemente violentos y que por ello hay que evitarlos o concluirlos apenas se inician. El debate es una práctica crucial en toda esfera intelectual, cultural o artística; el asunto no es evitar los debates, sino cuidar que no se vuelvan pleitos subalternos, personales, disfraces para airear vendettas o rivalidades intrascendentes.
5. Bajar la velocidad de esa fiebre endémica que lleva a críticos y escritores a decretar, cada cierto tiempo, el nacimiento de una nueva generación, antes de que esa generación haga algo por merecer la atención vívida de la crítica. La manía de expedir partidas de nacimiento apresuradas hace que la literatura peruana esté repleta de bebes nonatos. Hace cuatro o cinco años se habló del boom de la literatura joven, acompañado por la explosión de las editoriales independientes. Hoy tenemos más editoriales independientes que escritores jóvenes. Muchos de los nuevos autores que reclamaron, a veces arrebatadamente, la atención de la crítica, siguen debiéndoles a sus lectores un segundo libro valioso que cristalice lo que parecieron prometer en un principio.
6. Renunciar a la costumbre de ver la literatura peruana, en las generaciones recientes, como una sucesión de partidas de defunción (que suelen ser prematuras) y partidas de bautizo (que suelen caer en el olvido). Desde los años sententas, por lo menos, cada grupo poético parece reclamar que con su surgimiento ha fallecido la poesía previa, que todo lo anterior ha sido un esfuerzo vano y que, de lo que viene, sólo lo propio es valioso. Esa confusión entre apocalíptica y mesiánica no hace sino abrumar nuestra capacidad de ver las continuidades, las reconstrucciones, las reversiones de la tradición y de la historia literaria. La poesía peruana es un árbol de muchas ramas y no un macetero con brotecillos de hierbajos dispersos.
7. Ponerle fin a la idea de que las tradiciones literarias peruanas son meramente beligerantes, opuestas, contradictorias e inconexas. El caso se ha dado con muchas máscaras disímiles: la poesía pura frente a la social, la elitista frente a la popular, la literatura neoindigenista frente a la urbana, la andina frente a la criolla, la social frente a la intimista, etc. Ninguna de esas inclinaciones existe enteramente ajena a sus contrapartes: Arguedas y Vargas Llosa no son entelequias que habitan dos mundos paralelos, entre Alonso Cueto y Miguel Gutiérrez hay muchas más cosas en común que las que los críticos suelen discutir; que la preocupación por el asunto de la violencia política sea común a ambos, por ejemplo, no es un producto del azar.
8. Reconsiderar la idea de que el realismo es la matriz nuclear de nuestra tradición narrativa. Incluso si suponemos que dentro de esa modalidad se han producido muchos de los picos de la literatura peruana, y sin duda una cantidad significativa de obras de importancia relativa, el simple ejercicio metódico de dar un paso al costado y buscar, en vez de la consolidación de esa idea, las posibilidades de subvertirla, puede arrojar un resultado valioso y un rediseño de nuestras ideas centrales sobre la tradición local. No son marginales, ni mucho menos, las obras narrativas de autores como Martín Adán, Diez Canseco, Durand, Clemente Palma, Scorza, Ventura García Calderón, Abraham Valderomar, Eielson, Arguedas, Colchado, Rosas Paravicino, y, más cercanamente, Alarcón, Castañeda, Prochazka, Güich, Neyra, Chávez, etc., todos los cuales han trabajado, entera o parcialmente, fuera del territorio realista. Entonces, ante el hecho mismo de su abundancia, ¿no cabría recartografiar el mapa de nuestra narrativa, considerando que las aparentes desviaciones y las salidas del código realista no son eso, no son excepciones, sino una serie de constantes vertebradas con tanta solidez como la tradición realista?
9. Abandonar la visión compartimentada de la literatura que, en la práctica, nos hace estudiar la genealogía de la poesía peruana como un universo completamente ajeno al de la genealogía de nuestra narrativa, nuestro teatro, nuestra ensayísitica. Deberíamos pensar los momentos de nuestra tradición literaria, en el siglo veinte, con la misma visión panorámica con que los estudiosos de la colonia ven su objeto de estudio: historizándolo, tratando de desentrañar las grandes líneas maestras, encontrando cómo es que cada época ha respondido a unos mismos impulsos y motivos en los diversos géneros. Un ejemplo: las generaciones del cincuenta y del sesenta suelen explicarse en términos muy distintos cuando se habla de la poesía y cuando se habla de la narrativa. No tenemos estudios englobadores que pongan en juego, simultáneamente, las obras de Vargas Llosa o Ribeyro con las de los poetas que fueron coetáneos suyos, como si cada zona se hubiera movido dentro de una historia distinta e incluso divergente.
10. Dejar de lado el viejo purismo literario que margina géneros enteros por no considerarlos parte de una misma esfera: el cómic, el teatro popular, el teatro colectivo, la música, el cine, son corpus que los estudios literarios casi nunca contemplan en la universidad peruana, como si no tuvieran líneas coincidentes, e incluso orígenes y discursos entrecruzados con las prácticas de aquello que más tradicionalmente llamamos lo literario. De ese modo, por ejemplo, nos enfrentamos a la idea de que el Perú tardó mucho en narrar coherentemente la violencia política de los ochenta en narrativas complejas y mayores, porque olvidamos el trabajo de gente como Augusto Cabada y Giovanna Pollarolo en la creación del guión de La boca del lobo, de Francisco Lombardi (1988).