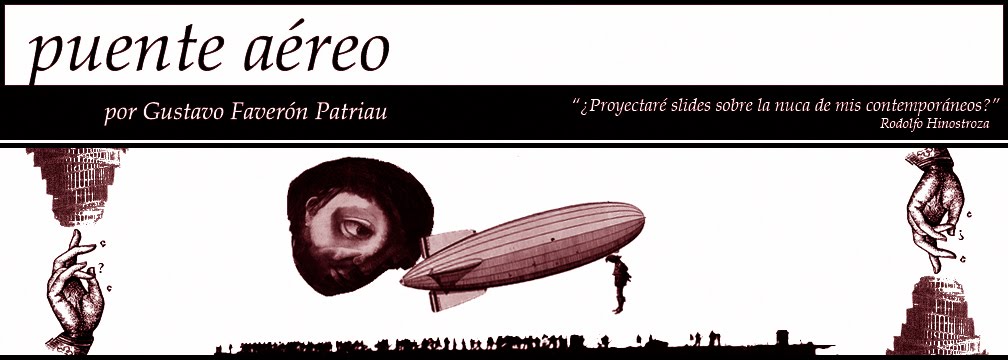Hace unos meses me pidieron un artículo para la revista española Quimera sobre la narrativa peruana referida a las décadas recientes de violencia política. Dos días atrás recibí por correo desde Barcelona algunos ejemplares del número 281 de Quimera, del pasado mes de abril, donde apareció mi artículo.
Hace unos meses me pidieron un artículo para la revista española Quimera sobre la narrativa peruana referida a las décadas recientes de violencia política. Dos días atrás recibí por correo desde Barcelona algunos ejemplares del número 281 de Quimera, del pasado mes de abril, donde apareció mi artículo.
En mi generación, Quimera era acaso la única revista literaria extranjera que uno podía encontrar fácilmente en librerías. Siempre llegaba tarde, eso sí: no solo meses sino incluso años tarde, y uno tenía por ello la sensación de que Quimera se imprimía en el pasado y que sus números eran piezas de anticuario desde el momento en que salían del taller.
El número 281 trae, entre muchísimas otras cosas, una entrevista de Juan Villoro a Enrique Vila-Matas; un dossier titulado Escrituras del genocidio, que aborda el tema a través de siete ensayos de diversos autores acerca de la ex Yugoslavia, la América colonial, el Holocausto, el genocidio armenio a manos de los turcos, etc. Hay también ensayos sobre Nicanor Parra, Philip Roth, la historiografía del exilio republicano español, etc.
Como les decía, pasé la adolescencia leyendo Quimera, así que publicar en ella ahora es una emoción particular. Y también lo es comprobar que ahora el jefe de redacción de la revista es un periodista y escritor peruano, Jaime Rodríguez Z. Les copio a continuación el artículo mío aparecido allí.
La otra guerra del fin del mundo
La narrativa peruana y los años de la violencia política
Gustavo Faverón Patriau
La enorme visibilidad de dos novelas peruanas recientes —La hora azul, de Alonso Cueto; Abril rojo, de Santiago Roncagliolo—, debida entre otras cosas a los premios recibidos por cada una —el Herralde 2005, la primera; el Alfaguara 2006, la segunda— ha generado entre el público lector la sensación de que el tema de la guerra interna en el Perú, la subversión de Sendero Luminoso, la violenta represión estatal de los gobiernos de Fernando Belaunde, Alan García y Alberto Fujmori, se ha transformado en un asunto literario central recién en los últimos años, una vez terminado el periodo que los peruanos conocen como “los años de la violencia”, que se inició en 1980 hasta cubrir la década y media siguiente.
Esa es una percepción errónea. La llamada “literatura de la violencia” peruana se inauguró, casi como una profecía de los años por venir, en 1974, con dos cuentos escritos por Hildebrando Pérez Huarancca y Miguel Gutiérrez, autores de la izquierda extrema, testigos del periodo formativo del llamado Partido Comunista Peruano-Sendero Luminoso, que Abimael Guzmán llevó desde los claustros de la Universidad de Huamanga, en Ayacucho, a una guerra de crueldad inverosímil en todo el país. Entre esos dos cuentos —“La oración de la tarde”, de Pérez Huarancca; “Una vida completamente ordinaria”, de Gutiérrez— y la notable novela Lost City Radio, de Daniel Alarcón (2007), se extiende un tercio de siglo durante el cual los narradores peruanos no han dejado de aproximarse al tema, sitiándolo con la insistencia de una milicia que lucha con palabras una guerra definitiva.
El inicio
En 1974, Hildebrando Pérez Huarancca, un profesor universitario nacido en la paupérrima comunidad de Espite, en el interior de Ayacucho —Andes centrales del Perú—, y conocido entonces por el contraste entre la rotundidad de sus ideas y el aire pacífico de su persona, dio a la imprenta su primer libro de cuentos, que sería, a la postre, el único. El título del volumen es Los ilegítimos. El castellano de sus relatos es nervioso, corcoveante, colmado de palabras quechuas. Parece la reducción amarga de la lengua de José María Arguedas. Las historias que recoge tienen que ver con pequeños pueblos serranos marginados del circuito nacional, semienterrados por la miseria: villorrios habitados por ancianos cuyos hijos han partido a buscarse la vida en ciudades más esperanzadas, o menos deprimidas.
A pesar de que Pérez Huarancca formaba parte de un colectivo de escritores de izquierda —el Grupo Narración— que venía recibiendo desde tiempo atrás una relativa atención crítica, y de que Los ilegítimos obtuvo un premio literario el año de su aparición, lo cierto es que fue un libro apenas percibido desde el establishment. Hoy, pasadas tres décadas, el lector que encuentra esos relatos se pregunta cuánto más evidentes tendrían que haber sido para que alguien los descifrara a tiempo: en “La oración de la tarde”, acaso el mejor cuento del libro, los viejecitos moradores del pueblo serrano son acosados por un puma que mata a sus animales, y no encuentran modo más efectivo para acabar con él que prender fuego a toda la planicie que circunda la aldea: maniatados por la ancianidad y la miseria que los hacen inútiles para defenderse de otra forma, deciden quemar el campo para matar al puma, aunque las llamas amenacen con consumir también cualquier otra cosa que les salga al paso. Quizá, incluso, a ellos mismos.
Esta es otra buena manera de resumir ese argumento: en su afán de eliminar la causa de una injusticia omnívora, el pueblo decide incendiar la pradera, arrasar la realidad para luego refundarla. “Incendiar la pradera”, claro, es una frase que hoy muchos peruanos reconocen de inmediato: acaso el más célebre lema maoísta; y en el Perú, en una medida inmensa, proporcional al trauma de la guerra, maoísmo significa senderismo. En retrospectiva, pues, “incendiar la pradera” no resulta una noción impropia como semisecreto basamento para un cuento de Pérez Huarancca, quien, a principios de los ochentas, apenas seis años después de publicado su libro, habría de dirigir uno de los brazos armados de Sendero Luminoso en las alturas ayacuchanas, y habría de liderar la masacre de Lucanamarca, donde su tropa asesinó brutalmente a sesenta y nueve campesinos.
 Cuando Hildebrando Pérez Huarancca publicaba “La oración de la tarde”, también en 1974, otro miembro del Grupo Narración, Miguel Gutiérrez —autor clave en la generación del setenta, crecida en el eclipse que dejaba en su órbita la fama de Mario Vargas Llosa— escribía “Una vida completamente ordinaria”. El relato es otro de los hitos formativos en la tradición literaria de la violencia. Es la historia de dos viejos amigos, activistas extremos, de partido y de sindicato, que se reencuentran luego de años en casa de uno. El anfitrión ha renunciado a la lucha política, mientras que el visitante se ha radicalizado. Cuando conversan, el recién llegado deja una pistola sobre la mesa y el otro la mira con intriga, distancia y temor: entonces notamos que, en verdad, el dueño de casa ha renunciado al activismo porque otros, como su amigo, se han hecho extremistas y están pasando a la clandestinidad y a la rebelión armada.
Cuando Hildebrando Pérez Huarancca publicaba “La oración de la tarde”, también en 1974, otro miembro del Grupo Narración, Miguel Gutiérrez —autor clave en la generación del setenta, crecida en el eclipse que dejaba en su órbita la fama de Mario Vargas Llosa— escribía “Una vida completamente ordinaria”. El relato es otro de los hitos formativos en la tradición literaria de la violencia. Es la historia de dos viejos amigos, activistas extremos, de partido y de sindicato, que se reencuentran luego de años en casa de uno. El anfitrión ha renunciado a la lucha política, mientras que el visitante se ha radicalizado. Cuando conversan, el recién llegado deja una pistola sobre la mesa y el otro la mira con intriga, distancia y temor: entonces notamos que, en verdad, el dueño de casa ha renunciado al activismo porque otros, como su amigo, se han hecho extremistas y están pasando a la clandestinidad y a la rebelión armada.
El cuento cifra una disyuntiva hacia la cual los militantes de izquierda, a mediados de los setenta, se iban precipitando cada vez con mayor pendencia: tras la larga prédica de la revolución, se volvía inminente el instante de decidir si se pasaba a la lucha desembozada y a la quizás irremisible ilegalidad. Gutiérrez, que en años siguientes tendría una relación que muchos juzgan ambigua con el senderismo —y a cuya familia la guerra interna habría de afectar trágicamente—, pero que jamás abrazaría la acción violentista él mismo, dramatizaba en su cuento los inicios de esa doble opción. 1974 quedaba así como el año fundacional, y la renuncia al activismo del protagonista de “Una vida completamente ordinaria” se convertiría en la seña opuesta de la decisión sangrienta que queda simbolizada en el incendio campesino de Pérez Huarancca en “La oración de la tarde”. Las primeras narraciones que se aproximaron al asunto de la violencia política, entonces, fueron escritas desde dentro de la izquierda radical y en mucho tienen que ver con el cisma anterior al sismo.
Relatos (en) clave
El relato breve, que inauguró el discurso narrativo sobre los años de la violencia, ha sido también su medio más frecuente. Una vez iniciadas tanto la acción terrorista como la indiscriminada respuesta estatal, tan pronto como en 1982, hay ya un cuento que pone en escena la sensación claustrofóbica de la guerra y el terror paranoide de enfrentar no sólo a un enemigo invisible, sino a un enemigo incierto, tan incierto como la identidad de los propios amigos: “El departamento”, de Fernando Ampuero —la historia de un universitario limeño acusado de subversión y torturado hasta el colapso y la muerte, todo contado en clave de misterio urbano—, tiene el mérito extraño de haber precedido en el tiempo a los relatos que informan de un desconcierto similar en la sierra peruana, que había sido el primer escenario del conflicto y era, sin la menor duda, la zona del Perú más herida por la violencia.
El punto nodal de la narración de Ampuero es la noción de culpa: el protagonista, mientras es torturado, pasa de saberse inocente a sospecharse culpable, y con ese giro el lector entiende que el terror del conflicto es omnipresente y que su violencia borra las fronteras entre el bien y el mal tanto como la guerra sucia esfumina los límites entre legalidad e ilegalidad. No en vano el tema de la culpa reaparece como columna vertebral en muchos autores —incluyendo a algunos mucho menores, como Jorge Eduardo Benavides, en los cuentos de La noche de Morgana (2005) y en su novela El año que rompí contigo (2003)—. Y muchas veces el asunto se reformula en una variante repetida: los narradores de izquierda de las generaciones mayores han escrito, sobre todo, acerca de la culpa de haber formado a sus hijos en la idea de la revolución y haber tomado luego la posición de espectadores del conflicto, una vez que este se materializó cobrando una forma excesiva y monstruosa que se les escapaba de las manos.
 Esa línea une relatos tan disímiles como “Por la puerta del viento” (1998), del cusqueño Enrique Rosas Paravicino, y “El padre del tigre” (1993), del ancashino Carlos Eduardo Zavaleta. En ambos, un anciano izquierdista se ve obligado a reevaluar la herencia ideológica que él mismo ha sembrado en su hijo (adoptivo en el primer caso, carnal en el otro), y que ha conducido al joven a pelear una lucha de la cual el anciano ya no está convencido. Oswaldo Reynoso, quien, como Zavaleta, publicó lo mejor de su obra durante los años sesenta, y que también formó parte del Grupo Narración, como Gutiérrez y Pérez Huarancca, se ha aproximado por otra vía a una encrucijada paralela: su célebre cuento “El mural” contrapone las figuras de una banda callejera de niños y adolescentes con la de un viejo pintor que los observa y estudia desde la distante ventana de su edificio. Se comprende luego que los adolescentes no son ni vagos ni vendedores ambulantes, sino senderistas que preparan un atentado. El narrador se identifica con ellos hasta el punto de sugerir que si tan solo fuera un poco más joven se sumaría a su causa. (Publicado el 2002, “El mural” es un cuento escrito años antes).
Esa línea une relatos tan disímiles como “Por la puerta del viento” (1998), del cusqueño Enrique Rosas Paravicino, y “El padre del tigre” (1993), del ancashino Carlos Eduardo Zavaleta. En ambos, un anciano izquierdista se ve obligado a reevaluar la herencia ideológica que él mismo ha sembrado en su hijo (adoptivo en el primer caso, carnal en el otro), y que ha conducido al joven a pelear una lucha de la cual el anciano ya no está convencido. Oswaldo Reynoso, quien, como Zavaleta, publicó lo mejor de su obra durante los años sesenta, y que también formó parte del Grupo Narración, como Gutiérrez y Pérez Huarancca, se ha aproximado por otra vía a una encrucijada paralela: su célebre cuento “El mural” contrapone las figuras de una banda callejera de niños y adolescentes con la de un viejo pintor que los observa y estudia desde la distante ventana de su edificio. Se comprende luego que los adolescentes no son ni vagos ni vendedores ambulantes, sino senderistas que preparan un atentado. El narrador se identifica con ellos hasta el punto de sugerir que si tan solo fuera un poco más joven se sumaría a su causa. (Publicado el 2002, “El mural” es un cuento escrito años antes).
Sería un error suponer que el origen político de los escritores que han tratado el tema de los años de la violencia se halla siempre tan a la izquierda. De hecho, Ampuero, uno de sus autores inaugurales, es percibido como escritor de cabecera de la alta burguesía limeña. Pero si uno censa los nombres de los escritores que han recurrido en hacer suyo el asunto en sus ficciones, descubrirá que la nómina sí incluye una gran cantidad de izquierdistas, pero de muy distintos matices. En ella está un postmariateguista heterodoxo como Dante Castro —Otorongo (1986), Parte de combate (1991), Tierra de pishtacos (1993)—, quien dota a la marginación social de un halo andino mítico y describe la guerra como eslabón de una secuencia interminable de causalidades violentas, al estilo de otro ex miembro del Grupo Narración, Antonio Gálvez Ronceros, que propone algo similar en Historias para reunir a los hombres (1988).
Está también un izquierdista moderado y acaso más desencantado, como Luis Nieto Degregori, autor que ficcionalizó el caso de Pérez Huarancca (del que fue testigo en Huamanga) en un cuento notable —“Vísperas”—, y que además ha creado dos de las novelas breves más significativas de esta tradición: Harta cerveza y harta bala (1987) y La joven que subió al cielo (1988), narraciones en las que el elemento vertebral es el afán de comprensión psicológica de los mecanismos que conducen a la asunción de la violencia como recurso final, tanto en el lado subversivo como en el represivo.
No son pocos los autores a quienes cabría llamar socialistas de preocupación antropológica y acaso postindigenista. Uno de ellos es Óscar Colchado Lucio, autor de cuentos y novelas en los que la violencia es cifrada como valor mítico, localizada paralelamente en la historia de la sojuzgación y la rebeldía indígena —“Cordillera negra” (1985), “Hacia el Janaq Pacha” (1988)— y en la mitología de la venganza y la reivindicación del pueblo y de la tierra —“La casa del cerro El Pino” (2002)—. En estos casos, sin embargo, Colchado cae en la tentación de describir el senderismo como un movimiento indigenista o de reparación andina, cuando el caso es que el maoísmo de Sendero Luminoso despreció la mentalidad tradicional de los Andes cual si fuera algo así como el gen dominante del atraso secular de la sierra peruana. Ese error lo salva Colchado en su novela Rosa Cuchillo (1997)—otro centro del corpus de la violencia—, donde la visión mítica andina es contrapuesta simultáneamente a la mirada criolla del Estado y a la nueva represión violentista de Sendero Luminoso.
Los escritores de la izquierda tradicional que recurren a la recreación del imaginario andino y, muchas veces, como Colchado, al paralelismo temporal, para dejar ver la continuidad entre lo colonial y lo postcolonial, son muchos más, y entre ellos destacan nítidamente Félix Huamán Cabrera —Candela quema luceros (1989), En las espigas de junio (2002)—, Juan Alberto Osorio —El hijo mayor (1995)— y Julián Pérez —Retablo (2003)—. Pero quizás las recreaciones más ricas del Ande violentado sean aquellas que, desde una suerte de realismo abrupto, intuitivamente acosado y paranoide, han entregado retratos de la guerra que convierten su centro real —la tierra de nadie, las villas andinas arrasadas por soldados y terroristas— en simultáneo centro imaginario y observatorio, para narrar la historia reinstituyendo vicariamente la posición de la víctima atrapada entre la subversión y la reacción militar y policial. Esas ficciones se han apoyado en una mirada naturalista antes que en una mítica, y eso las hace acaso más descarnadas, temibles, físicamente perturbadoras. En tal línea se encuentran los relatos de Alfredo Pita —Y de pronto anochece (1987)—, Mario Guevara Paredes —El desaparecido (1988)—, la recientemente fallecida Pilar Dughi —La premeditación y el azar (1989)—, las novelas de Víctor Andrés Ponce —Los sueños quebrados (1995), De amor y de guerra (2004)—, los cuentos de José de Piérola —En el vientre de la noche (1999)—, Zein Zorrilla —Siete rosas de hierro (2003)— y Carlos Thorne —En las fauces de las fieras (2004)—, entre muchos otros.
Grandes batallas y grandes reconciliaciones
Como quien demuestra que la historia literaria, como una narración de experimento, está hecha ella misma de excepciones, flashbacks y saltos prolépticos, la novela que mejor parece fundir la aspiración antropológica, la elucidación postindigenista, la crueldad del realismo y el convencimiento trágico de que la denuncia social hay que hacerla aunque parezca inservible, es anterior cronológicamente a casi todas las mencionadas hasta ahora. Se trata de Adiós, Ayacucho, de Julio Ortega (1986), un texto tan complejo que a los rasgos anteriores hay que añadirles aun el espíritu carnavalesco, el hálito de parodia dirigido en contra del discurso académico (siendo además Ortega uno de los críticos más reputados del Perú) y el hecho de haber instalado por primera vez el tema de la guerra subversiva, la represión estatal y la resistencia popular en el ámbito del humor negro, terreno en el que únicamente lo han seguido tres narradores: Nilo Espinoza Haro con el cuento “¿En la calle Espaderos?” (1987), Fernando Iwasaki con “Rock in the Andes” (1991) y Rodolfo Hinostroza, el épico poeta de los sesenta, con la novela corta El muro de Berlín (2000).
La novela de Ortega, además, trasladaba el debate político interno del Perú oficial a las letras: uno de los rasgos repetidos del relato es el enjuiciamiento a la incapacidad del gobierno de Fernando Belaunde (1980-1985) de descifrar el problema secular detrás del estallido coyuntural de Sendero Luminoso. Una mención iterativa en el texto es la del caso Uchuraccay, el caserío ayacuchano donde, en 1983, decenas de campesinos asesinaron a un grupo de periodistas, muchos de ellos de medios limeños. Belaunde nombró una comisión investigadora, presidida por Mario Vargas Llosa, y este grupo evaluó el caso como una confusión instigada por las fuerzas policiales pero propiciada por la radical incomunicabilidad entre los campesinos quechuas y los periodistas occidentales. Adiós, Ayacucho condena ese diagnóstico como una muestra de la utilización del discurso intelectual como instrumento de dominación del Estado, en vista de que el veredicto de Vargas Llosa y sus comisionados eximía de responsabilidad objetiva a las fuerzas del orden (que en verdad sí habían aconsejado a los campesinos atacar a cualquiera que llegara por tierra a su comunidad).
Vargas Llosa, de hecho, ingresó en la tradición de los años de la violencia con una pequeña novela policial que es la fábula cifrada de su ejecutoria en la Comisión Uchuraccay: ¿Quién mató a Palomino Molero? (1986) cuenta la historia de un crimen, las condiciones paupérrimas en que la ley peruana trata de despejar su incógnita y cómo la revelación del veredicto es asumida por la opinión pública como una oscura maniobra destinada a proteger poderes mayores. La coincidencia de fechas entre la novela de Ortega y la de Vargas Llosa hace transparente la conversión de la ficción, ya hacia mediados de los ochenta, en el tablero de negociaciones del asunto de la violencia política. Más claro aun sería esto cuando, en 1992, Vargas Llosa publicara una de las raras ficciones suyas en que ingresa directamente al tema de la zona de contacto cultural de lo andino y lo criollo —Lituma en los Andes—, y lo hace, además, en términos que parecen recoger el guante de la nouvelle de Ortega: la reelaboración mítica, el conflicto de discursos, la relativa validez de la traductibilidad. En la visión de Vargas Llosa, sin embargo, será la remanencia de una mentalidad arcaica, acaso primitiva, sumada a la incapacidad de modulación ideológica del Estado, el origen de la subversión senderista: una manifestación más de la crueldad intrínseca a la irracionalidad de las culturas mantenidas en los extramuros de la civilización.
 Hay en esta tradición más de un escritor a quien sería válido caracterizar como progresista (o liberal, según el menos estricto uso anglosajón). Allí, el autor nuclear es muy joven, el último gran arribo de las letras peruanas, y sui generis, además, porque su obra está escrita originalmente en inglés. Es Daniel Alarcón, limeño bilingüe, de crianza repartida entre Alabama y Nueva York, autor de un libro de cuentos, War by Candlelight (dos veces traducido al español como Guerra en la penumbra y Guerra a la luz de las velas), y de una novela, Lost City Radio (que aparecerá en castellano a mediados de año, como Radio Ausencia).
Hay en esta tradición más de un escritor a quien sería válido caracterizar como progresista (o liberal, según el menos estricto uso anglosajón). Allí, el autor nuclear es muy joven, el último gran arribo de las letras peruanas, y sui generis, además, porque su obra está escrita originalmente en inglés. Es Daniel Alarcón, limeño bilingüe, de crianza repartida entre Alabama y Nueva York, autor de un libro de cuentos, War by Candlelight (dos veces traducido al español como Guerra en la penumbra y Guerra a la luz de las velas), y de una novela, Lost City Radio (que aparecerá en castellano a mediados de año, como Radio Ausencia).
Los cuentos de Alarcón ofrecen una refundición idiosincrásica: están hechos de investigación propia, memoria ajena y literatura, y las tres cosas se tienden como puentes transculturales: Alarcón recrea escenarios limeños de los que sabe por tradición familiar y con los que ha tenido contacto durante su trabajo de campo en el Perú; sobre ello convergen un saber de la guerra que es mediado —no vivido, sino leído y escuchado—, y una inclinación pasional hacia la tradición inglesa de la literatura político-apocalíptica, al estilo de Orwell. La novela Lost City Radio ya no menciona explícitamente al Perú, pero sigue construida con el mismo barro inicial: trata de cierto país latinoamericano que vive el comienzo de una postguerra, entre el fantasma de sus desaparecidos y la duermevela de su consciencia política, y en el que se propicia la consolidación de un estado autoritario, el colapso de la voluntad popular y, por cierto, un errático replanteamiento de las relaciones interpersonales e intrafamiliares (otro tema medular en los libros sobre la guerra).
 También es un progresista, a juzgar por la constancia crítica de sus declaraciones públicas, Santiago Roncagliolo, cuyo policial negro Abril rojo ha tenido, sin embargo, el paradójico mérito de visibilizar el tema de la violencia peruana en el mercado internacional sin que ese libro forme parte estrictamente de dicha tradición. Con la historia de ese descenso a los infiernos andinos de un fiscal torpe encargado de investigar un caso de asesinatos seriados, y con su decorado de colores indígenas y erráticas transculturaciones, Abril rojo marca, sí, una novedad en las letras peruanas: es la primera narración de largo aliento que toma a Ayacucho como escenario, el senderismo como sospecha, la guerra interna como marco y la violencia represiva como fantasma social, pero que descama esos elementos, los descongestiona y los torna motivos rituales —como suele hacer el thriller de inspiración cinematográfica con sus referencias, que muchas veces se vuelven sólo funcionales a la narración—, de modo que poco dice la novela sobre la violencia política del Perú y nada sobre su marco cultural.
También es un progresista, a juzgar por la constancia crítica de sus declaraciones públicas, Santiago Roncagliolo, cuyo policial negro Abril rojo ha tenido, sin embargo, el paradójico mérito de visibilizar el tema de la violencia peruana en el mercado internacional sin que ese libro forme parte estrictamente de dicha tradición. Con la historia de ese descenso a los infiernos andinos de un fiscal torpe encargado de investigar un caso de asesinatos seriados, y con su decorado de colores indígenas y erráticas transculturaciones, Abril rojo marca, sí, una novedad en las letras peruanas: es la primera narración de largo aliento que toma a Ayacucho como escenario, el senderismo como sospecha, la guerra interna como marco y la violencia represiva como fantasma social, pero que descama esos elementos, los descongestiona y los torna motivos rituales —como suele hacer el thriller de inspiración cinematográfica con sus referencias, que muchas veces se vuelven sólo funcionales a la narración—, de modo que poco dice la novela sobre la violencia política del Perú y nada sobre su marco cultural.
En Abril rojo, subversión y reacción terminan reducidas a excusas, un par de elementos entre otros de una intriga que es, finalmente, de matriz individualista y de perspectiva ahistórica, como queda subrayado en la anacronía de las citas de Alan Moore y las referencias hollywoodescas. La novela de Roncagliolo, sin embargo, puede ser sintomática de una reconversión y acaso sea el punto de partida de una línea ficcional en la generación próxima: una suerte de desacralización del tema de la violencia política, su transformación ya no en punto de llegada de la ficción, sino es un punto de partida, que toma la crueldad del horror político como piedra de toque para fabulaciones más intimistas y personales.
Pero es muy probable que la línea más frecuentada hasta hoy (la evaluación hecha desde el seno de la izquierda radical y el postindigenismo) siga creciendo. Y hay, además, una nueva que inaugura acaso Alonso Cueto, escritor que —desde cierto conservadurismo político y con un espíritu de retrospectiva interior, preocupado por leer la historia de la violencia como historia privada, tal como lo hiciera años atrás en su Pálido cielo (1998)—, abre con la novela La hora azul (2005) lo que se anuncia como un periodo de elaboración de ficciones ideológicamente afines a la doctrina reconciliadora avanzada por el Informe final de la Comisión de la Verdad en agosto del 2003. Tanto en la novela de Cueto como en el Informe, las ideas medulares son la asunción de las culpas colectivas, la señalación pública de las responsabilidades individuales, el reconocimiento de los silencios, la reformulación de las relaciones intranacionales de modo que el centro del país —el Perú oficial— sea capaz de salvar la herida de la indolencia que señaló más que nunca, entre 1980 y mediados de los años noventa, el dramático abandono de los sectores más pobres y marginales de la sociedad. La hora azul, sin embargo, ha sido recibida por el fuego cruzado de quienes, por un lado, ven en ella la reafirmación de un afán paternalista burgués que entendería la reconciliación en términos de reunificación familiar y, en ese contexto, vería a los marginales como extraviados hijos ilegítimos a los que tarde o temprano habrá que reconocer, y quienes, desde la otra orilla, juzgan la novela como un sincero mea culpa de las clases medias y altas limeñas por su callada responsabilidad en el conflicto.
Si una cosa es cierta y palpable en esta historia, es que la literatura de los años de la violencia, iniciada con el vaticinio de Pérez Huarancca seis años antes de que estallara la primera bomba y se clavara la primera cuchillada, se prolonga todavía, reflexiona sobre sí misma, intenta aún descubrir en la ficción la posible racionalidad de lo que, en su momento, pareció el brote de irracionalidad más cruento y dislocado de la historia peruana. Quizá la contraposición de tantos impulsos enfrentados sea la mejor recreación de un conflicto que, en el fondo, no termina. Quizá la ubicuidad de las rencillas que hoy siguen enfrentando a los escritores de distintos bandos sea, en sí misma, en el papel pero también en la vida, la representación más cabal de la complejidad de ese conflicto.
 No tuvo que pasar mucho tiempo antes de que la revista Time, solapa nomás, empezara a borrar las huellas del calambre populista que la llevó a nombrar a los millones de usuarios de internet del mundo como "la persona del año". No tuvo que pasar ni siquiera el año mismo del seudo-reinado geek.
No tuvo que pasar mucho tiempo antes de que la revista Time, solapa nomás, empezara a borrar las huellas del calambre populista que la llevó a nombrar a los millones de usuarios de internet del mundo como "la persona del año". No tuvo que pasar ni siquiera el año mismo del seudo-reinado geek.