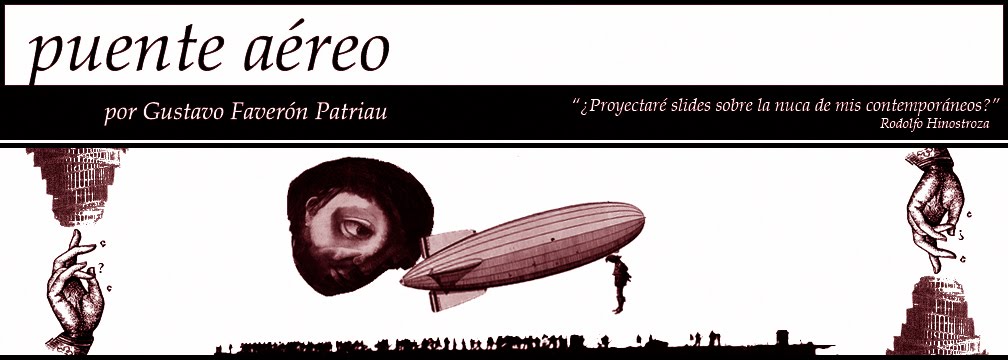En "La fiesta del mosntruo" (cuento publicado en 1967, pero escrito muchos años antes), Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares dejaron un testimonio --exagerado y brutal, despiadado-- si no de la realidad del peronismo, por lo menos sí de la forma en que era percibido desde las élites aristocratizantes de la intelectualidad argentina: como un abismo, o como una bestia multicéfala que todo lo iba a consumir y para la cual las reglas de la civilidad eran una ruina pisoteable.
En "La fiesta del mosntruo" (cuento publicado en 1967, pero escrito muchos años antes), Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares dejaron un testimonio --exagerado y brutal, despiadado-- si no de la realidad del peronismo, por lo menos sí de la forma en que era percibido desde las élites aristocratizantes de la intelectualidad argentina: como un abismo, o como una bestia multicéfala que todo lo iba a consumir y para la cual las reglas de la civilidad eran una ruina pisoteable.En "La fiesta del monstruo" el peronismo es asesino y es la cifra de un desborde popular que hay que evitar a toda costa: el monstruo no es necesariamente Perón; el monstruo de Borges y Bioy es el pueblo.
En "Cabecita negra" (1961), de Germán Rozenmacher, ese desborde popular, esa invasión incontenida que va empujando a los viejos burgueses capitalinos, arrinconándolos en un espacio a punto de quebrarse y dejar de pertenecerles, encarna en el cuerpo de la mujer de la vereda y el violento policía, que son físicamente detestables, repugnantes, para el señor Lanari (el protagonista): Rozenmacher, a diferencia de Borges y Bioy, asume el punto de vista burgués sólo para descubrir su prejuicio, y casi cruelmente otorga estatus de realidad a las pesadillas del temeroso Lanari.
Diez años antes, en Bestiario, Julio Corátazar había publicado "Casa tomada", el hoy célebre relato que anuncia sutilmente, fantasmáticamente, a los invasores corpóreos de Rozenmacher. En el cuento de Cortázar es la oligarquía decadente la que huye de sus temores, retrocediendo ante el avance de una amenaza que sólo en el nivel textual es inmaterial, pero que a través de la metáfora se hace concreta: es el mismo desborde de los otros relatos, la misma fuerza omnívora que se traga el espacio y se apropia de todo, es el pueblo que rompe los diques del orden social, que fuerza la movilidad, que se adueña de los lugares antes vedados.
En "El fiord" (1967) y "El niño proletario" (1973), ambos de Osvaldo Lamborghini, resurgen la imagen del monstruo y la estética de lo monstruoso para reflejar, en contrapunto a Borges y Bioy, otra cabeza de la hidra social argentina: la violencia repulsiva es el rasgo que define, no la imagen del pueblo atacante, sino la brutalidad del trato con que la burguesía argentina oprime y desprecia, precisamente, al pueblo que apenas es capaz de responder.
Hay matices, claro: "El fiord" fue escrito por un joven Lamborghini, aún peronista-populista, como su padre, mientras que, seis años más tarde, cuando escribe "El niño proletario", el autor es un disidente del peronismo (disidente no por rebeldía, sino por afán ortodoxo: es más peronista que los nuevos peronistas), y en su texto la monstruosidad se reparte en ambos lados, entre el neo-peronismo traidor y la burguesía represora.
Esta genealogía, por supuesto, comienza mucho tiempo antes: en la animalidad que Esteban Echevarría encuentra en los federales de El matadero; en el desprecio de Sarmiento, crecido y multiplicado después de Facundo, en la actuación política del autor cuando fue ministro de Mitre y luego presidente, etc.
La imagen del salvajismo ciego y criminal, usada para identificar a quien está en el otro lado del espectro político y social, ha permanecido siempre en las letras argentinas, es la escisión fundamental del debate entre civilización y barbarie, pero, mutatus mutandis, el monstruo ha sido también los miembros de la familia Gutre que crucifican a Baltasar Espinoza en "El evangelio según Marcos", de Borges, y ha sido el comando militar de la dictadura en "Los dinosaurios" de Charly García. El monstruo ha sido siempre el otro, pero desde ambos lados del espejo.