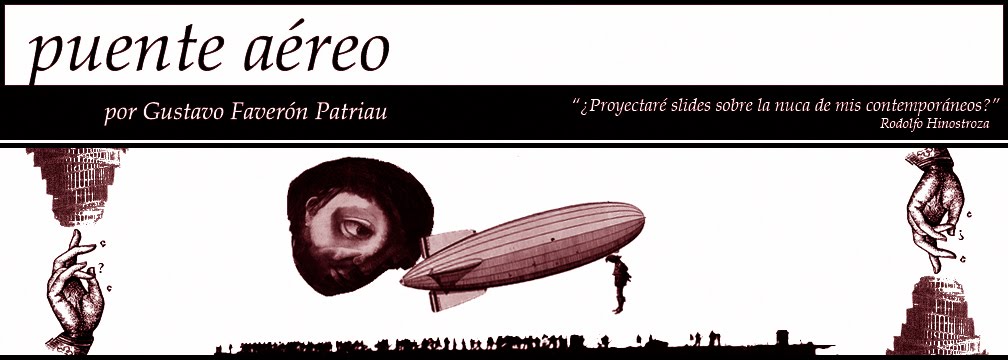1
1Una de las razones cruciales por las que la literatura brasileña es tan distinta de las demás literaturas latinoamericanas, sobre todo desde inicios del siglo pasado, es que en Brasil, en las primeras décadas del siglo veinte, la literatura más antropológica, más étnica, más ligada a los mitos y a la tierra brasileña, fue también la más experimental y la más vanguardista: su hito vertebral fue la deslumbrante Macunaíma, novela de un autor clave de las letras brasileñas de ese tiempo, Mário de Andrade.
Mientras, en lugares como el Perú, la vanguardia experimental andina quedaba limitada por su carácter satelital y su desconexión de los circuitos culturales capitalinos, Macunaíma --una novela que reescribe un sinnúmreo de mitos indígenas de etnias distintas, los integra en una sola narrativa, los revive y anima de nueva luz con su introducción en el escenario occidental de Sao Paulo y otros ámbitos urbanos y metropolitanos--, nació en el centro mismo de los circuitos nacionales, como epicentro de la reelaboración brasileña de las ideas de arte moderno, experimentación y búsqueda, y se convirtió en origen y fuerza mayor en la intrepretación de la pertenencia específica y la pertinencia de las distintas manifestaciones artísticas en la reescritura de la brasileñidad.
De allí en adelante, en Brasil se volvería poco menos que inútil distinguir entre el indigenismo y la vanguardia, el experimentalismo y el afán regionalista, la búsqueda estética de lenguajes novedosos y la búsqueda antropológica de las formas de vinculación entre lo nativo y lo mestizo o lo criollo: Macunaíma demostró muy temprano que más importante que la distinción era seguir la ruta de la reunión, la investigación sobre las relaciones interculturales y la forma en que ellas se establecían, es decir --en el lenguaje crítico contemporáneo que entonces no había sido acuñado--, la reflexión sobre la transculturación.
2
En el Perú, mientras tanto, incluso Arguedas, debido entre otras cosas a su inmersión en la conocida polémica con Cortázar, a raíz de la cual se le pasó a identificar injustamente como una fuerza inerte (incluso conservadora, si se atiende a las razones de su tristemente célebre debate con los científicos sociales) en el terreno de la experimentación literaria, por contraste con la figura del argentino, gran renovador formal de las letras hispanas en ese tiempo, incluso Arguedas, digo, en los mismos años en que escribía sus obras finales, las de mayor audacia formal y mayores hallazgos modernistas, fue condenado en el imaginario literario de muchos en el Perú a caer bajo la etiqueta del tradicionalismo, como si su obra no representara una de las supremas búsquedas de armonizar la modernidad occidental con el flujo de la sangre cultural indígena como una de sus savias vivificadoras. (Y a pesar de que Arguedas, en las postulaciones de Ángel Rama, es el agente transculturador por excelencia).
De esos desencuentros y malentendidos proviene uno de los errores más inocentes de la crítica literaria peruana posterior (no tanto la crítica académica, temáticamente especializada, sino, sobre todo, la crítica de relativo alcance mediático): el error de identificar las literaturas llamadas criollas con el afán de modernización y la vitalidad de la apertura a las grandes corrientes estéticas occidentales, e identificar, como contraparte, a las literaturas llamadas andinas con un afán de recordación pasatista, de mantenimiento exclusivo y excluyente de la tradición de los mundos de la sierra, de conservación antropológica y reiteración de una historia monocorde y detenida en el estadio del viejo indigenismo.
3
¿Qué pásaría si en vez de leer nuestra narrativa reciente en los términos socioculturales implicados en la división de andinos y criollos, o en los términos políticos que supone la clasificación en literatura social o progresista y literatura conservadora o burguesa, la leyéramos atendiendo a su mayor o menor impulso recreador, experimental, es decir, atendiendo por sobre todo a cuán presente o ausente está en cada libro el aliento por hacer de la obra literaria (como decía Hauser sobre Las señoritas de Aviñón de Picasso) un campo de batalla para la creación de un nuevo lenguaje creativo?
Creo sinceramente que --además de ser un camino para, si no resolver, al menos circunnavegar la aporía de la falsa división de andinos y criollos--, si atendieramos a la experimentación y la búsqueda como los rasgos definitorios para dibujar el mapa de nuestra narrativa más reciente, obtendríamos como resultado unas agrupaciones sensiblemente más productivas que aquellas de las que hemos estado echando mano hasta hoy, y que esas agrupaciones nos permitirían discutir aspectos de nuestra literatura que están quedando inhollados por la crítica.
A ojo de buen cubero, tendríamos que observar que buena parte de la literatura llamada andina es experimental en el sentido más habitual del término: desde las novelas y cuentos de Enrique Rosas Paravicino y Óscar Colchado Lucio, que mixturan los discursos occidentales con los míticos y las formas narrativas de la tradición occidental con las de la oralidad andina, hasta los relatos de la violencia social y política de escritores como Carlos Thorne, en cuyos textos la multiplicidad de los planos narrativos entrecruza puntos de vista, voces y focalizaciones con una enorme complejidad que no es sino la señal visible de su intento de mostrar la densidad propia de la sociedad que intenta representar.
Está en una constante búsqueda formal Oswaldo Reynoso, que jamás aquieta ni aburguesa la textura de sus obras, y que sigue hoy como hace cincuenta años a la caza de una frase precisa, que recoja en el lirismo de su expresión la trama social que se teje en torno a la presencia de cada uno de sus personajes. Pero no es menos experimental Enrique Prochazka, escritor que habitualmente es identificado entre los criollos, y en quien, sin embargo, es tan frecuente como en el mismo Reynoso la intención de lidiar con los temas populares desde formas literarias innovadoras, haciendo ingresar la complejidad de los mitos griegos, por ejemplo, en relatos cuyo referente inmediato son los pueblos jóvenes de la capital.
Vargas Llosa mismo parece más tentado a la experimentación cuando ingresa en los temas indígenas --que le deberían ser ajenos si atendiéramos a la maniquea división de andinos y criollos--, que cuando se transporta, como pez en el agua, en los temas urbanos o por entero occidentales. No en vano su último texto eminentemente experimental fue El hablador, novela en que los modales y la ética de la transculturación eran asunto esencial.
Por otro lado, la búsqueda formal parece menos presente en autores como Alonso Cueto, Fernando Ampuero, Santiago Roncagliolo, escritores que resultan más claramente ligables con diversos registros de lo que podríamos definir como el grado cero de la escritura popular culta, para tomar una frase de Vargas Llosa: novelas que recurren al lenguaje estándar de la novela contemporánea e intentan hacerlo productivo narrativamente sin que ensanchar sus fronteras o empujar sus límites establecidos sea una prioridad de sus quehaceres, más próximos, en todo caso, a la reificación de géneros populares (la novela de misterio, la novela romántica, la novela policial, el romance alegórico) con la incorporación de modales tomados de la novela culta; un lugar al que cada uno ha llegado por rutas distintas, y en el que obtienen logros muy diversos, por cierto.
4
Pero sería de un apresuramiento ciego decidir que, siendo Ampuero, Cueto, Roncagliolo, algunos de los autores más indentificados por lo común con la llamada narrativa criolla, se puede decidir que cierto conservadurismo formal es el rasgo que distingue a ésta de su contraparte andina. De hecho, por un lado, la experimentación formal no es característica crucial en las obras de autores como Luis Nieto Degregori, el último Zavaleta, Dante Castro o Zein Zorrilla; por otro lado, incluso los autores que mencioné inmediatamente antes --Ampuero, Cueto, Roncagliolo, pero podría añadir a muchos otros-- muestran continuamente un interés por hacer que su literatura trascienda de sus escenarios próximos (la metrópoli, la cultura de la clase media limeña, etc.) para extender caminos de reconocimiento con el mundo popular, la provincia, o las zonas segregadas por la hermeticidad del centralismo capitalino, y en ese afán se ven conducidos al intento de asumir miradas ajenas, perspectivas que no coinciden con las suyas, formas de dialogismo. Y, por último, la narrativa llamada criolla tiene a prestigiosos experimentadores formales y temáticos que añadir a la lista: Iván Thays, Mario Bellatín, Peter Elmore, entre otros.
Aún con los autores que enumeré al principio, sin embargo, e incluso si les sumamos la marea de literatura experimental llegada a nuestra narrativa con la última generación (Chávez, Neyra, Castañeda, etc.), no es del todo desencaminado decir que los diversos tonos estandarizados prevalecen en la novela peruana reciente (Benavides, Alarcón, Iwasaki, Ampuero, Cueto, Zavaleta, Gutiérrez, Rivera Martínez, el último Vargas Llosa, etc.) y que su número opaca al de los experimentadores formales.
5
En este punto, quiero avanzar una hipótesis debatible pero interesante: que la aparente cesación del experimento formal en buena parte de la novela peruana, tanto en el lado llamado andino como en el llamado criollo, no responde tanto ni a un desinterés por la búsqueda de una nueva expresión en la ladera andina ni a un abandono cosmopolita en la vertiente criolla, sino que la relativa estabilización de sus lenguajes es consecuencia de un traslado del aliento vanguardista a un nuevo campo: no el formal sino el temático, no el de la urdimbre de nuevos modos textuales, sino al tejido de nuevas conexiones entre escenarios distintos, culturas distintas, voces distintas.
Me arriesgo a suponer que el verdadero gesto de vanguardia en la narrativa peruana consiste precisamente en el cruce de la imaginaria línea divisoria del mundo criollo y el andino y que los autores que caminan a través de esa frontera, de ida o de vuelta, o de ida y vuelta, son quienes están haciendo más por la construcción de una literatura peruana comprensiva, capaz de reconocer lo ajeno como propio y de reconocer lo ajeno en lo propio.
Me arriesgo a decir, además, que ese tránsito es más frecuente de lo que parece, y que su punto de partida se da por igual en ambas orillas: en el antropólogo vargasllosiano que viaja a la selva a convertirse en un hablador machiguenga; en el niño de Alarcón que viene a la capital a buscar la huella de los desaparecidos de su pueblo; en los romances truncos pero posibles de Cueto, que abarcan geografías vastas y clases lejanas; en las indagaciones de Benavides sobre las reformas del velascato; en las ensoñaciones barrocas de Reynoso y en los cuerpos de sus adolescentes provincianos migrados a la capital; en las largas genealogías criollas de Rivera Martínez y Miguel Gutiérrez, y en tantos, tantos otros que comprenden que el Perú no está en la esquina de su casa, y que están dispuestos a caminar y caminar hasta encontrarlo.
6
Sin embargo, necesito observar que ese gesto que he llamado vanguardista, tarde o temprano, va a tener que ponerse al día con la tarea pendiente del lenguaje: que no se puede estar en la línea frontera de una avanzada siguiendo las fórmulas que otros han diseñado, y que la experimentación formal tendrá que reclamar su lugar en ese movimiento para que el movimiento deje de ser un camino a la ruptura del molde y se consume plenamente. La reconciliación del experimento (que define al arte) con la representación de la comunidad y el retrato del aire de los tiempos (que define la mayor parte de la tradición peruana) habrá de tomar formas que aún no sospechamos, pero habrá de producirse de una manera u otra; ha ocurrido en los mejores momentos de las letras peruanas, con autores como Vallejo, Arguedas y Vargas Llosa, y volverá a ocurrir en un futuro no muy lejano.